Ser conservador después de Franco
La Transición debe mucho al reformismo moderado, pero la derecha solo empezó a seducir a la mayoría electoral en los años noventa, con su conversión liberal
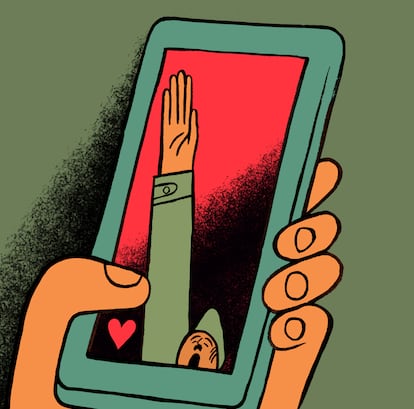

En apenas unos años, España iba a convertirse en una democracia avanzada, en miembro de la OTAN y de las Comunidades Europeas, pero el 20 de noviembre de 1975 no era un día para ser determinista. “Cuando hablamos de Salamina”, escribe Huizinga, “hay que hacerlo como si los persas aún pudieran ganar”. Y hace hoy 50 años, nadie podía saber quién iba a ganar el futuro en España. Al recordar aquel tiempo, el hispanista Trevor Dadson incidía en una paradoja: si el mundo celebró la Transición española, fue precisamente porque nadie en el mundo tenía demasiada confianza en que la Transición saliese bien. No era una cautela inútil, como se vio, años después, en las transiciones del espacio pos-soviético. Y en la España de 1975 también podían ganar los persas. A Franco le sucedía, según lo estipulado, una Monarquía tradicional, de amplios poderes y alineada con los principios del Movimiento. Y desde su kilómetro cero, la Transición se iba a ver acompañada, sobre un fondo de crisis económica, del ruido de sables y de los bombazos de una ETA que, por ejemplo, saludó el año auroral de 1978 con 65 muertos. Por supuesto que hubo presiones externas y, ante todo, una mayoría interna que quiso poner al país en hora con las democracias occidentales. A la vez, no había certezas como para justificar las esperanzas. Y una España que llevaba siglo y medio surtiendo a Europa de pintoresquismo y anomalías bien podía seguir siendo different un tiempo más.
Escribe Diogo Noivo que la Transición portuguesa la hizo la izquierda y la consolidó la derecha, en tanto que la Transición española fue un movimiento de la derecha que la izquierda haría irrevocable. Son generalidades, claro, que hay que tomar cum grano salis. En lo que afecta a España, en todo caso, permiten reintegrar el mérito conservador en nuestra Transición. Conservadores fueron muchos de sus artífices. Conservador fue el cambio “de la ley a la ley”. Conservador fue el paradigma de la reforma frente a la ruptura o la continuidad, como iba a ser ejemplarmente conservador mostrar —tanto a las filas ajenas como al búnker propio— que la moderación política puede llevarse adelante con una voluntad política ardorosa. En la Transición hubo, por tanto, rasgos de una operación conservadora como no se veían desde tiempos de Cánovas. Con dos créditos especiales. En primer lugar, la confirmación de que en la Historia hay grandes procesos y condicionantes materiales, pero los hombres y sus pasiones —el Rey y Suárez, Torcuato, Tarancón— siguen siendo determinantes. Y, en segundo lugar, el entendimiento del conservadurismo como ligado por fuerza al reformismo, según lo quiso esa guía de conservadores que fue Edmund Burke. Sí, finalmente hay una conclusión de escepticismo conservador: se podía haber hecho mejor, pero es arrogante pensar que se podía haber hecho perfecto.
Reivindicar la huella conservadora en la Transición quiere menos provocar que reclamar un patrimonio compartido. Al fin y al cabo, del 75 en adelante todo el mundo iba a hacer cosas inesperadas que terminaríamos incluso incorporando a una cierta mitología común. Los procuradores franquistas votan su suicidio ritual. Un ex secretario general del Movimiento legaliza el PCE. Los comunistas despliegan en su Comité Central “la bandera con los colores del Estado”. Los socialistas españoles abandonan el colectivismo (15 años antes que los laboristas británicos) y acometerán una revolución industrial. Cuando el giro político se completa y el centroderecha vuelve a gobernar, hará a su vez otras cosas inesperadas como abrazar la descentralización política o sentenciar la mili. A los 25 años de la muerte de Franco, en el momento en que el centroderecha gana por mayoría absoluta, Aznar afirma: “Hoy se acabó la Guerra Civil como argumento político”.
Era una ocasión para la grandilocuencia histórica, pero con estas palabras Aznar también buscaba confirmar algo más práctico: que los españoles quedaban manumitidos de la necesidad de ser progresistas. Si en tiempos de Franco esa militancia progresista podía sentirse como una obligada resistencia íntima, una democracia consolidada ya solo necesitaba demócratas. En la práctica, sin embargo, pasados 50 años, bien podemos pensar que no ha logrado ser así. Prueba de ello es que seguimos escribiendo sobre la posibilidad de ser conservador después de la muerte de Franco, cuando nadie en Polonia dudaría si es posible ser socialdemócrata después de Jaruzelski. En la democracia española, los progresistas se han comportado menos como actores de la obra que como dueños del teatro. El dóberman en el 96, el Tinell en 2003 o el Muro de 2023 son muestras de la inferioridad moral adjudicada a una derecha para cuya exclusión, por cierto, nunca se ha necesitado de la compañía de ninguna derecha extrema. Sea en la Academia o en la cultura popular, el liberal-conservadurismo solo aparece en España como cuota o como nicho, y la mirada foránea a nuestro país se articula en exclusiva a través de su canon progresista. Con todo, alguna culpa tendrá la derecha cuando sus líderes morales aún son intelectuales conversos de la izquierda. Feijóo, que en su juventud votó al PSOE, acaba de confesar su amor por la canción de autor de izquierdas: un espacio compartido, en el mejor de los casos; también, en el peor, un síntoma de la ancilaridad de la derecha en el sistema cultural español. En definitiva, la izquierda ha proyectado sobre la derecha la mala conciencia de que el dictador se les muriese de viejo. Algo llamativo, pues a la pregunta “¿dónde estabas tú en 1972?”, no hay tantos que puedan responder con plena felicidad ni en nuestra izquierda ni en nuestros nacionalismos.
La primacía de la izquierda en la democracia española cuaja en unos años ochenta en que la derecha está desorientada y dividida. Solo en los noventa, con su conversión liberal, la derecha empieza a seducir a mayorías. La democracia española por fin tiene su segundo violín. Aquel PP sitúa ya como “referente político inmediato” a la UCD y no a su presidente de honor, Manuel Fraga. Y frente al “complejo de derecha” de la década anterior, Aznar afirmará que no padece “mala conciencia democrática”. Lo demás es una historia que aún vemos y sentimos: al envite del modelo neoconservador, le sigue, con Rajoy, un repliegue tecnocrático. El PP, en todo caso, se va caracterizando como un partido de síntesis y concertación liberal-conservadora, de base amplia, institucional y europeísta, intelectualmente inhibido por su voluntad de ensamblar sensibilidades y, en todo caso, amigo de las vías medias que abre el encuentro entre dos ideales no siempre fáciles de objetivar como son el liberalismo y el humanismo cristiano. En todo caso, su propia solidez e implantación como partido le han sido de ayuda ante amenazas existenciales: el asedio de Ciudadanos, el deterioro causado por la corrupción, el desgaste de la gestión de la crisis o el afloramiento de cainismos en los años de Casado.
La novedad de estos años para el conservadurismo español es que el PP no solo se ve hostilizado por el PSOE. Vox va a nacer como una corrección en materia de valores: un PP auténtico, antes de su reposicionamiento en la internacional de la derecha identitaria, por donde sopla el aire de los tiempos. Así, mientras una rara discusión llevaba a FAES a acusar a Vox de “corromper el conservadurismo”, la prensa ha tenido que corregir el tiro aceleradamente para subrayar que la derecha dura ya no es el nuevo punk sino nada menos que el nuevo pop. Como a la izquierda radical, a la derecha dura la Transición tampoco le sirve para nada: véase su ausencia en los fastos monárquicos de estos días. El 20 de noviembre de 2000, Josep Ramoneda se quejaba de un aniversario “rodeado de indiferencia ciudadana”. Veinticinco años después, no diremos que es un homenaje oblicuo, pero Franco ha regresado con fuerza a la conversación del presente. Durante mucho tiempo, cuando la extrema derecha miraba al pasado, citaba a Franco y se encomendaba a la retórica de Blas Piñar, no ganó un solo voto. Ahora utiliza TikTok para hablar del futuro y la derecha tradicional todavía no ha encontrado el modo de pararla.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Opinión
- España
- Política
- Políticos
- Transición española
- Transición democrática
- Franquismo
- Francisco Franco
- Historia contemporánea
- Monarquía
- Dictadura
- Democracia
- PP
- Partidos conservadores
- Vox
- Ultraderecha
- Extrema derecha
- Partidos ultraderecha
- Adolfo Suárez
- Torcuato Fernández Miranda
- José María Aznar
- Mariano Rajoy
- Alberto Núñez Feijóo
- Liberalismo político
- Democracia cristiana
- Partidos políticos
- Elecciones Generales 2000
- Guerra civil española
- PSOE
- PCE




























































