La agonía de la libertad
Las obras de Thomas Mann diagnostican la crisis del liberalismo y arrojan certeros diagnósticos del tiempo presente
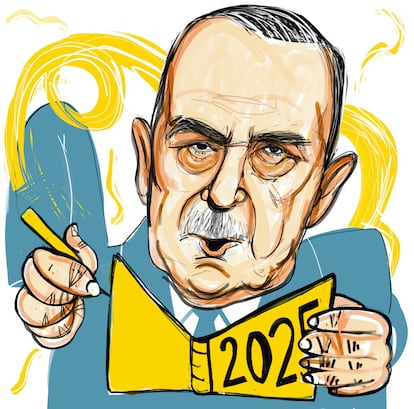
“¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Adónde nos ha transportado el sueño?“. Las inquietantes preguntas con las que Thomas Mann termina su novela del siglo, La montaña mágica, son también las nuestras. Como si nos hubiésemos despertado de un letargo muy dulce, en vista de la reciente deriva de los acontecimientos del mundo, hemos de reconocer que sentimos una perplejidad fundamental: una gran guerra persistente en Europa, una profunda conmoción de la Unión transatlántica, el innegable deterioro de los principios democráticos, el debilitamiento casi generalizado del centro liberal; el rearme en todos los frentes… Vemos que, si partimos de la experiencia que supuso el gran año de apertura de 1989, así no se habían pensado las cosas, ni planeado, ni esperado.
Precisamente en cuestiones de cultura política el diagnóstico tiene que preceder a la terapia. Al menos así rezaba el principio por el que se guio el escritor y premio Nobel Thomas Mann, quien fue cobrando conciencia política ante los acontecimientos de su tiempo, y del cual se cumplen en este verano 150 años de su nacimiento. De hecho, Mann entendió en retrospectiva sus tres grandes novelas de época, las que le dieron fama mundial, Los Buddenbrooks (1901), La montaña mágica (1924) y Doctor Faustus (1947), como una trilogía sobre el camino de la nación media alemana a la oscuridad: su camino a un nacionalismo bélico y, en definitiva, a un nacionalsocialismo aniquilador del mundo. En palabras de Mann, estas obras tratan de la posibilidad siempre latente, anunciada ya desde varias generaciones anteriores, de que configuraciones culturales enteras retrocedan hasta desembocar en el “primitivismo más arcaico”. Esta amenaza se cierne otra vez sobre Europa. ¿Qué hacer?
¿Un tercer camino? Al igual que todo su entorno cultural de entonces, también Mann se preparó para evitar lo peor en la década de 1920 mediante la búsqueda intelectual y espiritual de un tercer camino. Libre de conservadurismos nacionales estrechos de miras, este camino, según esperaba Mann, permitiría renunciar al liberalismo puramente mercantilista y violento (encarnado para Mann en el ejemplo de la Edad de oro de Estados Unidos antes del cambio al siglo XX), así como a los experimentos de uniformización e igualitarismo que se maquillaban como “revoluciones en nombre del pueblo” (Mann los asociaba especialmente con lo que él denominaba una “Semiasia no latina”). Si no se lograba abrir un tercer camino que condujese a una democratización verdaderamente consciente y autodeterminada, Centroeuropa caería bajo la influencia de dos principios políticos, idénticos en esencia pese a su apariencia disímil: por una parte, el de “a cada uno lo suyo” y por otra, el de “para todos lo mismo”. Pero, sobre todo, bajo tales principios radicales, tal y como Mann hace diagnosticar al narrador de su gran novela bisagra La montaña mágica, pronto tendrá que aparecer el “liberalismo”, “con el que ya no se saca a ningún perro de detrás de la estufa”, es decir, con eso ya no se atrae a nadie. Casi se tiene la impresión de que hemos llegado a este punto.
La gran irritabilidad. Thomas Mann tituló así el capítulo final de La montaña mágica y con ello diagnosticó un estado de ánimo, una atmósfera propicia para la guerra e incluso para la guerra civil. Sin perspectiva de curación final y atormentados por sus propios temores de decadencia, los pacientes del sanatorio de Davos —representantes ejemplares de una sociedad de la abundancia sabedora de su cercano final— se ven acosados en esta novela por “la agresividad, la irritabilidad y por una impaciencia innominada”. Bajo la influencia de tales “circunstancias internas generales”, Mann observa que pronto la convivencia general se vio afectada por “comentarios venenosos, estallidos de furia e incluso peleas físicas”, así como por el “antisemitismo como deporte”: “quien no tenía la fuerza para refugiarse en la soledad era irremediablemente arrastrado por el torbellino”. Hoy lo comprendemos bien, al fin y al cabo, los medios sociales digitales sólo son supuestos sanatorios de opiniones que en verdad no desean curar a nadie y ni siquiera que se salga de ellos.
Del diálogo al duelo. En el punto álgido de tal irritación tiene lugar en efecto la batalla final en el sanatorio de los moribundos de Davos. Los contrincantes elegidos son, por una parte, el anti democráta Naphtha, que acaba de convertirse al catolicismo; y, por otra, Ludovico Settembrini, un erudito privado demasiado imbuido de humanismo, infatigable colaborador de una “Liga para la organización del progreso”. Ambos le sirven a Mann como ejemplos que encarnan las contradicciones principales de las distintas concepciones del mundo en la época anterior a la Gran Guerra. No han perdido nada de su actualidad, al contrario. El neoconservador Naphtha, escéptico de la ciencia y cínico del progreso —un inquietante precursor hecho a medida del actual J.D. Vance y de su restauración católico-liberal— está “siempre al acecho” en la novela, dispuesto a acosar a Settembrini hasta hacerle sangre con sus pullas afiladas (“esto ha sucedido por su humanidad, esté usted seguro de ello… aún hoy es tan solo una antigualla… un ennuí intelectual que solo causa bostezos"). Y, de hecho, el buen Settembrini, en el curso de sus años de tratamiento en Davos, pierde primero su modesta fortuna, después sus ilusiones nada modestas, y finalmente sus ideales liberales. Como consecuencia de un ataque retórico, especialmente malintencionado de Naphtha, reta Settembrini a su adversario a un duelo a pistola al amanecer. Con esta quiebra arcaica de la civilización, como él mismo comprende bien, actúa en contra de todas las convicciones que realmente le guían. Moraleja de la novela: la verdadera defensa nunca elige las armas del enemigo.
La verdad de las ficciones. Cierto, las novelas de Mann son solo ficciones. Pero ¿qué significa esto ya en una época que parece perder cada vez más su contacto con la realidad? En todo caso, las tensiones, los límites y los peligros proféticamente descritos que organizan la trilogía de Mann sobre el retroceso, son de nuevo más legibles que los nuestros. Igual que un cuento moralizante sobre el crepúsculo de un continente y su orientación a un mercado liberal que durante siglos no logró mantener las condiciones de su éxito a la altura requerida, describe Los Buddenbrooks el declive de una familia de grandes empresarios y de su influyente cultura empresarial a lo largo de cuatro generaciones. La montaña mágica se presenta como la reminiscencia de una cultura fatalmente desviada por su propia ociosidad y palabrería, en camino a la autodestrucción bélica como la última salida aparente del propio miedo a la muerte. Esta línea, finalmente, será llevada por Mann en Doctor Faustus de manera consecuente hasta las últimas tinieblas, que se dan cuando toda una cultura supone que solo podrá salvarse de su propio agotamiento y vacuidad con la vuelta a lo demoníaco. Un arco narrativo que amenaza una vez más con hacerse realidad en nuestro tiempo actual.
Experimentar la libertad. Como Thomas Mann escribe novelas, el género por excelencia en el que tiene lugar la mayor apertura, sus diagnósticos no se quedan atrapados en el fatalismo. No hablan de necesidades inevitables sino de peligros genuinos. El tono que le guía no es el del nihilismo sino el de la benevolencia. No le lleva el cinismo sino la ironía que toma distancia. En definitiva, con verdadera libertad solo juzga quien comprueba sus propios límites frente al otro y que, dado el caso, también los rechaza.
Quien lea otra vez las grandes novelas de Thomas Mann no encontrará en ellas terapias que lo curen todo ni recetas milagrosas. Pero sí certeros diagnósticos del tiempo presente. Y sobre todo estímulos para pensar de nuevo por sí mismo, para juzgar por sí mismo; para despertar del letargo ideológico de cada uno. Las novelas de Mann proporcionan, en otras palabras, también hoy, experiencias de auténtica liberación. Y experiencias que se hallan en el fundamento propiamente dicho de toda sociedad abierta.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































