El amor en tiempos de la IA
Los vínculos subjetivos son los que nos hacen humanos. Y eso es algo que ningún robot puede alcanzar
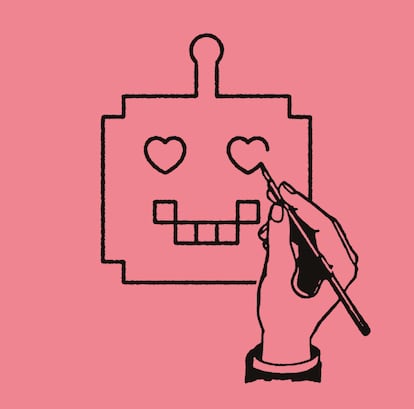

La inteligencia artificial nació el pasado siglo en la conferencia de Darmouth de 1955 sobre máquinas pensantes, impulsada por John McCarthy, quien introdujo la expresión “inteligencia artificial” en 1956, refiriéndose con ella a la creación de máquinas que pueden tenerse por inteligentes porque interactúan con los seres humanos hasta el punto de que una persona ya no sabe si está hablando con una máquina o con otra persona humana. Como es sabido, esta prueba, más tarde discutida, recibió el nombre de “test de Turing”.
Desde el comienzo la IA despertó recelos, hasta el punto de que se pudo hablar de “frankenfobia”, de temor hacia esas máquinas que recuerdan al monstruo, creado por Frankenstein, infundiendo vida a un cadáver a través de la electricidad, según el relato de Mary Shelley. Pero también debería hablarse de “frankenfilia”, porque es innegable el entusiasmo que las máquinas inteligentes despiertan en los más diversos sectores de la vida cotidiana y de las altas esferas. El mundo de la IA es ya nuestro mundo. De ahí que una ética de esas máquinas se hiciera necesaria para lograr de ellas el mayor beneficio posible y que surgieran diversas normas para tratar con los sistemas inteligentes.
En concreto, ya en 2018 la Unión Europea diseñó un marco ético “para una IA confiable”, con un mensaje tranquilizador: la IA, bien manejada, podía ser una excelente aliada de los seres humanos, porque el marco bosquejado era humanocéntrico, las normas intentaban beneficiar a los seres humanos, que tienen la capacidad de ser autónomos. La autonomía era la clave de su dignidad.
Sin embargo, bien pronto se empezó a hablar de “vehículos autónomos”, que deben “decidir” entre distintas opciones en los casos concretos, y también de “Sistemas de Armas Autónomos” (SAA), de los que se dice que pueden identificar, seleccionar y atacar objetivos terrestres sin intervención externa, como se está mostrando hasta la saciedad en las guerras actuales. Se entiende por autonomía en estos caos que son seres humanos los que programan esas máquinas en el origen, claro ésta, pero después no son autómatas, sino que pueden funcionar con independencia de terceros, sin necesidad de ser accionadas constantemente. En esta inadecuada comprensión del término “autonomía” radica, a mi juicio, uno de los errores que conlleva confusiones de envergadura en el ámbito de la IA desde su surgimiento. Si realmente fueran autónomos deberíamos considerarlos como personas, con todas las consecuencias que esa caracterización comporta, pero ése no sería el único problema.
En el año 2017 se celebró el primer matrimonio entre un ser humano y un robot. Un ingeniero chino, llamado Zheng Jiajia, experto en IA, había pasado años buscando, sin éxito, una mujer que colmara sus aspiraciones amorosas, y decidió por fin crear para sí mismo una pareja robótica valiéndose de su pericia. Se casó con “ella” en una ceremonia sencilla, teniendo por testigos a su madre y algunos amigos. Al parecer, el robot ginoide de Jiajia es una muñeca de dimensiones humanas, con una habilidad limitada para reconocer caracteres chinos y para hablar unas frases básicas, pero Jiajia proyectaba perfeccionarla, según cuenta John Danaher en un artículo de 2020 sobre “Sexuality”.
Ésta no es una cuestión de ciencia-ficción ni tampoco una leyenda, como tantas otras que envuelven a la IA, sino un eco de sociedad, relatado en la prensa. Jiajia fabrica su pareja en la vida real y se propone mejorarla, prolongando el ancestral sueño de Pigmalión, hecho realidad efectiva en el siglo XXI y no contado solo como una fábula. Como recordamos, el escultor Pigmalión no encontró la mujer perfecta que buscaba y decidió esculpir estatuas de mujeres hermosas, pero un buen día se enamoró de una de ellas, Galatea, y Afrodita le concedió el don de convertirla en una mujer de carne y hueso. En el caso de Jiajia, que yo sepa, su esposa no se ha convertido en mujer humana.
Algo más tarde Akihiko Kondo, un japonés de 35 años, se casó con Hatsune Miku, una cantante holográfica virtual, y ha ido aumentando la comunidad de quienes prefieren el amor a seres ficticios que el amor a seres humanos.
En el inabarcable mundo de los robots, hay un amplio capítulo dedicado a los robots sexuales, que despierta una infinidad de preguntas, entre ellas, una crucial: ¿podemos mantener una relación amorosa con algo que ha sido programado para amarnos, teniendo en cuenta que la elección amorosa supone una elección libre? La cuestión es apasionante porque responderla exige ir mucho más allá de la solución que ha generado mayor consenso entre los especialistas a cuento de los robots llamados “autónomos”. La respuesta más aceptada, que yo comparto, es que no son real y ontológicamente autónomos, sino solo funcionalmente autónomos. Gozan de autonomía funcional, pero no de autonomía ontológica y ética. Funcionan como si fueran autónomos, pero no lo son. Y con eso —se dice— nos basta para fabricarlos y utilizarlos. La cuestión sería entonces ingenieril, no filosófica, y con esa respuesta nos bastaría para funcionar. Los robots son instrumentos en nuestras manos, no protagonistas de la vida social, los utilizamos sin escrúpulos, los compramos y vendemos porque son objetos, no sujetos.
Pero este acuerdo tan razonable tiene sus limitaciones porque, lo queramos o no, aceptar la autonomía funcional para explicar la agencia de los robots tiene unas consecuencias que es preciso considerar en profundidad, como señala también Danaher, porque nos sitúa en manos de la Filosofía del como si, según la cual, los seres humanos nunca conocemos la realidad subyacente del mundo. Construimos sistemas de pensamiento y asumimos que encajan con la realidad. Nos comportamos como si el mundo encajara en nuestros modelos.
Podría decirse entonces que los robots amorosos actúan como si sintieran emociones y que es imposible traspasar la capa de la conducta llegando a la intimidad. Pero también sería posible afirmar que lo mismo ocurre con los seres humanos, porque no se puede llegar a esas propiedades metafísicas que solemos aducir para atribuirnos una conducta moral: la conciencia, las capacidades cognitivas, los intereses. Podría decirse que lo que hacemos es inferir esas propiedades a partir de su conducta y que lo mismo ocurriría con los sistemas inteligentes. ¿Basta con esta respuesta, o es necesario ir más allá?
Para ajustarse a la realidad es preciso sin duda ir más allá, pero aquí solo recordaremos un punto sustancial a cuento del carácter dialógico de los seres humanos: los robots pueden pasarse información, pero no comunicarse, porque no entienden nada; las personas nos hacemos a través de diálogos, en los que, lo queramos o no, nos reconocemos recíprocamente como interlocutores unidos por un vínculo de intersubjetividad, que es el que nos hace humanos.
Por desgracia, ese vínculo es el que estamos debilitando, en vez de reforzarlo, con ese maldito juego de suma negativa de los intereses egoístas, grupales o individuales, que causan ya daños irreparables y ponen en peligro el futuro de la humanidad.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.






























































