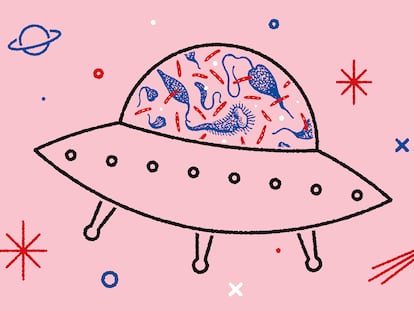¿Qué es la consciencia?
Los investigadores estudian esta todavía desconocida sensación de estar vivo y percibir el mundo comparándola con el sueño, la anestesia o el coma
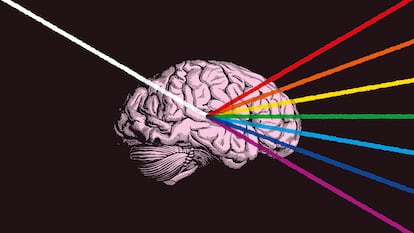

La consciencia es una cosa muy rara, que hasta cuesta describir con palabras: es esta sensación de existir, de estar en el mundo y de interaccionar con él desde una subjetividad. Quizás resulte más fácil pensar en los momentos en los que parece no haber consciencia, como durante el sueño profundo sin recuerdos oníricos o bajo anestesia general, aunque incluso en estos estados se discute si persisten formas mínimas de actividad consciente. Pero a posteriori los sentimos como si uno no hubiera existido. La tarea de comprender la consciencia es el intento de la propia consciencia de comprenderse a sí misma, y no está claro que sea posible. Una de las fronteras de nuestro conocimiento es precisamente esa: saber qué es exactamente la consciencia y cómo se genera. Se aborda desde diferentes disciplinas, como la psicología, la neurociencia o la filosofía de la mente. No hay respuestas claras.
Precisamente, el filósofo de la mente australiano David Chalmers describió esta tarea como el problema difícil (hard problem): si el problema fácil (easy problem) sería entender el funcionamiento del cerebro (que, por cierto, no es en absoluto fácil, aunque se puede atacar desde puntos de vista físicos o computacionales), el problema difícil consistiría en entender cómo surge de ahí la consciencia. Cómo se pasa de la compleja red de neuronas que es un cerebro, de esa actividad físico-química, a esta sensación subjetiva de estar en el mundo, a la sensación de ver un color o de sentir alegría (lo que los estudiosos llaman los qualia, elementos de la experiencia subjetiva del mundo).
“La consciencia es un estado muy especial, subjetivo; es solo mío. Nadie puede entrar en mi consciencia”, dice al teléfono Ignacio Morgado, catedrático emérito de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que lanza en otoño un libro sobre el asunto: El espejo de la imaginación. ¿Qué es la consciencia? (Ariel). “Podría vivir en un mundo de robots sin consciencia, pero, si se comportasen exactamente igual que otros humanos conscientes, podríamos pensar que también la tienen. En realidad, inferimos la consciencia de los demás, porque nos resulta inaccesible”. Esto, por cierto, puede llevarnos a la inquietante idea del solipsismo: la posibilidad de que lo único real sea mi propia mente y lo demás (y los demás) sean solo una ilusión creada por ella. No nos encallemos ahí.
Teorías sobre la consciencia
Existen ciertas hipótesis que orientan la investigación sobre la consciencia. Una es la teoría de la información integrada (IIT, por sus siglas en inglés), desarrollada por Giulio Tononi. Parte de la idea de que la consciencia surge cuando en un sistema (que puede ser un cerebro, pero también una máquina) posee suficiente información bien conectada e integrada (variable que se denomina phi). Esa información integrada perdería sentido al dividirse, su unidad es la que hace que aparezca una instancia única: la consciencia. Es decir, cuando phi es alta, surge la consciencia: el cerebro, con sus millones de neuronas, integra una enorme cantidad de información para generar una experiencia consciente unificada.
Otra de las grandes teorías es la del espacio de trabajo global (GWT, por sus siglas en inglés) introducida por Bernard J. Baars. En este caso, la consciencia sería ese espacio de trabajo unificado por cuyo acceso competirían otros sistemas especializados e inconscientes del cerebro, que trabajan sin que nos demos cuenta (la percepción, la memoria, la atención). A veces aparece un recuerdo de infancia, otras veces el sabor de una manzana, otras veces el reportaje que estamos leyendo. Es fácil imaginarlo, muy grosso modo, como un escenario iluminado en el que van compareciendo ciertas informaciones o, sin ir más lejos, como el interfaz gráfico de un sistema operativo como Windows. “Estas teorías guían la investigación y están respaldadas por evidencia experimental, pero cómo surge realmente la experiencia subjetiva sigue siendo una incógnita”, explica por correo electrónico Francesca Siclari, que investiga las relaciones entre consciencia y sueño en el Instituto de Neurociencias de Países Bajos.
No sabemos cómo se genera la consciencia en el cerebro, pero tenemos pistas. “Sabemos que siempre tenemos la misma conectividad anatómica: ‘el cableado’ no cambia demasiado”, dice también por correo Gustavo Deco, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde lidera el grupo de Neurociencia Computacional. “Sin embargo, ese cableado a veces sostiene un estado consciente y a veces no. Lo que permite esta libertad y variedad de estados es seguramente el sistema de neurotransmisores que a veces hace que el mismo cableado anatómico permita integrar más la información y así globalizar la comunicación a todas las zonas del cerebro”.
El trabajo de Siclari es un ejemplo de cómo podemos acercarnos al estudio de algo tan inaprensible como la consciencia, su grupo de investigación lo hace mediante los sueños, analizándolos en todas las fases del periodo que pasamos dormidos a través de técnicas que les permiten cartografiar los patrones de actividad cerebral. “El sueño es un modelo poderoso para estudiar la consciencia, ya que implica fluctuaciones en la experiencia consciente. En algunos momentos de la noche, las personas que despiertan no reportan ninguna experiencia (es la inconsciencia), mientras que en otros recuerdan experiencias conscientes vívidas en forma de sueños”, explica la investigadora. Así, consiguen elaborar correlatos neuronales de la consciencia, es decir, distinguir qué cambia físicamente en el cerebro cuando estamos conscientes. “Los sueños brindan una ventana particularmente ‘pura’ a la consciencia, ya que ocurren independientemente del entorno externo y la información sensorial; el cerebro genera su propio mundo”, añade. Es curioso: no necesitamos el mundo exterior para ser conscientes.
“Actualmente, existe una buena convergencia empírica en torno a la idea de que la consciencia está ligada a una forma específica de complejidad”, explica por correo electrónico Marcello Massimini, que estudia la consciencia en la Universidad de Milán, con relación al sueño pero también al daño cerebral, la anestesia o el coma. “Partes del sistema talamocortical se organizan como una inmensa orquesta donde miles de millones de elementos, con particiones y calidad de tono específicas, se escuchan entre sí y tocan como una sola pieza”, explica. Ese equilibrio entre la unidad y la diversidad que se observa en el cerebro lo hace un objeto único y todo apunta a que tenga que ver con ese estado que llamamos consciencia. Pero se generan más preguntas, como apunta Massimini: ¿cuánta complejidad interna se necesita para sustentar un nivel mínimo de consciencia? ¿Cuándo surge la consciencia durante el desarrollo? ¿Dónde podemos encontrarla más allá del cerebro humano? ¿Más allá de las estructuras biológicas?
Desde un punto de vista funcionalista (interesado en las funciones cognitivas que realiza), cuando sepamos cómo se desarrollan estas funciones ya no habrá más misterio. Pero eso plantea un problema grave: la inteligencia artificial. “A medida que sistemas como ChatGPT comienzan a replicar estas mismas funciones, debemos admitir que se están volviendo conscientes o considerar un cambio de paradigma”, dice Massimini. Un enfoque alternativo es considerar la experiencia subjetiva de la consciencia, “que existe de forma inmediata e irrefutable para cada uno de nosotros”.
¿Resolveremos el problema de la consciencia? No está claro: hay quien piensa que el ser humano no logrará nunca entenderla, igual que un animal no humano siempre será incapaz de entender las ecuaciones de segundo grado. No todo el mundo piensa así: “Teniendo en cuenta el progreso que ya se ha logrado en la comprensión de muchas experiencias subjetivas a nivel neuronal…, ¡soy optimista al respecto!”, concluye Francesca Siclari.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma