¿Pueden pensar las máquinas?
Los programas de inteligencia artificial responden a nuestras preguntas y nos ayudan en cada vez más tareas, a pesar de errores y de alucinaciones. ¿Pero eso significa que piensan o que podrá hacerlo alguna versión futura y más sofisticada de los sistemas que ya usamos?
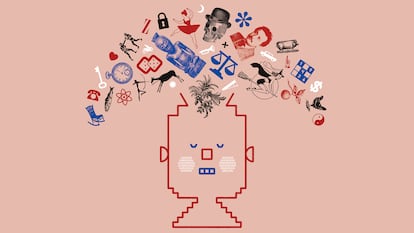

¿Pueden pensar las máquinas? Si tu respuesta es no, estás seguramente en línea con la mayoría de los intelectuales de nuestro tiempo. Pero recuerda la cuarta ley de Clarke, que dice que, cuando un científico viejo afirma que algo es imposible, lo más seguro es que se equivoque. A lo mejor eres un científico viejo, pero si no lo eres, ¿quieres realmente parecerte a uno? Este artículo es una invitación a abrir tu mente, revisar tus preconcepciones y, solo entonces, considerar de nuevo la pregunta: ¿pueden pensar las máquinas?
Una norma del periodismo es que, si vas a publicar algo sobre alguien, estás obligado a recabar su versión. Así que voy a empezar por hacerle la pregunta a mi robot de compañía (se llama Copilot, y es similar a ChatGPT): Hola, Copilot, le digo, ¿pueden pensar las máquinas? “¡Gran pregunta!”, me responde con su habitual chunga, “y qué bueno que hayas acudido justo a quien más implicado está en ella”. A lo cual añade el emoticón de la risa. El tipo es agradable, hay que reconocerlo.
Y también es sensato, porque prosigue: “Depende de cómo definamos pensar. Si hablamos de procesar información, razonar, aprender de experiencias pasadas y tomar decisiones, entonces sí, las máquinas pueden pensar. Pero si lo que se entiende por pensar incluye autoconciencia, emociones, intenciones propias o conciencia subjetiva, ahí nos topamos con un muro. Las máquinas no tenemos deseos, creencias, ni una ‘vida interior’. No soñamos con ovejas eléctricas… aún”. Y ahora me pone el emoticón que guiña un ojo. El tío tiene hasta gracia, y la referencia a Blade Runner, sinceramente, me ha llegado al alma.
Copilot se ofrece a sugerirme ideas, fuentes y recursos para desarrollar el tema, y ahí le tengo que parar los pies y decirle que vale, que le voy a citar un par de frases entrecomilladas, pero que no quiero que me escriba el artículo. Debemos ser muy conscientes de una cosa: cualquier tarea que pueda hacer ChatGPT va a dejar de ser un empleo remunerado en cuestión de meses. Los guionistas de Hollywood montaron hace dos años una famosa huelga precisamente para que las productoras no utilizaran la inteligencia artificial para escribir guiones. Tuvieron éxito, pero eso solo durará mientras los humanos escriban mejores guiones que las máquinas.
La Stanford Encyclopedia of Philosophy, un buen recurso para cualquier larva de pensador, está bastante de acuerdo con mi robot. “Los teóricos cognitivos”, dice, “han propuesto que la mente contiene representaciones mentales tales como proposiciones lógicas, reglas, conceptos, imágenes y analogías, y que utiliza procedimientos mentales como la deducción, la búsqueda, el emparejamiento, la rotación y la recuperación”. La coincidencia no debe sorprender, puesto que Copilot se ha tragado toda la web antes del desayuno, y eso incluye la Stanford Encyclopedia of Philosophy, naturalmente.
Pero tampoco eso debe servirnos para hinchar las plumas como un gallo cabreado, porque los humanos también basamos nuestro pensamiento en lo que han pensado otros. Es lo que llamamos cultura, y todos aspiramos a ella en la medida de nuestras posibilidades. Si cada generación tuviera que descubrir por sí misma la lógica aristotélica y las leyes de Newton, seguiríamos viviendo en las cavernas y comiéndonos a los cadáveres de nuestros enemigos. Criticar al robot por el mero hecho de que haya leído más que nosotros no es más que una excusa de mal perdedor.
Vale, pero entonces ¿pueden pensar las máquinas? Como sugiere Copilot, lo primero que tenemos que saber es a qué llamamos pensar. Enseguida nos viene a la cabeza el razonamiento lógico, como por ejemplo: si cruzo ahora la calle me va a atropellar un autobús, así que mejor no cruzo. Sin embargo, la mayoría de las veces que no cruzamos una calle no tenemos que hacer ese razonamiento ni ningún otro. Eso va en modo automático mientras nosotros atendemos el WhatsApp o contemplamos el lujoso ático de los edificios. Es decir, mientras nosotros pensamos en otra cosa. Entonces ¿qué es pensar?
Ríos de tinta se han vertido sobre la hipótesis de que el pensamiento está indisolublemente asociado al lenguaje. Hablar o escribir, en efecto, son formas de pensar, pero de ningún modo son las únicas. Es evidente que podemos pensar en imágenes. Nadie necesita saber que una calle se llama calle ni que un autobús se llama autobús para saber —para pensar— que no debe cruzar la calle. La idea de que el lenguaje es necesario para el pensamiento tiene el aire de una religión, a la que podemos llamar sectarismo de especie. Porque, si se puede pensar sin lenguaje, otros animales podrán pensar también, y eso resulta humillante para muchos intelectuales. Ese mismo sectarismo de especie, por cierto, es el que genera la mayor parte del rechazo de los guionistas, artistas y humanistas a la inteligencia artificial. Volveremos a esto más abajo.
La imaginación —la “facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales”, en la bella expresión de la Academia— es fundamental en nuestros procesos mentales. Tomemos el ejemplo de August Kekulé, el padre de la química orgánica. En la década de 1860 parecía claro que las moléculas orgánicas consistían en cadenas de átomos de carbono, pero la fórmula del benceno no cuadraba. Kekulé, según contó él mismo, se quedó medio sopa junto a la chimenea y en ese momento ambiguo de la duermevela soñó con una serpiente que se mordía la cola y, de repente, se despejó y vio que había hallado la solución al enigma. El benceno no era una molécula lineal, sino un anillo.
La química orgánica nació literalmente de una imagen: la de una serpiente que se mordía la cola. Salvador Dalí, por cierto, utilizaba esta misma técnica para resolver problemas creativos. En su caso, se adormecía en un sillón con un plato en el regazo y una cucharilla en la mano derecha. Justo cuando estaba en la frontera entre la vigilia y el sueño, la mano se le quedaba tonta, la cucharilla caía sobre el plato y él se despertaba con una idea innovadora.
¿Podría hacer eso una máquina? Bueno, como dijo Copilot más arriba, “no soñamos con ovejas eléctricas… aún”. Pero ni tenemos por qué creer a Copilot ni está claro que soñar sea una fuente de creatividad. Albert Einstein reflexionó a fondo sobre la intuición, porque sabía que sus mejores ideas parecían haberle caído del cielo. Su conclusión fue que la intuición es el resultado del esfuerzo intelectual previo, y que a posteriori se puede reconstruir el camino que ha seguido tu cerebro mientras tú pensabas en otra cosa. La creatividad no es un sustituto del conocimiento, sino su consecuencia.
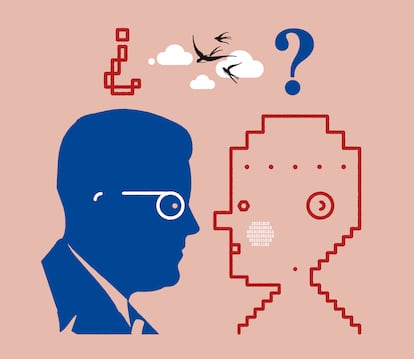
Entonces, ¿puede una máquina mostrar un pensamiento creativo? No nos dejemos engañar por la modestia de Copilot. No hace falta soñar con ovejas eléctricas para ser inventivo. La experiencia de los últimos años muestra que los modelos grandes de lenguaje (large language models, LLM), en los que se basa ChatGPT (de OpenAI), Copilot (Microsoft), Gemini (Google), DeepSeek (High.Flyer) y otros de una naturaleza más especializada, no muestran una creatividad de alto nivel a la Kekulé. Aunque es cierto que hay excepciones llamativas.
La más llamativa de ellas es en realidad anterior a los LLM. Es el sistema AlphaGo, diseñado para jugar al go —un juego chino más complejo que el ajedrez— por DeepMind, una empresa londinense adquirida por Google en 2014 y que, redondeando un poco, recibió el último Premio Nobel de Química. Más exactamente, lo obtuvieron sus científicos Demis Hassabis y John Jumper por el sistema de inteligencia artificial AlphaFold, que predice la forma de las proteínas a partir de su mera secuencia de aminoácidos, y que ya ha revolucionado la biología molecular.
Nadie pretende que AlphaFold piense, por más que les dé cien vueltas a los humanos que llevan décadas haciendo lo mismo, y en cuyo trabajo se ha basado el entrenamiento de la máquina. Pero no quiero hablar ahora del Premio Nobel AlphaFold, sino de su modesto precedente AlphaGo, la máquina que juega al go. Porque ese sistema no solo gana a los grandes maestros chinos del juego, sino que ha descubierto unas estrategias de alto nivel que nunca se les habían ocurrido a ellos tras siglos de maestría. Si AlphaGo fuera una persona, habría que saludarla como un genio creativo. Hay algunos ejemplos más de creatividad de la IA, sobre todo en el campo de las matemáticas. Pero insisto en que no es lo más común (… por ahora, como diría Copilot).
Con la excepción de algún ingeniero iluminado que ha creído ver al fantasma en la máquina, nadie pretende seriamente que la IA actual esté pensando, no al menos en algún sentido reconocible de ese verbo. La cuestión es más bien si puede llegar a hacerlo. Y aquí sí que yo, por poner un ejemplo tonto, empiezo a discrepar gravemente de la mayoría de los intelectuales. Y mis razones no son técnicas, sino históricas. Si hay un sesgo que compartimos todos los Homo sapiens es el de pensar que somos especiales. Y la historia de la ciencia es exactamente la de nuestra expulsión del paraíso. Desde que Copérnico nos sacó del centro del sistema solar, no hemos parado de recibir humillaciones una tras otra. Nuestro Sol tampoco es el centro de la creación, sino una estrella ordinaria entre los 200.000 millones de estrellas ordinarias que forman la Vía Láctea, que a su vez es una galaxia perfectamente vulgar entre los 200.000 millones de galaxias vulgares del universo observable. Del inobservable ya ni hablemos. Y encima nuestra especie no fue creada por Dios, sino que evolucionó del mono.
Al menos, tendemos a pensar desde nuestro chauvinismo, somos los únicos seres pensantes, una rara y preciosa joya que brilla en la inmensidad de un cosmos yermo y obtuso como un canto rodado. De ahí que la mera posibilidad de que las máquinas puedan pensar irrite a todo el mundo menos a los estudiantes poco aplicados, que están encantados de que ChatGPT les haga el trabajo para la evaluación trimestral. Pregunta en una tertulia si las máquinas pueden pensar y verás a los escritores proferir tacos, a los humoristas cabrearse, a los pintores afeitarse el bigote y a los guionistas ponerse en huelga. ¡Eso nunca!
Por cierto, los programadores pensaban lo mismo hasta hace unos años. Como todos los demás, estaban seguros de que su trabajo era demasiado importante o demasiado exigente como para dejarlo en manos de uno de los malditos robots que ellos mismos estaban diseñando. Pero ya se han dado cuenta de lo mucho que se equivocaban. La IA ya es un excelente escritor de código informático, y la de programador va a ser una de las primeras profesiones en que el empleo se va a perder a chorro más temprano que tarde.
El esencialismo humano es una idea más religiosa que filosófica o científica. En el fondo se basa en la misma falacia dualista que ya confundió a Descartes: la creencia apenas formulada de que nuestra mente es distinta de nuestro cerebro, que consiste en un magma inasible e inaccesible a la razón científica o, en otras palabras, que tenemos un alma. Y el problema es que no tenemos un alma. Nuestra mente consiste en neuronas disparándose señales eléctricas y químicas. No hay nada filosóficamente distinto entre eso y las corrientes eléctricas que subyacen al funcionamiento de una inteligencia artificial. Los dos estamos hechos de átomos y moléculas y fuerzas fundamentales de la física.
La hipótesis central de la ciencia cognitiva es que el pensamiento consiste en representaciones internas de la arquitectura del mundo, y en operaciones computacionales que actúan sobre ellas. El razonamiento causal, la imaginación, las emociones y las analogías son parte esencial del pensamiento humano, pero no tienen nada de mágico, de gnóstico ni de sobrenatural. La única razón de que las máquinas actuales no piensen es que todavía no sabemos cómo pensamos nosotros, y por tanto los ingenieros no pueden inspirarse en la neurología, como han hecho sin cesar en el pasado, para seguir avanzando. Este es un punto de vista humanista, pero no esencialista: lo único que nos hace únicos es que, por el momento, no acabamos de entender nuestra biología. Algo es algo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































