¿Por qué soñamos?
Este proceso nos ayuda a regular las emociones y a potenciar la creatividad, pero aún tenemos muchas dudas acerca de su funcionamiento
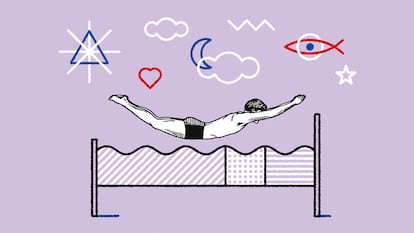

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los sueños fueron considerados de forma casi mística, como mensajes de dioses, demonios o antepasados. “El último sitio del que se imaginaba que podían surgir los sueños era la carne aparentemente inactiva que alberga el cráneo. Se creía que, durante el sueño, la mente quedaba aletargada y se convertía en un recipiente pasivo”, escribe el neurocirujano y neurobiólogo estadounidense Rahul Jandial en las páginas de ¿Por qué soñamos? (Diana).
La evidencia científica obtenida en el último siglo, y más concretamente en las últimas décadas, desmontó esa idea. El cerebro permanece en constante actividad mientras dormimos, especialmente en su fase REM —en la que se producen la mayor parte de los sueños, también los más vívidos y elaborados—, cuando la actividad cerebral llega, incluso, a incrementarse en algunas regiones respecto a la vigilia.
El sueño es un proceso activo que consta de dos fases que se van alternando de forma cíclica durante la noche. Por un lado, está la fase no REM, que en adultos representa aproximadamente un 80% del tiempo de sueño. Por otro lado, la fase REM, que representa un 20%. “Cuando nos dormimos entramos en sueño no REM para pasar en unos 90 minutos a sueño REM completando un ciclo de sueño – explica por teléfono Ainhoa Álvarez, neurofisióloga clínica de la Unidad del Sueño de la Organización de Servicios Sanitarios de Araba–. En una noche, normalmente, hacemos de cuatro a cinco ciclos de sueño, con la peculiaridad de que cada vez el sueño REM dura más. Por tanto, es más fácil despertarse en sueño REM por la mañana, y acordarnos de lo que soñábamos. Pero aunque no nos acordemos también soñamos”.
Los sueños también se producen en la fase no REM, pero como señala también por teléfono Gerard Mayà, neurólogo del Hospital Clínic de Barcelona, estos suelen ser “muy simples y la probabilidad de recordarlos es mucho menor”. Según un estudio pendiente de publicación realizado desde el hospital catalán con datos de 1.000 siestas de pacientes de la Unidad de Sueño, el 60% de las personas que entraron en fase REM durante la siesta recordaron haber soñado al preguntarles justo al despertarse. Esa cifra se redujo hasta el 20% en las siestas que se quedaron en fase no REM profunda.
“El factor más determinante para recordar los sueños es dormir en fase REM”, sostiene Mayà. Según el experto, esta fase de las personas que recuerdan más los sueños tendría dos características especiales. Por un lado, un aumento de la actividad cerebral en dos regiones particulares (la unión temporoparietal y la corteza prefrontal medial), que se ha demostrado que están más activas durante la vigilia y el sueño REM en personas que recuerdan los sueños de forma frecuente. Por otro lado, un tipo de actividad eléctrica que puede verse en un electroencefalograma, las oscilaciones theta frontales, especialmente antes del despertar.
Pero ¿por qué soñamos? Rahul Jandial recoge en las páginas de su libro varias teorías que siguen aún en pie para intentar responder a esta pregunta. La primera de ellas sostiene que los sueños serían una especie de simulación virtual en la que ponemos a prueba distintas respuestas ante amenazas o situaciones e imaginamos las consecuencias. Eso explicaría por qué en diversos estudios realizados a lo largo del último siglo, los sueños de los participantes a menudo se repiten, independientemente de la ubicación geográfica de las personas o de su situación socioeconómica: soñamos que nos caemos, que nos persiguen o nos atacan, que llegamos tarde, que intentamos hacer algo una y otra vez sin éxito… No existe evidencia científica, pero esta realidad apuntaría de alguna manera a cierta influencia genética, como si las características y el contenido de los sueños estuviesen, según el neurocirujano, “integrados en nuestro ADN”.
Otra teoría sugiere que soñar mantiene el cerebro activo y preparado, incluso mientras dormimos, de forma que, cuando nos despertamos, el cerebro se puede activar y entrar en alerta rápidamente. Por otra parte, el hecho de que, con frecuencia, los sueños sean surrealistas, llevó al neurocientífico estadounidense Erik Hoel a proponer la conocida como hipótesis del cerebro sobreajustado, según la cual los sueños nos ayudan a generalizar lo que aprendemos durante nuestras horas de vigilia, lo que podría dar lugar a un pensamiento más flexible y creativo. Esto, según Gerard Mayà, explicaría que compositores de grupos como The Beatles o The Rolling Stones, entre otros, hayan soñado canciones que luego han escrito al despertar, o que algunos sueños fueran precursores de descubrimientos tecnológicos o científicos como la máquina de coser, el modelo atómico de Bohr o la tabla periódica de los elementos.
Por último, estaría la que Jandial denomina la teoría de los sueños, como una especie de terapeuta nocturno que nos ayuda a digerir y elaborar emociones relacionadas con la ansiedad, una teoría respaldada recientemente por algunas investigaciones científicas. “Soñar es fundamental para la regulación emocional. Soñar, por una parte, sirve para recordar las experiencias valiosas y, por otra, para olvidar las dolorosas”, sostiene Ainhoa Álvarez. Según explica la presidenta de la Sociedad Española de Sueño (SES), la amígdala cerebral, una estructura clave en el procesamiento de las emociones, especialmente del miedo y la ansiedad, desempeña un papel importante en el sueño: “Durante el sueño, especialmente en la fase REM, la amígdala se activa intensamente y participa en la consolidación de la memoria emocional”.
Los expertos consultados coinciden en indicar que es muy probable que todas las teorías tengan parte de verdad. Como escribe Rahul Jandial en su libro, “no deberíamos esperar que haya un solo motivo por el que soñamos, de la misma manera que no hay un solo motivo por el que pensamos cuando estamos despiertos”.
Ainhoa Álvarez apunta que la ciencia y la medicina del sueño tienen todavía un recorrido corto, de menos de un siglo. “Nos queda mucho por saber. Y los sueños son los grandes desconocidos”, reconoce. Una de esas incógnitas pendientes es la verdadera importancia de los sueños sobre nuestra salud. Como sostiene Jandial, se habla mucho de la necesidad de dormir para estar sanos, pero él se pregunta si, quizás, lo que necesitamos no sea tanto dormir como soñar.
“Dormir es importantísimo y soñar —lo recordemos o no el día siguiente— es un elemento más de un dormir sano”, tercia Gerard Mayà. Según el neurólogo, la mayoría de los medicamentos antidepresivos inhiben la fase REM, de forma que, cuando se realizan pruebas de sueño a pacientes que toman estos fármacos, no es raro observar que estos no entran en fase REM hasta las últimas horas de sueño o que, incluso, se despiertan sin haber entrado siquiera en esta fase —es decir, con menos probabilidades de presentar sueños elaborados y recordarlos—, sin que eso, aparentemente conlleve ningún problema o síntoma. “¿Será que no es tan necesaria la fase REM y los sueños en los adultos?”, se pregunta Mayà.
El experto del Hospital Clínic de Barcelona deja otra duda en el aire. El sueño REM apenas ocupa el 20% del tiempo de sueño en la adultez, pero en el caso de los recién nacidos esa fase representa la mitad del tiempo del sueño, “con lo que sería posible que el ser humano sueñe más durante las fases iniciales de la vida. ¿Por qué es así?”.
La duda, en este caso, puede abrir espacio, incluso, a nuevas preguntas: ¿tenemos la capacidad de soñar desde recién nacidos o esta requiere del desarrollo de otras habilidades como las visoespaciales, el lenguaje o la memoria para ser posible? Las incógnitas son muchas. La ciencia del sueño sigue buscando respuestas para todas ellas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































