Hans Ulrich Obrist, el comisario más famoso del mundo: “Mi primera exposición, en mi cocina, la visitaron 29 personas, pero dio que hablar”
El actual director artístico de la galería Serpentine lleva años desafiando los límites de la productividad: publica libros, organiza exposiciones y dirige sus célebres conversaciones con los pensadores más relevantes del mundo


Circulan muchos mitos en torno a Hans Ulrich Obrist (Zúrich, 57 años). Y, tras una hora de charla con él, sosiega y sorprende constatar que muchos son ciertos. Uno de esos mitos alude a su forma de optimizar el tiempo: el comisario de arte más famoso del mundo −un alquimista que ha logrado colocar la creación contemporánea bajo los focos sin rebajar un ápice el discurso−, compatibiliza su cargo como director artístico de Serpentine, en Londres, con la publicación de libros, la organización de exposiciones y la celebración de sus célebres conversaciones (entrevistas en público con los artistas, arquitectos y pensadores más relevantes del mundo). La ubicuidad de Obrist es legendaria y sus horarios y sus rutinas de sueño han recibido una atención inusitada por parte de los medios en un intento de explicar su productividad. Atisbar los arcanos de su agenda posiblemente daría escalofríos de ansiedad a cualquier aspirante a entrar en el mundo del arte. Si el método Hans Ulrich Obrist es el adecuado, no parece haber mucha más gente, aparte de él, de llevarlo a cabo.
Las fotos de este reportaje, por ejemplo, se tomaron en Madrid. Vino para inaugurar, coincidiendo con las fechas de Arco, la exposición del artista Pol Taburet en el Pabellón de los Hexágonos de la Casa de Campo, bajo el paraguas de la fundación de Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. La entrevista se hizo con posterioridad, por videoconferencia. Salvo excepciones, prefiere viajar solo en fin de semana, para no interrumpir el trabajo de su oficina. Todo en él refleja una carrera contra los límites del tiempo. Y no es una forma de hablar: su currículum de proyectos realizados palidece ante una lista de proyectos no realizados que crece cada día.
Un comisario de arte −curator en inglés− es un profesional que media entre el artista y el público: organiza exposiciones, selecciona obras, las contextualiza, las ordena. Obrist hace todo eso y, además, defiende que el arte sirve para hablar de casi cualquier cosa en casi cualquier sitio. “Robert Musil decía que el arte sucede en el sitio menos pensado”, afirma. “Me crie en Suiza, en mi familia el arte no significaba gran cosa, mis padres no me llevaban a museos. Así que mi encuentro con él fue en lugares inesperados, en las calles de Zúrich, con las obra con spray de Harald Naegeli. Siempre me ha parecido importante conectar el arte y la sociedad a través de sitios donde no es habitual encontrar arte contemporáneo”.
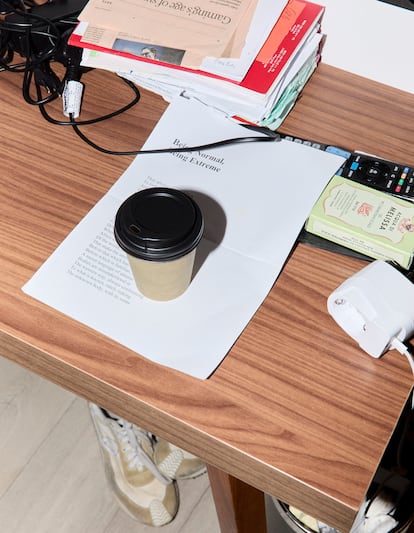
Como en su ciudad no había mucho arte, tuvo que traerlo él. “A los 12 años empecé a hacerme un museo. Compraba un montón de postales de obras de arte y construía cajas en mi cuarto. Estaba comisariando exposiciones sin saberlo: simplemente juntaba obras y creaba constelaciones”. En su adolescencia descubrió el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, una recopilación de imágenes diversas yuxtapuestas por afinidades formales o simbólicas, cuya audacia ha tenido una influencia decisiva en la museografía y la cultura visual contemporánea. “En Kreuzlingen, donde iba al colegio, estaba la clínica del doctor Binswanger, el psiquiatra que había tratado a Warburg. Fue así como investigué sobre él y llegué al Atlas Mnemosyne. Y en mi cuarto empecé a hacer paneles warburgianos, combinando obras. En aquella época empecé a leer a Giorgio Vasari, que había escrito sobre las vidas de los artistas que había conocido. Y se me ocurrió visitar a los artistas de mi propia generación, hasta que [la artista] Rosemarie Trockel me dijo que fuese a visitar también a artistas de más edad, porque muchos de ellos habían sido ignorados, especialmente las mujeres”.
Fue así como el joven Obrist comenzó una dinámica que ha mantenido hasta hoy, y que se basa en conocer de cerca las obras y charlar con los artistas. “Cuando tenía 16 o 17 años empecé a viajar en tren nocturno por Europa. Fui a Viena a ver a Maria Lassnig, a Roma a ver Alighiero Boetti, en una especie de grand tour. Y lo hice en tren nocturno porque no tenía dinero para hoteles”. Poco a poco se iba definiendo su vocación: quería trabajar en el mundo del arte, aunque no supiera en calidad de qué. El mercado, las galerías y las casas de subastas no le interesaban. Entonces descubrió el trabajo de Harald Szeemann, un compatriota suyo considerado unánimemente como el primer comisario de arte moderno. “En aquella época nadie sabía lo que era un comisario. Cuando, tras conocer a Szeemann, dije a mis padres que quería ser curator, fue un alivio para ellos, porque pensaron que quería dedicarme a algo sanitario. Fue un malentendido muy productivo”.
Su primer proyecto, en 1991, fue una exposición en la cocina de su piso de estudiante en St. Gallen, con obras de artistas a los que había ido conociendo en sus visitas de estudio. “Duró tres meses y solo la visitaron 29 personas, pero dio que hablar porque se emocionaron mucho. Los artistas, como Fischli & Weiss o Boltanski, crearon obras que nunca habrían hecho para un cubo blanco. Fue entonces cuando supe que quería seguir explorando la posibilidad de hacer exposiciones más allá del cubo blanco”.
En las décadas siguientes, Obrist ha protagonizado una trayectoria fulgurante. Su conversación arroja una vertiginosa cantidad de nombres propios, museos e hitos. Uno de sus primeros empleos fue en el Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. La directora, Suzanne Pagé, le pidió que hablase con personas que hubiesen conocido a Giacometti para una retrospectiva sobre el escultor. “Me contrató porque sabía que me gustaba hablar con los artistas”, recuerda. Charló casí con Henri Cartier-Bresson, Roberto Matta o Balthus. Recopiló testimonios, relacionó datos y aprendió a hablar de arte sin enclaustrarse en el idioma de la teoría ni renunciar a la complejidad. “Cuando vivía en París, a veces quedaba a tomar café con Nathalie Sarraute, la pionera del nouveau roman, que solía decir que hay que ser muy avanzado y complejo, pero también accesible. Así es como he visto siempre mi trabajo. El arte no se puede reducir a un titular. El arte requiere tiempo, distintas lecturas. Es uno de los motivos por los que el arte sigue siendo necesario. Eso me lo enseñó mi amiga Agnès Varda. Ella ganó un Oscar, es un tesoro nacional en Francia, pero nunca dejó de experimentar con ideas muy complejas”.

Un ejemplo de esa complejidad es su labor en Serpentine, una galería en medio del Hyde Park londinense que hasta su llegada era poco más que una sala de exposiciones. Obrist llegó en 2006 y hoy es su director artístico. Decidió sentar la cabeza tras años trabajando como “comisario migrante”, una especie de freelance de altos vuelos, una superestrella que vivía de bienal en bienal y de museo en festival. “Pero me di cuenta de que, si quería tener un impacto en una institución no bastaba con hacer una exposición: tenía que repensarla estructuralmente. Y eso solo puedes hacerlo si eres el director”, reflexiona. En Serpentine ha acometido proyectos como promover su pabellón de verano, un proyecto que había comenzado en 2000 con una obra de Zaha Hadid. “Me hipnotizaba la idea de poder encargar proyectos arquitectónicos cada año”, cuenta. Más tarde surgió la idea de priorizar estudios que nunca hubiesen construido en Reino Unido. “Londres es una ciudad global, pero en materia de arquitectura era muy insular. Norman Foster, Cedric Price, Richard Rogers, David Chipperfield… todos venían de Reino Unido. Así que pudimos tener los primeros proyectos en suelo británico de Siza, de Gehry, de Nouvel”, explica. En 2012 decidieron centrarse en estudios jóvenes de todo el mundo. Tras Francis Kéré o Sumaya Bali, este verano será el turno de la bangladeshí Marina Tabasum. “Zaha me dijo una vez que los pabellones son fantásticos para experimentar, porque ofrecen más libertad que un edificio permanente”, afirma Obrist.
A Madrid lo ha traído, curiosamente, otro pabellón. Se lo descubrió la asesora Isabela Mora, una kingmaker del arte contemporáneo sin cuya labor de mediación y representación no se entienden muchos de los proyectos más ambiciosos realizados dentro y fuera de España en los últimos años. “Llevo dos décadas colaborando con ella. Gracias a ella he podido trabajar con Tatiana Bilbao en Casa Barragán, o con Cristina Iglesias en la casa de García Lorca, en Granada. Ella es mi principal conexión con España”, explica. Hace cinco años, Obrist y Mora recibieron un encargo de la über-coleccionista Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Consistía en organizar exposiciones en Madrid, siempre en ubicaciones inesperadas. “Yo coreografío este proyecto e Isabela lo produce”, apunta Obrist. “Una vez que elegimos el artista, ella encuentra milagrosamente estos lugares mágicos”.
Tras exponer a Lucas Arruda en la Biblioteca del Ateneo, a Michael Armitage en la Calcografía Nacional y a Precious Okomoyon en la Montaña Artificial del Retiro, este año es el turno del pintor francés Pol Taburet en el Pabellón de los Héxágonos de Corrales y Molezún, un hito de la arquitectura española que languideció durante décadas en la Casa de Campo de Madrid y está siendo restaurado por el Ayuntamiento. “Lo curioso es que, la primera vez que vine a Madrid a finales de los noventa, pregunté a Isabela por los arquitectos de la generación de los cincuenta y los sesenta”, recuerda el comisario. “Yo ya conocía la obra de Miguel Fisac, así que fui a entrevistarle, pero no conocía a Corrales y Molezún, y cuando descubrí su trabajo me pareció muy interesante. Y no tenía ni idea de que este pabellón seguía ahí, trasladado a Madrid tras la exposición de Bruselas de 1958. Cuando Isabela me lo dijo, fuimos a verlo, se lo enseñamos a Pol y le encantó. En sus pinturas hay figuras que parecen flotar, casi retando a la gravedad, y pensamos que sería alucinante si sus pinturas pudieran flotar en el espacio”.
La obra de Taburet la descubrió, por descontado, visitando su estudio. Han pasado los años, pero ese gesto sigue siendo imprescindible. “Lo es todo”, afirma. “Cada vez que llego a una ciudad quedo con artistas. Veo sus obras, charlo con ellos. La cuestión es averiguar qué cosas de las que querrían hacer no han podido llevar a cabo. Fue una sugerencia que me hizo Alighiero Boetti en 1985: centrarme en los proyectos no realizados de los artistas, e intentar hacerlos realidad. Hace 40 años de aquello, y sigo haciéndolo a diario. Todo surge de ahí. A mí no se me ocurren ideas de exposiciones para que los artistas las ilustren. Es justo al revés. Mi trabajo consiste en ver, ver, ver y escuchar”.
En el historial mediático de Obrist están sus libros sobre la historia y la práctica del comisariado, pero también el capítulo que le consagró Sarah Thornton en su irresistiblemente cotilla Siete días en el mundo del arte, y el perfil de él que escribió D. T. Max en The New Yorker en 2014. Allí lo presentaba como “el hombre que nunca duerme”. ¿Mito o realidad? “Siempre me ha interesado la idea de trabajar con el tiempo”, responde. “Cuando en los años noventa empecé a comisariar exposiciones, me inspiraba mucho Balzac y me interesaba saber cómo había escrito tantos libros. Yo estaba intentando escribir mi primer libro e iba muy lento. Descubrí que Balzac bebía mucho café, así que empecé a beber mucho café yo también, y a dormir muy poco. No tardé en darme cuenta de que dormir era necesario. Eso fue por la escritora Hélène Cixous, que llevaba un diario de sus sueños. ‘Si no duermes, no sueñas, y te pierdes una dimensión muy importante’, me dijo. Así que empecé a dormir más. Pero no quería bajar la intensidad ni dejar de hacer cosas. En aquel entonces había un colaborador en la galería que siempre llegaba muy tarde, a las cinco, y la oficina cerraba a las seis. Aquello era algo difícil de sostener. Y me fui a dar un paseo, que es algo que hago con frecuencia. Me viene de Robert Walser, el escritor de mi infancia. En Londres, tengo el parque al lado de la oficina. Muchas de mis reuniones la hago paseando. Así que salí a pasear por el parque, para resolver el problema de este colaborador al que le gustaba trabajar de noche. Y se me ocurrió crear un turno de noche. No en la oficina, sino para mis libros, o mis proyectos ajenos a Serpentine. Alguien que me ayudara a editar, a transcribir, a tener al día la correspondencia. Así surgió la idea de un asistente nocturno, que es algo muy productivo, porque trabajo con él durante una hora después de la cena, luego me acuesto y él sigue trabajando. Cuando me despierto, por la mañana, han sucedido muchas cosas. Si me desvelo por la noche, sé que puedo trabajar un rato con él. Ha resultado ser un modelo de trabajo muy productivo. Llevo toda la vida tratando de editar el tiempo”.

No es la única edición del tiempo que ha llevado a cabo. Son paradigmáticos sus ciclos de encuentros a horas intempestivas, como Brutally Early Club, una serie de reuniones a las seis de la mañana. “En Londres es imposible organizar cenas, todo el mundo tiene planes fijados con semanas de antelación. Así que se nos ocurrió poner este programa a las seis de la mañana. A las 5,30 de la mañana apenas hay tráfico, puedes cruzar la ciudad entera en bus o en bicicleta. Es algo casi metafísico. Y, además, puedes organizarlo de un día para otro, porque nadie tiene agendado nada para esa hora. Si invitas a alguien a una cena para dentro de tres días, dirá que ya tiene planes. Pero es muy poco probable que alguien tenga planes para las seis de la mañana. La excusa ya no vale, así que se puede improvisar”.
Obrist suele explicar que su trabajo consiste en construir puentes entre los artistas y el mundo: exactamente lo mismo que significa, en latín, la palabra pontífice. ¿Le gusta que le consideren el Papa del arte contemporáneo? Obrist prefiere quitarse hierro. “Lo que importa, y lo que recordaremos, es a los grandes artistas, no a los comisarios”, responde. “Empecé en esto porque quería conocer a los artistas, pasar tiempo con ellos y serles de alguna utilidad. Lo que hago no tiene que ver con tener una posición en el mundo del arte, sino con encontrar espacios para el arte en la sociedad. Hay muchos ámbitos donde el arte puede tener un papel, y queremos que los artistas se sienten en la mesa donde se toman las decisiones”. ¿Cómo vive entonces la popularización −y banalización− del término curating, una de esas palabras de moda? “Ahora el concepto de comisariado se usa para todo, para floristerías, para food trucks, para tiendas. Fue J G Ballard quien me dijo que lo que yo hacía era construir uniones. No puentes, sino pasarelas o puentecitos. A veces no se trata de producir ni de comisariar. No todo tiene que responder a un plan maestro; a veces basta con suscitar algo, con instigar. Quiero que mi material sea la generosidad, y en el mundo hace falta mucha generosidad”.
Ahora está enfrascado en el Manchester International Festival, un evento dirigido por el diseñador Peter Saville que se celebrará en verano. Cuenta que, por ejemplo, ha puesto en escena al escritor chileno Alejandro Zambra con su traductor. “La clave estaba en escuchar, en celebrar el multilingüismo en un momento en que hay gente que no tolera oír una lengua que no entiende”, explica. “Hace poco he leído que a alguien le dieron una paliza en el autobús, en Londres, por hablar un idioma que el resto no entendía”.
Este esfuerzo llega a ámbitos tan aparentemente alejados del arte como el fútbol. Y con una inesperada conexión española. “Hace años, Josh Wildigg, uno de mis colaboradores se dio cuenta de que el futbolista Juan Mata, que estaba en el Manchester United y en la Selección Española, me seguía en Instagram y daba muchos likes a mis posts. Así que le escribí, porque siempre he querido tender un puente con futbol, pero no sabía cómo. Nos reunimos y decidimos comisariar una exposición sobre fútbol y arte, con 11 tándems de artistas y futbolistas. Juan Mata conoce muy bien el mundo del fútbol y es el match perfecto”. Tras una primera entrega con Zidane y Philippe Parreno, este verano la exposición Trecartista desvelará el resto de colaboraciones. “Juan Mata me contaba que el fútbol cada vez está más marcado por la fuerza y el poder, por saber quién es el más fuerte. El diálogo entre el arte y el fútbol me parece urgente porque hay muchos aficionados al futbol que nunca pisan un museo, y muchos visitantes de galerías que nunca van al estadio. Esta exposición creará este diálogo, esta pasarela. Bueno”, sonríe, “tal vez esta vez sea un poco más grande que una pasarela”.
Créditos
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma































































