El mal siglo, o cómo traicionar las promesas del año 2000
Lo que hace 25 años era un orgullo para España se vive como un problema; y lo que era un problema no ha dejado de serlo, o es un problema mayor
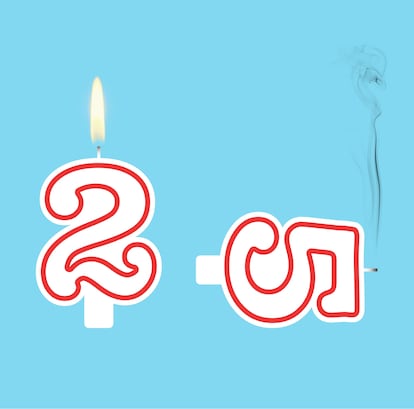

Han pasado veinticinco años de siglo y las naciones europeas se han especializado en narrar su declive. Italia fue pionera, con títulos como La muerte de la patria y subtítulos como Por qué Italia no puede convertirse en un país moderno. Francia llegó más tarde pero más fuerte, con libros serios como los de Nicolas Baverez, libros menos serios como los de Éric Zemmour y un Dominique de Villepin que bautizó a los cultivadores del género como declinólogos. Para intuir el espesor de la declinología británica, que amenaza con reunir más volúmenes que la Enciclopedia Británica, basta observar los referendos que por poco no se llevan al país, como ellos dirían, “a los perros”. Alemania parecía inmune a esta filoxera pero también ha caído, con un correctivo apoteósico de Wolfgang Münchau. Un motivo de desazón es que algunos de estos gritos de Casandra tienen ya su tiempo —La France qui tombe, veinte años— y podrían escribirse ediciones corregidas y aumentadas. Quedan tres cuartas partes para enderezarlo, pero el siglo no empezó bien. Miremos a la UE: lo comenzamos con la redacción de una Constitución y ahora nos basta con que sobreviva el euro.
España, que tiene un buen momento ensayístico, tiene pocos ensayos crepusculares. Puede ser que, honrando una vieja tradición, cualquier ensayo sobre España ya lleve implícito que es sobre “el problema de España”. O puede ser que, bien oreados por esos mundos intelectuales, nuestros escritores quieran huir del calificativo que más descalifica: “noventayochista”, en el voluntarioso entendido de que ser ilustrado excluye ser agorero. De hecho, hasta hace no tanto, nuestros principales problemas parecían ser el bipartidismo y las primarias. Aldous Huxley habla de una generación optimista, que creía “en el progreso, en Mister Gladstone y en nuestra superioridad moral e intelectual”. Quienes no nacimos bajo Gladstone sino en algún momento entre Suárez y González no sentimos tal seguridad, pero sí vivíamos en un país que miraba al futuro. Llamar a tu empresa Euro-Cerrajeros o Cerrajería 2000 —por poner ejemplos reales— tal vez fuera candoroso, pero también revelaba un air du temps de confianza en el porvenir y en el entorno estratégico.
Para el 2000, en efecto, teníamos la autoestima subida de haber entrado —misión imposible— en el euro. Dejábamos de ser una “democracia joven”. Nuestro pasado por fin parecía pasado: el 20 de noviembre de 2000, EL PAÍS y Abc abrieron sus portadas con un autócrata, pero ese autócrata era Alberto Fujimori. González había dejado una huella en Europa y Aznar iba a dejar sus plantas en América. Las Conferencias Iberoamericanas no solo existían, sino que importaban. El debate del catalanismo era el debate de entrar en el Gobierno. Y si, para encontrar independentistas había que buscar entre cuatro excursionistas de Esquerra, para encontrar a la extrema derecha había que subir muy alto en Cuelgamuros. Íbamos a ser ricos, al menos en capacidad de endeudamiento, e íbamos a ir en AVE a todas partes. Cuando Zapatero fue elegido secretario general del PSOE, llegó a hablarse de turnismo, de Sagasta y de Cánovas. Al menos, izquierda y derecha podían firmar algún pacto de Estado. No sería Gladstone y Disraeli, pero nosotros también sabíamos que vendría el PP y luego vendría el PSOE y que quizá robaran un poco pero las cosas de algún modo tirarían adelante. No era el mejor de los mundos pero sí el mejor de los futuros posibles.
Concedido: no pocas utopías del siglo XX se van materializando en el XXI. Coches que van solos, relojes que te dicen lo que tienes que comer. A veces podemos mirar con anhelo ese tiempo en que el miedo tecnológico era el efecto 2000 y no la IA. Pero los españoles tenemos a la mano unos placeres con los que jamás habría soñado Luis XIV, una tecnología que hubiera hecho las delicias de Stalin y unos destinos, a tiro de Ryanair, con los que humillar a Marco Polo. ¡En Islandia deben de estar muy contentos con nosotros! El sinsabor viene al comprobar cuántas de las cosas que han mejorado la vida de los españoles en estos años se deben a los propios españoles. Y hay un sinsabor mayor al pensar en el futuro que otean esos mismos españoles si atendemos a sus pasiones predominantes: no tener hijos y hacerse funcionarios. Hemos llenado el país de universidades para que los padres miren con ilusión que el niño estudia fuera.
Si el 2000 era una promesa, no hemos cumplido con ella. Lo que era un orgullo, como las infraestructuras o el turismo, se vive ya como problema. Lo que era un problema —como la productividad— no ha dejado de serlo, cuando no se ha convertido —como la vivienda— en un problema mayor. La corrupción solo ha ido a mejor si entendemos por tal que ha prosperado. En estos veinticinco años, palabras como “informe Pisa”, “convergencia económica” o “paro juvenil” nos han hecho tanta compañía que casi olvidamos que son preocupaciones. En un cuarto de siglo no han faltado, uno tras otro, desengaños: antes del derrumbe, Zapatero dijo que teníamos “el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional”; en la covid descubrimos que nuestra sanidad tampoco era mejor. Y si en el año 2000 luchábamos por las competencias, la dana y los incendios han demostrado que, tanto tiempo después, podemos pelear con igual fiereza para que las ejerza el otro: la ineficacia de la Administración no depende de su cercanía al ciudadano, aunque la cooperación entre Administraciones sí parece depender de la cercanía ideológica que se tengan entre ellas. Es otra: podemos debatir si nuestras instituciones son más o menos partidistas que antes, no si han dejado de serlo. Con todo, quizá el mayor reproche a nuestra democracia sea que no hemos generado anticuerpos contra el populismo de izquierdas ni contra la derecha identitaria.
Américo Castro dedicó su existencia a investigar por qué “la vida secular” de los españoles ha sido “radicalmente inconvivible”. Tras la Transición llegamos a leer nuestra Historia no como una excepción cainita sino —a decir de Raymond Carr— como la de “un país normal”. Es difícil sostener esa mirada ahora y no volver a Castro. Hemos pasado del Majestic a Waterloo. Hemos acabado con ETA para legitimar a sus herederos. Hemos pasado de Anguita a Podemos y de nadie a Vox. Ahora tenemos en cocción un altercado entre Madrid y Barcelona con la España interior en llamas como fondo. España, bromeó alguien, sigue siendo ese país en el que todos luchamos contra todos y siempre ganan los vascos.
Hemos hecho progresos: no podemos fumar al entrar en el banco, separamos mejor las basuras, ya no decimos “disminuidos” y en los bares hay carta de alérgenos. Nadie tiene que encerrarse en armarios ni buscar el amor en saunas. Pero “has sido pesado en la balanza”, como leemos en el festín de Baltasar, “y falta peso”. De la memoria histórica a las lenguas en las Cortes, no son pocas las cosas que podíamos haber hecho para la concordia y hemos calculado para lo contrario.
“Veinticinco años de éxitos”, vendían las antologías. Veinticinco años sin éxitos roban alicientes para el futuro y llevan a una lectura melancólica del pasado. Sin plan de reformas posible, sin proceso constituyente planteable, haber arrojado al tacho los mitos de la Transición nos deja sin ese mínimo común indiscutible para avanzar. Podríamos, con Lampedusa, lamentarnos: “Pertenezco a una generación desgraciada”. En otras ocasiones no nos faltaron arbitristas ni regeneracionistas como patrullas retóricas. Pero hoy no hay drama ni hay 98. La sensación es que el país es un poco como la web de Renfe, que no arranca. Al saber que no hay remedio, la reacción es más de dejadez que de fatalidad. Quizá eso sea un progreso. Pero uno sospecha que tras una generación que no tuvo que ser progre va a llegar una generación que se hace reaccionaria. Y ahí vendrán la declinología y el rechinar de dientes.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































