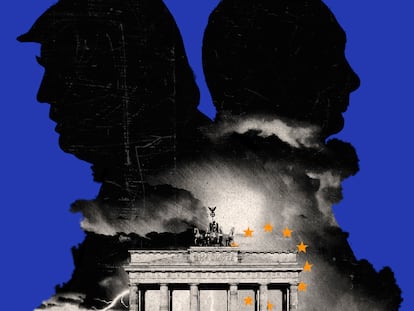Noam Chomsky y la política exterior estadounidense: el Gobierno no escucha a sus ciudadanos
El relevante activista señala en un libro que cuando los presidentes sienten que sus políticas no contarían con el respaldo de la población, sencillamente la mantienen en la ignorancia. ‘Ideas’ publica un extracto de su última obra traducida al español

Para entender la política exterior de cualquier Estado, es útil comenzar por explorar su estructura social interna. ¿Quién determina el diseño de estas políticas? ¿Qué intereses están representando estas personas? ¿De dónde emana su poder? Es razonable suponer que estas políticas reflejan los intereses particulares de quienes las diseñan. En todos los países existen estructuras internas en las que hay grupos que tienen mucho más poder que otros. Como señaló una vez el destacado teórico de las relaciones internacionales Hans Morgenthau, “las concentraciones de poder privado que realmente han gobernado en Estados Unidos desde la Guerra Civil han resistido todos los intentos que se han hecho por controlarlas, y no digamos de desmantelarlas, [y] han conservado su dominio sobre los resortes de la decisión política”.
La ciudadanía estadounidense, en general, ejerce poca influencia sobre la política exterior del país. De hecho, la discrepancia entre la opinión pública y las acciones del Estado suele ser notable. Por ejemplo, una gran mayoría de los norteamericanos lleva mucho tiempo oponiéndose a la postura del Gobierno con respecto a Israel, y apoya en cambio el consenso internacional a favor de la solución de los dos Estados. La opinión mayoritaria también considera que Estados Unidos debería mantenerse neutral en el conflicto y negar ayuda a ambas partes — Israel y los palestinos— si no negocian de buena fe para lograr ese acuerdo. Sin embargo, el Gobierno estadounidense desoye constantemente a su opinión pública.
Existen muchos otros ejemplos similares. En 1984, una encuesta reveló que el 67% de los norteamericanos desaprobaba la decisión de Ronald Reagan de minar los puertos de Nicaragua, frente a solo un 13% que la apoyaba. En 2001, entre los estadounidenses familiarizados con el concepto de calentamiento global, el 88% respaldaba el Protocolo de Kioto, pero la administración Bush lo rechazó. Dos tercios de la población estadounidense se oponen al embargo contra Cuba —incluido el 59% de los republicanos— y, no obstante, el embargo sigue vigente. Los programas de espionaje del Gobierno también son impopulares entre el público: en 2023, una encuesta mostró que solo el “28% de los adultos apoya que el Gobierno realice escuchas de llamadas telefónicas internacionales sin una orden judicial”, pero esta sigue siendo una práctica rutinaria y legal. En diciembre de 2023, mientras la mayoría de los estadounidenses abogaban por un alto el fuego permanente entre Israel y Hamás, el presidente y casi todo el Congreso se negaron a solicitarlo.
Este análisis parte de la premisa de que el público conoce realmente las opciones políticas que existen. Sin embargo, con frecuencia se le ocultan las acciones de su Gobierno, lo que le impide formarse una opinión al respecto. En casos como la devastación de Timor Oriental, los bombardeos de Camboya y Laos o los asesinatos con drones en diversas partes del mundo, la ciudadanía desconocía por completo lo que se estaba llevando a cabo en su nombre. Tales políticas no se someten a debate público, y mucho menos a votación. “A la gente no se le pregunta ni se le informa; simplemente se la ignora”, dice el economista Jeffrey Sachs.
“A la ciudadanía se le miente: se le miente sobre la situación en el frente, se le miente sobre los motivos reales de la guerra, etcétera”, afirma John Mearsheimer, experto en relaciones internacionales. Sintetizando su extenso estudio sobre la toma de decisiones políticas, Mearsheimer concluye: “Lo que descubrimos es que la opinión pública [...] apenas importa en el proceso de toma de decisiones. Es un pequeño grupo de élites el que se reúne y decide”. Esto es igual de cierto en las democracias que en las autocracias. (De hecho, Mearsheimer sostiene que en las democracias los líderes mienten al público con mayor frecuencia que en los regímenes autocráticos, porque en ellas existe la posibilidad de destituir a los líderes, lo que exige un mayor nivel de manipulación.)
Un ejemplo típico es el de Robert McNamara, que en un vuelo de regreso desde Vietnam confesó a sus asesores que, a pesar del envío de tropas al país, no se había producido “ninguna mejora”, es decir que la situación subyacente era, “en realidad, peor”. No obstante, al bajar del avión, McNamara declaró ante la prensa allí reunida exactamente lo contrario: “Caballeros [...]: acabo de regresar de Vietnam y me complace poder decirles que estamos logrando un gran progreso en todas las dimensiones de nuestro empeño. Lo que he podido ver y oír durante mi viaje me infunde grandes ánimos”.
En el libro The Foreign Policy Disconnect, Benjamin Page y Marshall Bouton documentan como “año tras año, década tras década, existen discrepancias significativas entre las políticas exteriores que los altos mandatarios de la administración favorecen y aquellas preferidas por el público”. Por ejemplo, la ciudadanía tiende a apoyar políticas exteriores más cooperativas y pacíficas, entre ellas el fortalecimiento de la ONU, el aumento del control sobre los armamentos, la aceptación de la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia, la renuncia de Estados Unidos a ejercer su poder de veto en el Consejo de Seguridad en el caso de decisiones que de otro modo serían unánimes y el uso de la diplomacia sobre la fuerza en las relaciones internacionales. Aun con ello, subrayan, el rechazo de Estados Unidos a varios acuerdos internacionales ha “contrariado repetidamente los deseos de la propia ciudadanía”.
La persistencia de estas preferencias populares resulta especialmente notable teniendo en cuenta los constantes esfuerzos que se hacen por manipular a la opinión pública. Por ejemplo, aunque la mayoría de los estadounidenses respaldó en su momento el ataque de la administración Bush a Irak, lo hicieron solo porque creyeron en las afirmaciones infundadas del presidente sobre la supuesta amenaza que representaba el país árabe. Más tarde, cuando la verdad salió a la luz, la opinión pública se volvió en contra de la guerra, pero fue ninguneada como una molestia que era mejor ignorar. Dick Cheney, en particular, fue especialmente franco con respecto al desprecio de la administración Bush por la opinión pública:
Martha Raddatz, ABC: Dos tercios de los estadounidenses sostienen que [la guerra de Irak] no merece la pena.
Dick Cheney: ¿Y?
Raddatz: ¿Y? ¿No le importa la opinión del pueblo estadounidense?
Cheney: No. Creo que no hay que desviarse del rumbo en función de las fluctuaciones de las encuestas de opinión pública.
Cuando los presidentes sienten que sus políticas no contarían con el respaldo de sus ciudadanos, sencillamente los mantienen en la ignorancia. La historia de la CIA, por ejemplo, es una letanía de atrocidades rara vez sometidas a debate público. El proyecto MK-ULTRA de la CIA incluyó experimentos de control mental y tortura que, como explica el periodista Stephen Kinzer, eran “esencialmente una continuación del trabajo que se inició en los campos de concentración japoneses y nazis”. La CIA “contrató, de hecho, a los vivisectores y torturadores que habían trabajado en Japón y en los campos de concentración nazis para que compartieran sus descubrimientos, de modo que pudiéramos proseguir con su investigación”. Estados Unidos, además, ha realizado pruebas de armas biológicas en su propia población sin su conocimiento; uno de estos experimentos, en 1966, liberó nubes de bacterias sobre pasajeros del metro de Nueva York. A lo largo de toda una década de ensayos con armas biológicas, el Pentágono “expuso a los soldados y quizá a miles de civiles a diversos compuestos”, liberando “sustancias [entre las que se] incluían la E. coli y otros agentes que más tarde se descubriría que eran dañinos o letales para los niños, ancianos y personas con sistemas inmunitarios comprometidos”. La historia del FBI, por su parte, es sórdida en sí misma, con episodios que incluyen intentos de chantaje al líder más destacado del movimiento estadounidense por los derechos civiles para que se suicidara.
Las pruebas documentales de este tipo de acciones suelen mantenerse en secreto y a buen recaudo durante un largo tiempo, bajo la premisa de la “seguridad nacional”. Permanecen clasificadas hasta que, finalmente, cuando salen a la luz, a nadie le importan ya mucho. Y una vez que se desclasifican, se hace evidente que nunca hubo ninguna “amenaza para la seguridad nacional” por el hecho de revelar estos documentos; el verdadero temor era que el público, asumiendo que vive en una democracia, quisiera exigir cambios en el comportamiento de estas agencias. Henry Kissinger lo expresó con claridad en 1983, cuando justificó su apoyo a las operaciones encubiertas contra el Gobierno de Nicaragua: “Simpatizo con las operaciones encubiertas, siempre que se puedan llevar a cabo de la forma en que su nombre lo indica. Pero si estas operaciones deben justificarse en un debate público, dejan de ser encubiertas y perderemos el apoyo de la opinión pública·. En otras palabras, si se permitiera al público conocer la política de su propio Gobierno, no la apoyaría. En lugar de considerarlo una razón para replantearse la política, se toma como una justificación para mantenerla en secreto.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.