Vuelve Ramón J. Sender, el bicho raro de la literatura española
La reedición de obras como ‘Réquiem por un campesino español’ y la recuperación de su novela bélica sobre la Guerra Civil devuelven al primer plano a uno de los grandes cronistas del siglo XX
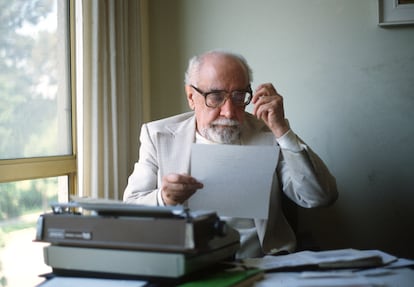

Nació Ramón J. Sender (1901-1982) al compás del siglo XX en “ese calor de las aldeas lleno de silencios”, como recordaba en el primer volumen de Crónica del alba. Era un calor “en que las palomas buscan la sombra y el tiempo parece detenerse y adquirir profundidad en mil pequeños rumores”. Como los inuits, que distinguen un millón de tonos en el blanco de la nieve, aquel niño solitario de Chalamera (Huesca) aprendió a descomponer el silencio y el aburrimiento en millones de modulaciones, y con su oído finísimo se convirtió en el gran cronista del siglo que nació con él.
El niño José Garcés de Crónica del alba —el gran heterónimo de Sender en esas falsas memorias noveladas— se escapaba de la vigilancia del padre subiéndose al tejado con unos gemelos, y atalayaba el pueblo desde su puesto de observación junto a la chimenea. Es fácil reconocer al escritor adulto en la actitud del aquel chaval asilvestrado que prefiere cazar grillos a meterse los latines en la mollera. Es fácil comprender que Sender se vea a sí mismo vigilante, siempre esquinado, tan atento como discreto, el tipo que se camufla en el cuadro general, pero lo entiende y lo narra después con palabras precisas y sencillas.
El curso pasado terminó con dos buenas noticias para los amantes de este chivato impertinente y directo. La Biblioteca Castro ha empezado a publicar parte de sus obras, con un primer tomo dedicado a su narrativa escogida, que incluye tres novelas imprescindibles: Imán, Mr. Witt en el cantón y Réquiem por un campesino español, con un estudio preliminar a cargo del profesor Juan Carlos Ara Torralba. Por otro lado, la editorial Deusto ha recuperado Contraataque, la crónica personalísima de los primeros meses de la Guerra Civil española.

Al contrario que las novelas reunidas en el tomo de la Fundación Castro, que forman parte del canon de la literatura española contemporánea y tuvieron éxito y muchos lectores, Contraataque es un libro poco leído, que producía escozores en el autor. Publicado en 1937 como panfleto de propaganda, no volvió a circular hasta 1978, cuando los exiliados ya habían regresado y Sender iba y venía a España desde su casa de San Diego, en California. El Sender de entonces renegaba del Sender comunista del ayer.
Sin el apoyo de su autor, Contraataque se fue hundiendo en la indiferencia, como una pieza extraña, fruto de un ardor guerrero un poco vergonzoso y de unas pasiones políticas bisoñas y erradas. Pero hoy, cuando la guerra ha vuelto a Europa con sus bombas y su retórica, esta descripción cruda del soldado interpela al lector cogiéndole por las solapas. En términos históricos, además, es un documento excepcional, pues se trata de una de las pocas novelas bélicas españolas. En España se ha escrito mucho sobre la guerra, pero muy poco desde la primera línea del frente o con la mirada militar del narrador de Contraataque.
Es Sender un bicho raro en la literatura española, pese a su popularidad y reconocimiento, o precisamente debido a ellos. Fue tan ubicuo como desubicado: estaba en todas partes, pero no encajaba en ninguna. No fue Sender un escritor de vanguardia (pese a la prosa alucinada de La aventura equinoccial de Lope de Aguirre y a muchos libros de las décadas de los sesenta y setenta, contagiados por el espíritu pesado, solemne y falsamente lúdico de su tiempo), sus novelas entroncan más con Baroja y Galdós que con las “nivolas” de Unamuno, y su condición de cronista empeñado en verlo todo con sus propios ojos, sin remozar versiones de terceros, le convertía en un escritor que iba por libre en una época donde las generaciones literarias se fotografiaban y se censaban. Cuando tocaba retratarse en grupo, Sender siempre estaba en otro sitio, persiguiendo una crónica en el último pueblo de Andalucía o en los arrabales de Moscú, pegando tiros en el monte o desdiciéndose del comunismo juvenil y abrazando la alegría banal y capitalista de la vida estadounidense.

Por eso, cuando regresó del exilio decepcionó a tantos. Esperaban a un viejo comunista lleno de nostalgias y espíritu de combate, y se encontraron con un aragonés guasón que no tenía planes de reinstalarse en un país que prefería ver con la misma distancia irónica que aplicaba a Nancy y al resto de sus personajes.
En ese pasaje de Crónica del alba en que José Garcés aprecia los matices del silencio desde el tejado de su casa, apoyado en la chimenea, se revela el misterio de Sender. No solo nos cuenta que es un testigo, un observador del mundo, sino un ejecutor. Pepe Garcés es un niño al que le gusta jugar a la guerra. Que se dedique a observar por las tardes no significa que renuncie a participar del mundo. Se mete en la gresca, la anima, provoca líos, se funde en la masa, y luego lo cuenta con la misma naturalidad con la que dispara contra las palomas o contra los del pueblo de al lado en las batallas infantiles, tan parecidas a las batallas adultas de bomba y ametralladora.
Así hizo toda su vida. Su primera gran novela, Imán, cuenta su vida como soldado en Marruecos, y desde el blocao percibe los silencios y los matices con la misma finura que en el tejado de su aldea aragonesa. Aquella guerra africana volverá de forma recurrente en el exilio (Cabrerizas altas, Una hoguera en la noche), como el estrés postraumático que acompañó a los supervivientes y que él desaguó en libros. Como volverá una y otra vez la guerra de 1936, condensada en esa obra maestra de la concisión, casi una fábula, Réquiem por un campesino español.

Tras su muerte en 1982, Sender ha seguido ubicuo y desubicado a la vez. A diferencia de otros autores del exilio, nunca ha desaparecido del todo del horizonte de los lectores, pero la posteridad sigue sin catalogarlo. Ha acabado formando grupo con otros raros y desencantados, como Max Aub. Cuesta deslindar al propagandista del cronista, al luchador del fabulador, y al deudo nostálgico y arrasado de pena por la muerte de su familia, del hispanista mundano y cínico que disfruta de la vida de campus al sol amable de California. En Sender todo se mezcla de forma desquiciante para el crítico adicto a las taxonomías. Juega al escondite literario con heterónimos y, al mismo tiempo, se exhibe desnudo y vulnerable. Sencillo y barojiano en apariencia; complejo y oscurísimo en cuanto se aplica a su prosa la misma atención que Pepe Garcés aplicaba a los silencios de la aldea.
Las reediciones son una oportunidad preciosa para leer a Sender como él leía el mundo: atento, sin prejuicios, sin establecer relaciones, buscando la esencia de las cosas más allá del ruido ambiental.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































