¿La paradoja de la abundancia? Cuando tu problema es elegir
La abundancia no es una maldición, sino nuestro siguiente reto. Y es un desafío preferible a la escasez


Este es un envío de la newsletter de Kiko Llaneras, un boletín exclusivo para los suscriptores de El País, con datos y explicaciones de actualidad: apúntate para recibirlo.
Antonio Muñoz Molina armó un debate estos días con una frase que se sacó de contexto: “Si hay una salvación posible de este mundo es recuperar la idea de escasez”. Yo discrepo en general. Creo que el mundo ha mejorado y que la abundancia está bien. Pero su frase me hizo pensar en algo: vivimos en una época paradójica, donde conviven clásicos problemas de escasez (vivienda) con nuevos problemas de exceso (consumo). En el pasado solo sufríamos carestías. Nos faltaban cosas. Pero eso ha cambiado para muchos.
Tenemos suficiente comida… y ahora comemos mal o demasiado. En los países ricos la obesidad es una de las principales causas de muerte, e incluso en países pobres mata más que el hambre.
Sabemos que el ejercicio es una medicina casi milagrosa, pero nos saltamos el gimnasio.
Viajar ya no es un privilegio de pocos; el peaje es la masificación.
Los móviles nos conectan con personas queridas en cualquier lugar. En 1993, la gente colgaba el teléfono entre lágrimas porque era muy caro. Eso ya no ocurre: ¡Ahora queremos desconectar!
La escasez de información acabó con internet… y ahora tenemos problemas nuevos. Nos preocupa la desinformación (abundan las mentiras), sufrimos cámaras de eco (hay tanta “información” que cada uno elige tener razón) y hasta resultó que hay pegas en la sobreinformación (huimos de las noticias). Además, con tanto contenido disponible, nos dimos con otro cuello de botella: ahora lo escaso es la atención.
Los problemas de abundancia son, en cierto modo, autoinducidos. En ingeniería hay dos formas de no lograr una solución perfecta. La primera es que te limiten las restricciones: el espacio de lo posible. Querrías más de algo, pero no hay más a tu alcance. Reducir restricciones es lo que consigue el progreso social y tecnológico: más alimentos, más información, más médicos. Pero entonces aparece la segunda fuente de problemas: elegir y actuar bien dentro de ese nuevo espacio expandido.
¿Por qué cuesta gestionar el exceso?
Los problemas de la abundancia son reales y difíciles.
Primero, porque algunos no dependen de elecciones individuales. Son efectos colaterales sistémicos: la masificación turística, los atascos, la contaminación. Nadie los elige, pero emergen cuando millones pueden hacer lo que antes era de unos pocos. Son externalidades de la abundancia.
Segundo, porque nuestra naturaleza está mal adaptada. Evolucionamos durante millones de años en entornos de escasez. Tu cerebro no tiene mecanismos para evitar el abuso del azúcar porque nunca los necesitó. Tu atención se dispara ante peligros —aunque sean vídeos escabrosos en TikTok— porque eso te salvaba la vida en la sabana.
Tercero, la sociedad explota esas debilidades ancestrales. Las máquinas de vending están optimizadas para tentarte. Las redes sociales usan algoritmos que aprenden qué te resulta irresistible. No necesitan mala intención: el sistema económico encuentra y premia a los más radicales.
Cuarto, nos habitan multitudes. Una parte de ti quiere ir al gimnasio; otra explica por qué es mejor ir mañana. Casi puedes oírlas discutiendo. La tensión más obvia es temporal: lo que quieres hacer ahora no es lo que querrías haber hecho desde el futuro. Tu yo futuro te mandaría al gimnasio, rechazaría el helado y cerraría Instagram ya.
Quinto, el contexto no ayuda. El estrés del trabajo y la vida aceleradas sabotean tus decisiones. Y permanece una escasez fundamental: el tiempo.
Sexto, muchas soluciones contra nuestras malas decisiones chocan con la libertad individual. Poner trabas al tabaco ha salvado millones de vidas. ¿Se salvarían más prohibiendo el alcohol? Seguro. Quizás también haciendo el ejercicio obligatorio por ley, pero es un autoritarismo impensable. Nuestros avances se conforman con acciones del tipo “pequeño empujón”: impuestos al tabaco, gimnasios subvencionados.
Insisto: Estos problemas existen.
Al mismo tiempo, si pienso en mis antepasados (o en cualquiera que haya conocido la escasez) es inevitable sentir su incomprensión: “Lo tiene todo y elige mal”, pensarán. Esa es la paradoja final. Los problemas del exceso son profundos y complejos, pero tener que afrontarlos es un privilegio. Son preferibles a la escasez inescapable.
Y aquí viene mi optimismo, porque creo que estamos aprendiendo. Lentamente, cada generación desarrolla anticuerpos culturales contra los excesos de su tiempo. Los datos lo sugieren: vamos el doble al gimnasio que hace 20 años, la obesidad infantil retrocede y los adolescentes fuman mucho menos que antes. Los móviles nacieron sin modo concentración y ahora es una función básica. Aprendemos de la experiencia.
En esencia: la abundancia es el siguiente reto, no una maldición.
Otras historias
💨 1. El humo de los incendios visto con satélites
Las imágenes de satélite mostraron enormes humaredas desde España y Portugal que llegaron hasta Francia. Lo contamos aquí.
Además, se liberaron cantidades récord de emisiones de efecto invernadero. El pico semanal de CO₂ es el peor registrado en España para un incendio al menos desde 2003, cuando empieza la serie de datos. Se dobló con holgura el récord anterior.
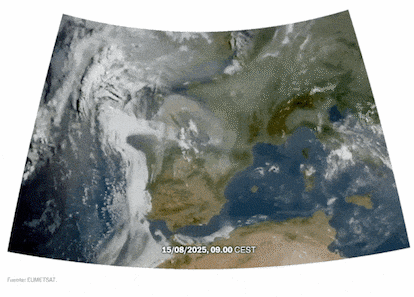
🌐 2. La traducción con IA funciona
Me gustó este ejemplo de voces “traducidas” con inteligencia artificial. Es un corte cualquiera: el exfutbolista Guti entrevista a Xabi Alonso después de un partido del Real Madrid. La gracia es que cambian de castellano al inglés pero imitando las voces auténticas. Podéis comparar el original y la versión con los protagonistas hablando en inglés. Suenan reales. Más natural que una voz enlatada. Pero, ¿la IA no exagera el acento?
🧠 3. Qué no hacer con IA
Sabéis que uso herramientas de inteligencia artificial y que pienso que tienen un enorme potencial. En cinco años las habremos integrado en muchas rutinas del trabajo y del día a día. Pero es interesante reflexionar sobre cuándo no quieres usarla.
Un ejemplo es leer.
Al menos una forma de leer, escribir, pensar. Lo explicaba bien Ezra Klein en esta entrevista: “Solía entender el conocimiento como lo ves en ‘Matrix’. Pensaba que leer consistía en descargar información a tu cerebro. Y ahora creo que lo que estás haciendo es pasar tiempo lidiando con un texto. Haciendo conexiones. Eso solo ocurrirá a través de ese proceso de lidiar con él. Parte de lo que sucede cuando pasas siete horas leyendo un libro… es que pasas siete horas con tu mente en ese tema. La idea de que o3 [una IA] pueda resumírtelo es un disparate. Los resultados de ChatGPT no se te graban. No te cambian”.
Es una diferencia importante. Es válida con la IA, con el contenido copiado, los vídeos cortos y los libros resumidos: no sustituyen el proceso de leer. No digamos con el proceso lento, atento y táctil de subrayar o escribir sobre un papel.
Mi experiencia lo confirma: pienso mejor con libreta, recuerdo mejor lo que subrayo. Para interiorizar conocimiento necesito transcribirlo y reformularlo. Por eso preparo la tele con notas impresas y rotulador. Y escribo esta newsletter reorganizando ideas en un outliner, lo más parecido al papel en digital.
🎙️ 4. La paradoja de la densidad española (y más)
Este verano he vuelto a disfrutar de hacer una sección con José Luis Sastre en Hoy por Hoy. Cada semana visitamos un lugar para explicar nuestro país con datos e historias: una portería, una cama, un campanario o una panadería. Aquí podéis escuchar cada capítulo.
También he escrito con las ideas del programa varios hilos, algunos muy exitosos: «España y la paradoja de la densidad», «El modelo vertical de Benidorm» y «¿En qué ciudad hay más bares por cápita?». Los podéis encontrar en Twitter (1, 2 y 3), Linkedin (1, 2, 3) o Instagram (1, 2, 3).
Este es un envío de la newsletter de Kiko Llaneras, un boletín exclusivo para los suscriptores de El País, con datos y explicaciones de actualidad: apúntate para recibirlo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































