Ana Velasco Molpeceres: “Desconocemos lo que realmente era vivir antes de la Segunda Guerra Mundial, ya que alteró nuestra forma de vida”
La profesora universitaria analiza en ‘La moda española 1898-1936. Ballenas, apaches y cocaína en flor’ cómo evolucionó el sector en aquella época
En los frascos de perfume se leían nombres tan llamativos como Orgía o Cocaína en flor. En los periódicos se iniciaba un alegato por la defensa femenina ante los piropos, llegando a usar como espadas los alfileres de los sombreros. Estos desaparecerían, los peinados se acortarían y el nuevo siglo subiría las revoluciones hasta la extenuación. Pero faltaba un libro que siguiera aquel proceso vertiginoso. La escritora y profesora de periodismo Ana Velasco Molpeceres (Valladolid, 1991), especializada en moda, ha publicado el ensayo La moda española 1898-1936. Ballenas, apaches y cocaína en flor (Catarata ediciones), continuando su labor de investigación sobre el reflejo de unos años que caminaron por el delicado filo del glamur y la decadencia, rebosantes de vitalidad e ingenio y merecedores de ser revisitados por su indiscutible modernidad.
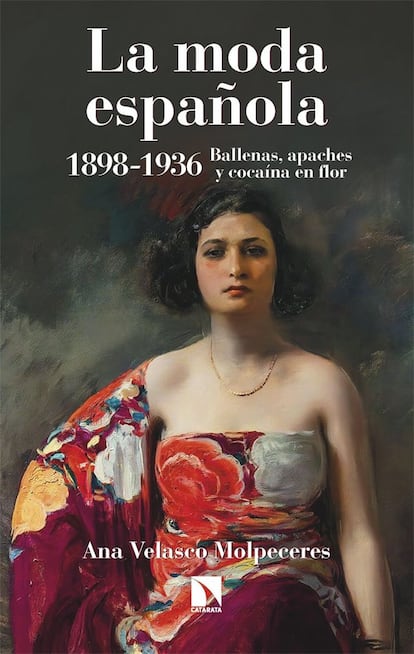
¿Cuál fue el principal interés que le llevó a investigar la moda durante este periodo? ¿Cree que faltaba esta cuestión entre los muchos estudios que la Edad de Plata ha suscitado?
Junto a mis trabajos precedentes, poco a poco, voy haciéndome una especie de enciclopedia de la moda en España, digamos, y haciendo hincapié en los periodos que más me interesan, principalmente los contemporáneos, porque a lo largo de la historia los nombres de las prendas, en los siglos XV, XVI, XVII, han cambiado tanto que, si se quiere escribir un libro sobre ello, termina siendo un diccionario. A mí eso me produce una bajona tremenda. Coges uno de esos libros y son todo el rato ‘El pellote no sé qué’, ‘La gonela no sé cuántos’. Te quieres morir [risas]. Creo que estamos muy familiarizados con el siglo XX o con el final del siglo XIX, pero hay un problema: desconocemos lo que realmente era vivir antes de la Segunda Guerra Mundial, ya que alteró nuestra forma de vida. Me resulta curioso, es como un tiempo perdido. Nos es muy cercano y también de la Guerra Civil, que es un tema corrientísimo, o el hundimiento del Titanic, pero insisto, no sabemos mucho de la vida de la gente, y fijarse en la vestimenta es una forma de recuperar los usos y costumbres. Ahí reside mi interés primordial. Recoger la vida, averiguar cómo era a través de la moda, porque está directamente implicada con los medios de comunicación. En el libro, la cuestión acerca de la prensa de moda ocupa un tercio y más. Ha tenido mucha fuerza, porque generalmente ha estado destinada a mujeres, pero a la vez muy olvidada. A los estudios de género especializados, a los de historia, ni se les presta atención, y al final lo único que hacemos todos, diariamente, es vestirnos. Es cierto que de los modelos de vestimenta en la Edad de Plata sabía poco, pero todo empezó con el anuncio del perfume Cocaína en flor. Me dije, hay que contar esto. Y así comencé.
Siguiendo el transcurso de aquellos años, ¿piensa que fue más puntera, más llamativa, la parte última del siglo XIX e inicios del XX, que el tramo de la década de los veinte y los treinta?
Sí. El final del siglo XIX, cuando la pérdida de las colonias españolas, pero un poco antes también, desde 1880 aproximadamente, es un periodo de muchísima efervescencia. La indumentaria de las mujeres se moderniza. Surgen las que llevan falda-pantalón, se quitan los corsés, se cortan el pelo. Obviamente, eran cuatro gatas, pero fue la liberación de una carga que habían soportado durante milenios. Dichos cambios provocaron oposiciones, claro, pero en cinco años prácticamente fueron aceptados por todas. Esa transformación tan brutal me llamaba, más allá del estereotipo de las flappers de los años veinte o de las mujeres con peinados ondulados “radioactivos” y glamurosos de los treinta. Lo anterior fue muchísimo mejor. Pero como eran vestidos largos o se mantenía el corsé o nos hemos desacostumbrado a las imágenes del cine mudo, se mantiene una idea equivocada al respecto.
Durante la preparación del ensayo, que imagino sería ardua pero disfrutable, atendiendo especialmente los capítulos referidos a las publicaciones sobre moda, ¿no le daba la sensación de que una mayoría considerable acabaron siendo una tapadera de propaganda política y moral encubierta?
Sin duda. Me atraía bastante y el hecho de que sea pasado por alto actualmente. No hay que olvidar que modelaron la sociedad con su ideario político, pero como no fue evidente hasta la llegada de la Segunda República y el voto femenino, la gente lo toma por algo frívolo, ‘para mujeres’. Hay cosas terribles, y cuanto más las ves, más se percata uno del calado que tuvieron. Esa parte del libro procedía de la investigación de mi tesis, reescrita y adaptada para el libro, pero a la que ya había dedicado cuatro años a tiempo completo. No fue tan disfrutable [risas].
Carmen de Burgos, Colombine, es la figura más destacada y aludida dentro del libro, atravesándolo de principio a fin.
Siendo sincera, no me interesaba mucho hace unos años. Conocía sus artículos sobre el sufragio femenino, el divorcio, pero creía que su persona estaba relegada a esas causas. Un día me topé con el libro La mujer moderna y sus derechos [reeditado en el sello Renacimiento, en 2024], y pensé que su famosa frase [“En 1927 parece haber siglos de distancia entre las mujeres de 1899 y las de ahora”] era lo que pasó realmente: los años que median entre 1900 y 1927 fueron de absoluta renovación. Siguiendo el hilo de su vida, descubrí que se podía indagar en este periodo. La moda y sus transformaciones. La mujer y su papel en la prensa y medios de comunicación. Ella fue imprescindible para la estructura del libro, aunque no es demasiado conocida por el público general, desgraciadamente.
Intentando la comparación con el presente, es en las redes sociales donde se marcan las tendencias, sean recibidas con aplausos o vilipendios. ¿Por qué cree que las redes sociales y los suplementos de moda no parecen llegar a entenderse?
En general, creo que andamos desconectados de la faceta empresarial y artesanal de la moda y sus respectivas tendencias. Diría que el problema está en que las cosas de internet, las que son gratis, son para la gente muy joven. Los suplementos y las revistas especializadas son para gente que verdaderamente va a comprar lo que exhiben, unido a los factores de ser gente de más edad y con más posibles económicos. Hay una diferencia considerable. Lo que vemos en Vogue, lo que se pone en su página web, en sus artículos en abierto, son para un público distinto. Un amigo escritor me decía recientemente que salir en determinados medios físicos es lo que garantiza que un sector de los lectores compre tu libro, y esa gente es la que decide lo que se va a leer en España, porque la élite cultural está muy desligada de las masas, y estas se reagrupan en Internet, pese a regirse por la ley de la selva. Pero las revistas tienen mucho poder. Volviendo a Vogue, véase a Anna Wintour y sus opiniones.
De todo el catálogo y muestrario de ‘estridencias’ que aparecen en su libro, ¿cuáles son las que han sobrevivido o han hallado una mejor resonancia en las prendas y modelos de vestir actuales?
Más que las piezas, una de las cosas que más me han conmovido es que vivimos un momento muy similar al del libro. Quizá no para nosotros, nos quedan muy lejanos aquellos días, pero temas inherentes durante la lectura, cuestiones como las de si las mujeres visten para sí mismas o para los hombres, el piropo o el acoso, etc., siguen siendo los mismos; la idea de la mujer moderna dentro de un debate público que ha variado apenas. No se ha cerrado la herida entre el hombre moderno y la mujer moderna. No quiero ofender a nadie, pero los hombres estáis perdidos en el mundo. Las mujeres han cogido mejor el tren de la modernidad. Tenéis un problema colectivo [risas]. El problema pasa a veces por excesiva visión de conjunto, y esto ya se veía en los años veinte y treinta con el tema de qué hacer con los tipos de cabellos, los corsés, los maridos, la mujer en el trabajo, ser modista y tener novio… Hemos cambiado el lenguaje y las formas, por supuesto, pero la dialéctica social no. En un siglo, el mundo no ha cambiado nada, recordando irónicamente la frase de Carmen de Burgos. Muy paradójico, sí.
¿Por qué España no supo catapultar a sus talentos? En comparación con Francia o Italia.
Puede deberse a la Guerra Civil, principalmente, pero la industria de la moda en España no nació hasta 1929, no es tan anterior. En Francia surgió antes porque París era la capital cultural del mundo, pero en la época, como nación en sí, era irrelevante, y que me disculpen los franceses por ello. Su papel en las dos guerras mundiales rozó lo patético, por mucha película que haya ahora resarciendo. Pero era un sitio donde había que estar culturalmente. Tienes todo el borbotón de las vanguardias, todo ese movimiento cultural, musical. España podría haber corrido la misma suerte, pero en el siglo XIX tenía las guerras carlistas, y a inicios del siglo XX continúa el dilema carlista más la guerra con Marruecos y la Guerra Civil. España como nación estaba enfangada por conflictos bélicos que no iban a ningún sitio. No permiten que como país se sitúe en el mundo. En 1929 empieza a recuperar una cierta modernidad, pero se va al traste con el golpe de estado de 1936. A pesar de todo esto tenemos diseñadores muy relevantes, Cristóbal Balenciaga, Pedro Rodríguez, pero son gente que intenta emular lo que ya hacen los franceses. Cuento en uno de los capítulos que las casas de costura compraban modelos en Francia, adquirían los derechos de reproducción. Tú ibas a vestirse de Flora Villarreal pero en realidad los trajes eran de Dior. Eso no generaba más que talleres en los que se copiaba, por muy esmerado que fuese el resultado, pero no hicieron avanzar la industria. Por muy bonito y fino que fuera, ibas a ir de remolque. Nunca hubo una apuesta por la moda nacional. No pudo darse la misma senda que recorrieron la sastrería inglesa o la moda italiana después de la Segunda Guerra Mundial.
Ante la ingente cantidad de publicaciones de moda que se fundaron, ¿cree que existía esa demanda por parte del público de aquellos años?
Para mí, la complicación viene al introducir contenido político en ellas. Cuando surgen los casos decimonónicos de revistas españolas, se permiten porque carecen de dicho contenido, y eso es algo que pesará a lo largo del siglo siguiente. En los años de restauración, sea en los veinte y treinta, o ya en el franquismo con la imposición de su dictadura, se toleraron estas revistas porque hablaban únicamente de tendencias, de entretenimiento. Eso hizo que la obsesión por la moda fuese algo impostado, y más importante, que la modernidad se entendiera como acto de consumo. España se vuelve un país moderno con la Guerra Civil, ahí es nada, porque es cuando por vez primera la sociedad descubre la posibilidad del consumo como lo entendemos hoy día. Pese a la visión estereotipada que tenemos de los frentes y la contienda, la gente, los soldados, descubren un suministro ilimitado de bienes. Llegaban latas de conserva, algo que en los entornos rurales no se daba; llegaban drogas, alcohol; todo eso que, como decía, sigue en la palestra para discusión pública y social. Esto se conecta con las revistas de moda por el hecho de que ese mercadeo se anunciaba en sus páginas. Ante la desigualdad de la época, el voto que solía ser manipulado, etc., el consumo fue la única vía para alcanzar esa modernidad.
Las revistas especializadas, los ensayos como el suyo, ¿tienen el deber voluntario o involuntario de hacer accesible la opacidad que caracteriza al mundo de la moda?
Sí. El punto de conexión con la sociedad son los medios, y aunque esto se dé por sentado, tenemos que pensar que en sus tiempos las revistas eran muy caras, como el ejemplo de la revista Elegancia, y hablaban para un estatus de mujer muy concreto. Todas tenían un valor enciclopédico, y eso, en el periodismo en general, se ha perdido.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.








































