La vieja y la nueva corrupción
El fenómeno que centra hoy la atención de la política se encuentra también en toda la etapa contemporánea de España
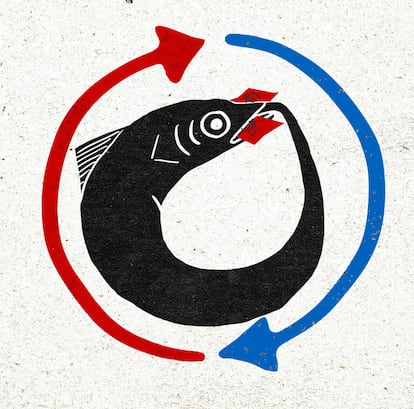
Es habitual definir la corrupción en España como sistémica pero pocas veces se explica como un proceso histórico. Inevitable, común o la de siempre, la llamemos como la llamemos, entendemos el fenómeno como parte de nuestro presente, cuando lo cierto es que recorre toda la etapa contemporánea.
Aunque despega con el caciquismo, el intercambio de servicios por favores políticos es una práctica habitual antes de la Restauración. La aristocracia y la burguesía de los negocios encuentran, finalmente, una causa común en la articulación del Estado liberal, en la desamortización y en el trazado del ferrocarril. El escándalo por las concesiones a empresas extranjeras afecta a Isabel II, acusada también de vender patrimonio nacional. Por primera vez, se constituye una alternativa, el Sexenio Democrático, que se presenta como la “España con honra” contra el desfalco de la Hacienda. Pero encalla con la dimisión de Práxedes Mateo Sagasta tras una campaña financiada con fondos públicos. El modelo canovista se basa en la alternancia de dos grandes partidos dinásticos, y, sobre todo, en la exclusión de todos los demás. La llegada del sufragio universal masculino en 1890 y el crecimiento de las ciudades obliga a perfeccionar el encasillado “de turno”. Nace así una expresión muy usada todavía hoy. El desastre colonial, tras el agujero del presupuesto de Ultramar, abre un profundo debate para acabar con los males endémicos del país. Vinculado a la generación del 98, el regeneracionismo formula un proyecto integral para sanear la vida pública. Pero se impone la continuidad, incluso entre los más reformistas. Segismundo Moret, líder del Partido Liberal y presidente del Gobierno en 1905 y en 1909, es diputado por Ciudad Real, como su yerno. Lo primero que este debe hacer tras ser nombrado administrador de la empresa concesionaria del ferrocarril Madrid-Cáceres es indemnizar a los compromisarios que le han asegurado sus votos a cambio de las expropiaciones.
El sueño colonial, mientras tanto, languidece. El informe Picasso, encargado por el Congreso tras el cataclismo de Annual en Marruecos, revela “el matute” por el que no llega nada a los cuarteles. Pero las responsabilidades se diluyen con la dictadura del general Primo de Rivera. Unión Patriótica, el partido único, combina la retórica autoritaria con la modernización. El Directorio impulsa el ferrocarril, las grandes obras públicas y el gasto militar sin control presupuestario. Crea los grandes monopolios estatales de hidrocarburos, tabacos y comunicaciones que explotan empresas y bancos privados mediante concesiones millonarias. El cúmulo de escándalos, aunque protegidos judicialmente, genera una oposición mayoritaria que arrastra también a Alfonso XIII. La II República pone en marcha el mayor y más ambicioso proyecto de reformas de todo el periodo. Modifica el diseño del poder territorial y de la administración del Estado. Pero los vasos comunicantes entre poder político y económico siguen fluyendo a pesar del cambio de régimen. El término estraperlo, clave en nuestro imaginario de la corrupción, se incorpora en ese momento. En 1935 fulminó la carrera del presidente del gobierno y líder del Partido Republicano Radical, Alejandro Lerroux, tras mediar con otros ministros en la legalización de apuestas en los casinos. Poco después se descubre otra trama de permisos coloniales en la que estaban envueltos. La maquinaria concesionaria genera tales beneficios que es una de las primeras atribuciones asumidas por el gobierno de Burgos en plena guerra civil. La contienda también se mide como vía de financiación y oportunidad de negocio. Nada más anunciar Francia e Inglaterra el reconocimiento conjunto de Franco, la Bolsa de Londres sufre una fuerte subida.
En el interior, el racionamiento y la autarquía fomentan el mercado negro, el estraperlo popular, mientras el verdadero negocio sigue concentrado en la concesión de las licencias estatales de importación y exportación. El monopolio público se extiende a los transportes y a la industria pesada, consolidando el trasvase de propiedad y de recursos entre las principales empresas constructoras y energéticas del país. El franquismo, en realidad, no inventa nada nuevo; sigue el control militar ideado por Primo y perfecciona, eso sí, el reparto de la administración del Estado para mantener la convivencia entre las distintas familias políticas que lo sostienen. La democracia orgánica se abre paso a medida que el Plan de Estabilización y la apertura al FMI se funden tras el abrazo que da Eisenhower a Franco en 1959. El equilibrio dura una década, hasta que Matesa acaba con José Solís, secretario general del Movimiento. La empresa recibe un crédito oficial de 10.000 millones de pesetas para exportar en el extranjero. Un escándalo, debidamente filtrado, del que sale fortalecido el Opus Dei frente a Falange. La calma regresa con la llegada masiva del turismo. El boom en la construcción y en los servicios, acelera la recalificación de terrenos y la planificación urbanística que alcanza a todos los sectores del régimen, a través de sus propias promotoras privadas.
En la Transición, desde las primeras campañas electorales, se impone un discurso ético, muy crítico con la “vieja corrupción” para alejarse del pasado. Sin embargo, el constante flujo del personal político de la dictadura entre el Estado, el mundo empresarial y los nuevos partidos, crea un sustrato bajo el manto democrático que se renueva y fermenta gracias a dos grandes procesos paralelos: la descentralización y la privatización de las empresas públicas. La cultura del pelotazo, del enriquecimiento rápido, se instala como una nueva mentalidad de superación con la que hay que dejar atrás la reconversión industrial, la recesión o el paro estructural. Los efectos de la crisis económica y de los casos de corrupción, por el contrario, generan un primer y gran desencanto. Adolfo Suárez dimite a comienzos de 1981. Desde entonces, los casos de financiación irregular de los partidos o de enriquecimiento ilícito de sus ministros asedian y terminan con gobiernos de todo signo. La lista, en todas las administraciones y a todos los niveles, es interminable. Parte de la tradicional concesión de contratos, permisos y licencias de explotación y llega a todos los mercados y servicios financieros de la era digital. La corrupción organizada encuentra así infinitas vías para reproducirse. Muchas de las pautas de nuestro tiempo, la opacidad financiera y la falta de recursos contra el fraude, multiplican su esfera de influencia entre los amigos políticos. Una realidad que recorre de arriba abajo toda nuestra arquitectura social y, que tiene en 2014 un punto de inflexión, con la abdicación del rey Juan Carlos por los escándalos fiscales en plena época de crisis y recortes sociales.
La corrupción es sistémica, no hay duda, pero forma parte de un problema histórico que deja sin sentido todos los proyectos de cambio y mejora. La modernización y el crecimiento económico han demostrado que pueden convivir con este tipo de prácticas, que, como toda forma de privilegio y distinción, tiende a perpetuarse con independencia de la forma de gobierno. Desde la pandemia, al igual que en el estraperlo, crece la percepción de que este tipo de delitos solo se controlan en un nivel menor, de calle, gracias al aforamiento y a la protección de los partidos políticos. No en vano, estos se encuentran entre las principales preocupaciones de los españoles, solo por detrás de la vivienda o del paro. A lo largo de nuestra historia reciente, esta amplia gama de manejos se ha normalizado como principal forma de desigualdad por arriba, generando un profundo descrédito en las instituciones. La diferencia no está tanto en su evolución o comportamiento, como tratamos de mostrar, sino en la mayor condena entre la opinión pública, gracias a los medios de comunicación profesionales y en su menor grado de impunidad judicial. El cambio pasa por las respuestas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.






























































