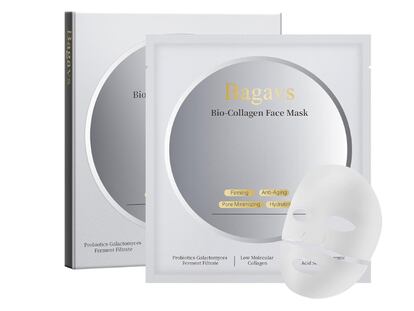Lo que ‘Sirāt’ y la cultura ‘raver’ nos enseñan
Las ‘raves’ nacieron como respuesta a las políticas de Thatcher. Adaptables, colectivas e introspectivas, disputan terreno al neoliberalismo. ¿Qué podemos aprender de ellas?
Sirāt, la película de Oliver Laxe, es uno de los fenómenos cinematográficos del año. Una historia que empieza con un padre y un hijo que buscan a su hija y hermana en una rave del desierto marroquí. Nadie tiene ni idea. Una pista, entonces: hacia el sur, en la frontera con Mauritania, hay otra convocatoria. Un grupo de ravers tiene las indicaciones. Así funciona la cosa raver; el arte del rumor, no abandonar nunca el cuerpo colectivo. En el deseo del reencuentro deciden salir tras ellos.
¿En qué medida, la política mostrada en la película de Laxe puede dejar de ser algo marginal, alcanzar a otros ámbitos de movilización? ¿Es algo así extrapolable, deseable, practicable en el contexto que vivimos? ¿En el fascistizante momento actual puede suponer un antídoto para el Estado liberal democrático o solo aceleraría su crisis?
Sirāt vuelca la mirada hacia la periferia de lo político. Algo especialmente interesante ahora que, mientras la izquierda está paralizada viendo crecer la derecha, aún se podría evitar que la ultraderecha llegase al poder. De la periferia que visita Sirāt, más en concreto, podría venir una articulación que, entroncando con el 15-M, componga de manera diferente, a mayor escala, la novedad que estamos esperando.
Y es que los movimientos se ven obligados a mutar para estar a la altura de los tiempos. ¿Cómo lidiar con la exclusión creciente? ¿Cómo organizarse en la precariedad más extrema? ¿Cómo conservar las ganas de vivir en el infierno (del que, por cierto, el desierto de la película es toda una metáfora)? Sirāt nos ofrece un buen contrapunto a los vaivenes de la política reaccionaria mediante una gramática política alternativa; la practicada por la cultura rave, o al menos por algunas personas y colectivos implicados de forma más directa.
La cultura rave tuvo origen en la contienda contra el ordenamiento del espacio público que Margaret Thatcher impuso a la vida social en los ochenta. La Dama de Hierro combatió la sociedad al punto de negarle la existencia y afirmar que solo veía individuos propietarios. Como parte de su ofensiva, prohibió la vida nocturna más allá de las dos de la mañana. Ponía así fin a largos años de discoteca. Esto condujo a la celebración de fiestas en las naves abandonadas que también florecían entonces por efecto del neoliberalismo.
Con el paso de los años, la cultura rave pudo trasponerse a distintos ámbitos y escalas. Una realidad modular, adaptable, fractal, que permitiría el “asambleaje” (asamblea + ensamblaje) en acciones colectivas y, por ende, movimientos. El teknival es el perfecto ejemplo: diversos sound systems congregan multitudes a lo largo de varios días en un espacio preparado a tales efectos. Entre aquellos primeros free parties londinenses y el teknival de más de 40.000 personas, celebrado en Villegongis, el pasado 19 de mayo de 2023, median décadas de disputa al neoliberalismo a golpe de fiesta.
Esta persistencia en el tiempo convierte las raves en un laboratorio único; una celebración desde la que se puede enfrentar a la ultraderecha. Se trata de comunidades que no buscan la confrontación con el Estado; que se aislan, se reafirman en su comunidad, hacia adentro, sin buscar el enfrentamiento con la policía, los vecinos, etcétera. Su modus operandi no se guía por aspirar a reformar las instituciones, sino por proponer otras nuevas y hacer que funcionen con autonomía. Esta afirmación democrática participativa, directa, deliberativa, no es fácil de encajar con ampliar derechos en el Estado. Pero en última instancia tampoco importa a la comunidad raver. En su efectuación directa ya es democrática en sí, vive de su propia inmanencia, influye.
A diferencia de buena parte de los movimientos, que dirigen sus demandas a diferentes instancias de gobierno, la rave se centra en sí misma. Esto no solo tiene una dimensión organizativa, económica o cultural. También dispone de una dimensión psíquica, mental. El uso de psiquedélicos se convierte aquí en una herramienta de introspección que cubre un continuum muy variado: desde el colocón para el baile hasta la disolución del ego, desde el simple entretenimiento hasta la experiencia subjetiva más íntima.
Es en este contexto que puede tener lugar la segregación de un “egregor”. Concepto este de origen esotérico que, en el contexto de la zona psiquedélicamente autónoma, nos puede remitir a un ente que brota en la reunión del cuerpo social; un fuerte vínculo comunitario que actúa desde, a través y sobre quienes participan en la fiesta. El tipo de acontecimiento donde se produce una red de solidaridad duradera en el tiempo.
Esta política de la rave no respondería a los parámetros ilustrados de las grandes revoluciones. Nos remite, por el contrario, a una política extática; una política que no responde a la centralidad del ideal deliberativo, las elecciones libres o la igualdad de derechos, tan típicos de la democracia representativa. La democracia de esta cultura rave traslada el decoro parlamentario a la inmanencia de los cuerpos, la experiencia deliberativa a la experiencia de lo inefable, el cálculo de racionalidad individualista a la búsqueda de un equilibrio con la comunidad… y así un sinfín de desplazamientos.
La política de la rave, en tanto que zona temporalmente autónoma (usando el término del escritor estadounidense Hakim Bey), no lucha por el dominio temporal del espacio, sino por el dominio espacial del tiempo. De ahí que el Estado puede realizar su parte y castigar reuniones ilegales, pero no bloquear la cultura rave. La cuestión, no obstante, es de practicabilidad. ¿Hasta qué punto podría esta cultura rave ofrecernos un paradigma autónomo, de suerte tal que se sustraigan al atractivo parlamentario, que disputen el tiempo y no el espacio?
Ciertamente, esta cultura rave no cuenta hoy con una envergadura tal que pueda poner en jaque al Estado. Ahora bien, y esa es la lección de Sirāt, quizá sea preciso jugárselo todo para adivinar qué podría ser esa política alternativa. Y esto conduce ya a repensar muchas cuestiones que quizá no están en nuestro orden del día, pero sí en el de los personajes de la película: desde los modelos de consumo hasta esa gran olvidada, la muerte. Al fin y al cabo, a través de la muerte (lisérgica) se puede redescubrir la vida.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.