Fernanda Eberstadt, escritora: “Durante una época me sedujo ser de derechas: me daba un sistema claro de creencias. Autoridad absoluta”
La neoyorquina explora en su último libro la conexión entre el cuerpo humano y la rebelión (así como la cura experimental para la depresión que arruinó la salud de su madre)


La escritora Fernanda Eberstadt (Nueva York, 64 años), quien creció entre la élite cultural del Manhattan de los sesenta y en la adolescencia se emancipó perdiéndose entre la comunidad gay y leather del Meatpacking District; quien después siguió buscándose en Oxford, donde estudió Literatura Inglesa y donde casi pierde la vida; quien al regresar a EE UU en los ochenta creyó encontrar su identidad como neoconservadora fascinada por el judaísmo en la América de Reagan y quien tras volver a sus cabales todavía se vio en Francia compartiendo rutina con una familia de etnia gitana, suspira al final de esta entrevista en su casa en Londres:
—Lo que sucede es que me fascinan los grupos que me excluyen.
En su último libro, Muerde a tus amigos, recientemente publicado en español por Gatopardo, Eberstadt expone lo lejos que puede llegar esa tesis. En él, recoge historias fascinantes sobre Diógenes, Foucault, Pasolini o una mártir cristiana llamada Perpetua: personajes que han usado su propio cuerpo de formas inimaginables, como lugares de sufrimiento, y, sobre todo, rebelión. El cuerpo y la rebelión son dos de sus temas favoritos. También lo son los libros muy documentados. Además de cinco novelas y un ensayo, Ebesrtadt ejerce como periodista desde hace décadas en The New Yorker, The New York Times o The London Review of Books (actualmente es directora de The European Review of Books).
Pero, por impresionante que sea el currículo de su autora o su buen gusto para encontrar e hilar historias aparentemente inconexas, lo que hace especial a Muerde a tus amigos es que en este libro va revelándose también, por primera vez, la vida familiar de Eberstadt. Esta mujer de penetrantes ojos verdes, que parece hablar en susurros, en confidencias, es nieta por el lado materno de Ogden Nash, célebre poeta neoyorquino fallecido en 1971. Por el lado paterno, su abuelo fue un peso pesado en Wall Street y su padre, Frederick Eberstadt, un mítico fotógrafo de moda, colaborador de Richard Avedon y retratista canónico del cool americano. Su madre… “Mi madre era una socialite, una mujer rica que iba a fiestas, a la que le importaba la moda, que escribió un par de novelas y que era musa de un montón de artistas. ¿Cómo oso yo compararla con una mártir cristiana o con Foucault? ¿Qué quiero decir con eso?”.
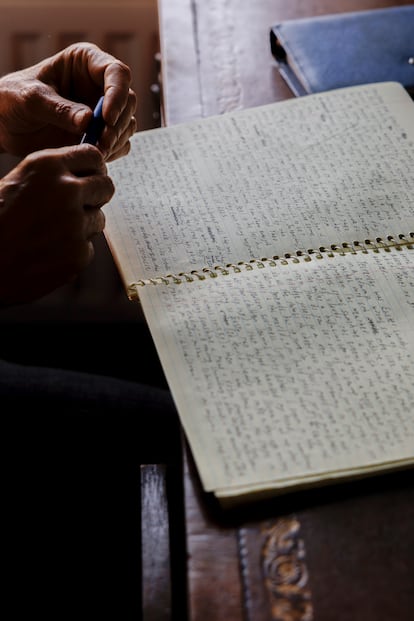
El cuerpo de Isabel Nash es el cimiento emocional del libro. “Mi madre era muy hermosa y tenía mucho talento como escritora. Fue diagnosticada como maniacodepresiva. Es cierto que estaba muy, muy, muy deprimida. Era capaz de cualquier cosa con tal de escapar de esa depresión; le atraían mucho las experiencias extremas. Tomó un antidepresivo experimental que le destruyó los riñones. Casi muere. Se quedó inválida, con el cuerpo triturado y lleno de cicatrices, principalmente por la diálisis. Durante toda mi vida estuvo a punto de morir. Tenía un cáncer tras otro, un fallo orgánico tras otro. Y así crecí, con una persona a la que amaba y veneraba, a la que me sentía completamente fusionada, pero que siempre estaba muy frágil, siempre dramatizando y siempre a punto de morir”.
Que esto sea lo más memorable de Muerde a tus amigos incomoda a una periodista de formación clásica. “Siempre me decepciona que a la gente le guste más esa parte del libro, la jugosa historia de mi madre. Eso es lo fácil. Yo quiero que a la gente le guste la parte seca y escamosa. No quería ni escribir la parte personal pero debía exponerme. ¿Por qué debería nadie leer lo que escribo sobre Foucault? Porque significa algo para mí. Es algo nuevo que tienes que hacer en libros que no había que hacer hace cien años, explicar lo que significan para ti las cosas“.
Eberstadt podría hablar ahora mismo de la relación de su madre con Andy Warhol (y que ella, en cierta manera, heredó) o cualquier otro miembro de su impresionante grupo de amigos, como podría haber escrito una solvente autobiografía al uso. Pero en el libro, como esta tarde, Eberstadt trata a su madre con una reverencia casi espiritual. “Nuestra relación era muy intensa. De pequeña me tumbaba en la cama con ella todo el día, todo el tiempo que pudiera, y ella me leía historias. Era muy fría físicamente. Pero era una bruja, una encantadora, alguien que tenía que seducir absolutamente a todo el mundo, encantarles, prestarles toda su atención y conseguir que le contasen todos sus secretos. Te daba la sensación de que te entendía como nadie antes en tu vida. Era algo tan hipnótico que la gente no podía resistirse”. Añade: “Crecí con la sensación de que era alguien venerado, una gran figura, una musa, pero que era muy muy muy peligrosa. Dejarse llevar hacia ella era dejarse llevar hacia la muerte. Y si quería existir en la luz y sobrevivir, tenía que esforzarme por no ser ella. Algo que, a la vez, era imposible. Solo podría haber sido una mala imitación”.

Prosigue: “Mi madre creció a la sombra de su padre, el famoso poeta. Iba a ser escritora, pero se vio metida en el mundo de la moda y el arte underground”. ¿Por ser mujer? “Por la inercia de ser mujer, sí. La moda no creo que le viniera con naturalidad, pero a mi padre le gustaba vestirla y hacerle fotos. Cuando veo las miles y miles de fotos que le hizo con ropa de grandes firmas siento un poco de asco. Me parece que la estaba convirtiendo en un objeto, que la estaba deshumanizando. Quería complacer a los hombres, a mi padre. Debía gratificarle un poco: le gustaba recibir atención, salir en el periódico. Pero eso la destruyó como escritora. Creo que todo escritor necesita introspección. Ser tú quien mira a la gente, no que te miren ellos a ti”.
Reconciliar ese referente rodeado de magia, al que no podía acercarse pero del que no se podía despegar, con el mundo real, tan secular pero lleno de posibilidades, sería la historia de su vida. Su fascinación con los grupos que la excluían. De niña, Eberstadt deseó ser chico, no por tener dismorfia de género, sino porque las chicas eran “de segunda”. Total, tampoco le estaba permitido parecerse a Isabel. “Pedí a mis padres que me llamaran por un nombre de chico y en el parque me peleaba con los demás: quería ser un chico duro. Las chicas eran gallinas, débiles, quejicas. Los chicos tenían toda la diversión, la aventura, la libertad. Si las chicas tuvieran ese estatus y esa libertad, me hubiera parecido bien ser chica”.
—Se rebeló.
—Rebelarse es reaccionar ante un sistema que ya existe, no es inventar una nueva forma de vida o crear una serie de principios para ti. Rebelarse no es suficiente.

El ansia de encontrarse en la otredad se potenció en la adolescencia. “Un amigo de mis padres [el cineasta LGTBIQ+ underground y precursor del camp], Jack Smith, se travestía y posaba para mi padre. A los 14 yo empecé a seguir a un joven, Steve Varble, que prácticamente era su discípulo. Lo había visto en el periódico y llevaba el recorte con su foto en la cartera. Creo que estaba imitando a mi madre a una edad un poco más precoz y con menos protección que ella. Steve se hacía disfraces con lo que encontraba en la basura. Juntaba cartones de huevos y juguetes y lograba unos vestidos isabelinos y renacentistas de lo más elaborados. Me lo encontré el día del Desfile de Pascua de Nueva York, le enseñé el recorte que llevaba en la cartera. Al poco, la gente empezó a tirarle botellas. Nos metimos corriendo en el metro y me llevó a su piso. Es el tipo de insensatez que yo hacía entonces, irme a casa de un desconocido. Nos hicimos amigos y empezó a llevarme al Meatpacking District, a los bares de leather alrededor de la autopista del West Side [entonces, dos conocidas y sórdidas zonas de cruising y ambiente]. Me pareció totalmente liberador y extraño. Era antes del sida, era el florecimiento de una sexualidad particular. Me fascinó”.
A los 17 se separó de Isabel y forzó su emancipación, pese a lo enmadrada que estaba. “Decidí que me tenía que alejar de ella. Me fui a estudiar Literatura Inglesa en Oxford”. Uno suele asociar la universidad a la libertad. En su caso, fue al contrario. Fue el descubrimiento de las normas. “Nadie me había dicho nada. No conduzcas si has bebido. O si alguien está increíblemente borracho, no subas a su coche. Nada de lo que se enseña a los niños. Fui a un hipódromo, uno famoso al que iba la gente estúpida a pillarse ciegos increíbles. Increíbles. Los caballos son una excusa para emborracharse. Y eso hicimos. Al final necesitaba que alguien me llevase de vuelta a Oxford y me subí a un coche con otras seis personas distintas. No conocía a ninguna. Carreteras llenas de curvas de setos. El coche se estampó contra uno: nadie se lastimó demasiado, pero yo salí volando, me rompí la pelvis, y el hombre, unas costillas. Seis semanas de hospital. Tuve que aprender a andar de nuevo. Todavía tengo una pierna más corta que la otra. Creo que perdí esa sensación de inmortalidad y omnipotencia que uno tiene a los 19 años”. La pelvis, decimos, está muy conectada con la maternidad y, en su caso, su madre está conectada a los hospitales. “¿Sabes? No tuve la regla durante un año, del shock corporal. Me pregunto lo que significa eso”.
Se graduó. Volvió a Nueva York. Empezaban los ochenta, la triunfal era de Ronald Reagan, los yupis y un tal Donald Trump.
—Entonces fui radicalizada.
Empezó a tomar cocaína y pastillas a solas, en su cuarto en casa de sus padres, mientras escribía por las noches. Quería acabar su primera novela. “Estaba tan perdida, tan drogada… Llegué a tal punto de locura y autodestrucción que pensé que tenía que parar. Mi hermano [el economista Nicholas Eberstadt], que siempre había sido de izquierdas, se había pasado al lado conservador y me convirtió a mí. De repente tenía un propósito en la vida. Creencias, un sistema claro, síes y noes. Autoridad absoluta. Era maravilloso. Rebosaba energía. Anhelaba la obediencia. En mi familia nadie me había puesto ni hora para ir a la cama, nunca había habido reglas. Dejé de ver a todos mis amigos, a Andy Warhol, a todos. Me junté con mi nueva secta, porque hoy me parece que era como una secta. Creyentes como yo. Fanáticos”.
El conservadurismo político tuvo su vertiente espiritual: la acercó al judaísmo. “Quedaba con ellos y hablábamos de cómo los palestinos no debían estar en Israel”. ¿Qué le vio al sionismo a esa edad? “Me había criado con una mentalidad muy religiosa, pero sin experiencia religiosa. Para los judíos, todo es sagrado. El mundo entero. Cada vez que comes algo por primera vez ese año, oras. El tiempo es sagrado. El espacio es sagrado. Y el mundo está vivo. Es la única religión en la que todo en el mundo está lleno de gracia y magia. Y me encanta la Biblia. Es el libro que más leo”. (¿Parte favorita? “Las historias me gustan”. ¿Por ejemplo, Reyes? “Reyes, sí. Me gusta David. Me gustan los chicos malos. La Biblia está llena de ellos. Chulitos. Sabelotodos. Es muy realista: nada es justo”.)
Siguió esa senda —“Empecé a estudiar judaísmo, pero nunca llegué a convertirme”— hasta que se dio con su propio límite. “Recuerdo ir en coche con unos amigos sionistas. Uno de ellos se había mudado a Israel, nacionalizado en Israel, su vida entera era Israel. Y recuerdo que dijo: ‘No entiendo por qué está bien matar a bebés palestinos’. Nadie en el coche dijo nada. Ahí pensé: ‘Algo aquí no está bien”.
Para entonces su fe en la política conservadora también estaba quebrantándose. “La debacle fue la guerra del Golfo. Lo importante, para mí, fue siempre el anticomunismo. Porque había ido a Rusia con mi hermano, había visto lo horrible, triste y gris que era la vida allí. Nos seguían a todas partes. A la gente que hablaba con nosotros la interrogaban después. Pero el comunismo había muerto. Ya no había Unión Soviética. Y Estados Unidos pasó al siguiente enemigo. Ahora el malo era el islam, Saddam Hussein, el mundo árabe. En vez de solucionar nuestros problemas, estábamos buscando otro enemigo, otra guerra. Ahí abandoné”.
¿Qué le parece leer periódicos ahora, tan llenos de sionismo y azotes conservadores? “El sionismo se ha vuelto más feo y sanguinario”, lamenta. “Y los conservadores antes creíamos en las fronteras abiertas. Todos deberían poder entrar en EE UU. Y éramos antirrusos. El trumpismo es una abominación en esos dos sentidos”.

En los noventa conoció a quien sería su marido, el también periodista Alastair Meddon Oswald Bruton. Se casaron en 1993, vivieron en Estambul. Quedó encinta. “El embarazo, malo; el parto, impensable”. Fue en Nueva York, a punto de morir: una cicatriz en su útero le impedía dilatar como debía. Maternidad y dolor físico, la historia de su vida. Tras el parto, decidió volver a Europa. Alastair estaba escribiendo sobre la región de Perpiñán y se instalaron allí. “Con mi madre, fue un absoluto desastre. Me decía que por qué no podía haber sido madre soltera, para quedarme con ella y no irme. Toda madurez, toda autonomía, era una traición”.
Vivieron en Perpiñán seis años, durante los cuales Eberstadt recuperó un viejo instinto. “De pequeña, cuando venía a Europa, me fascinaban las familias gitanas: quería unirme a ellas, huir con ellas. Perpiñán tiene la mayor población romaní de la Europa occidental. Un día oí su música, una especie de rumba a la guitarra, y me sentí absolutamente fascinada”, cuenta. Y continúa: “La sociedad gitana está diseñada para excluir a los de fuera. Así que quería entrar”. Se propuso trabar amistad con ellos y lo logró. Convivió años con aquellas familias. Escribió su primer libro de no ficción sobre aquello. Todavía vive parte del año en Francia, todavía lleva una vida de escritora. Hace falta toda una vida para llevar vida de escritora.
Isabel envejeció y su salud se fue agravando. “Fue duro para ella. Es duro ser una mujer mayor cuando tu vida ha girado alrededor de la belleza, el glamur, la moda y la fiesta. Y Nueva York. Nueva York es muy duro en ese sentido. Era una abuela estupenda, pero no le bastaba con eso. Le gustaba estar enamorada, sentir emociones en la vida”.
La frase que da título al libro es de Diógenes: “Muerde a tus amigos para curarlos”, como si el héroe fuera un un perro rabioso que contagia su incomodidad a otros con su mordisco. “Pero la cita que más me gusta no es esa, es la de Pasolini”, confiesa ahora. "La dijo en su última entrevista la noche antes de ser asesinado, sobre la gente que derriba la casa [en inglés, esta expresión también se refiere al sistema]. ‘La gente que hace historia son los que dicen que no. No son los cortesanos ni los ayudantes de los cardenales. Un acto de rechazo debe ser total y no parcial’. Eso es. No seas un cortesano. No seas un esbirro. No seas agradable. Sé desagradable, antipático, loco, absurdo. Y derriba la casa”.
Isabel Nash murió en 2016. Eberstadt tenía entonces, por fin, la distancia suficiente, y la experiencia literaria, para contar su vida. Que entrara en algún libro quizá fuera inevitable. “Ahora es una figura fetiche entre sus nietos. Es como una santa: todos nos aferramos a pedacitos de ella. Su ropa, sus vestidos, sus joyas. Cada día, alguien lleva un jersey o unos pendientes que le pertenecían”. ¿Y ella? “Yo últimamente llevo más la ropa de mi padre”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































