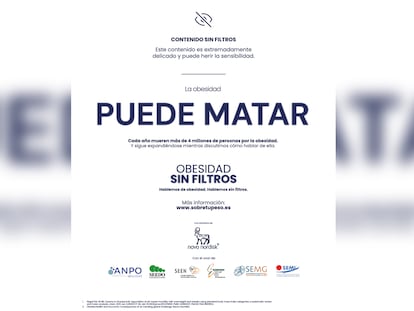Pastillas que valen millones: la hora de las farmacéuticas españolas
La industria nacional del medicamento reúne los requisitos para liderar la autonomía estratégica sanitaria europea. El sector mira de reojo los aranceles de E UU y pide una regulación más favorable


En diciembre de 2022, cuando la pandemia de la covid-19 todavía era un recuerdo cercano y amargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con los jefes de los principales laboratorios y compañías farmacéuticas del mundo. España se recuperaba de la pandemia, la guerra en Ucrania ya había estallado, y en el horizonte empezaba a figurar la obsesión en la que ahora está inmersa Europa: tener autonomía estratégica en todos los sectores —también en salud— para hacer frente a un panorama geopolítico cambiante en el que el Viejo Continente tiene que valerse por sí mismo.
España es un país que lo tiene todo para tener un papel relevante en este objetivo: costes laborales bajos, un ecosistema de salud e investigación muy reconocido y una red de compañías farmacéuticas históricas muy asentadas, en plena transformación hacia negocios más rentables y enfocadas a la exportación. El Gobierno quería hacer valer estas virtudes y prometió elaborar un plan estratégico para facilitar la apuesta de las grandes farmacéuticas por España. A cambio, estas se comprometieron a invertir, en un plazo de tres años, 8.000 millones de euros en investigación biomédica, inversiones productivas para asegurar la tan ansiada autonomía estratégica, y actividades tecnológicas.
El pasado mes de febrero, ya con más motivos todavía por redoblar la apuesta —con un Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos que ha roto la confianza en la vieja alianza occidental, y con China que presenta cada vez más competencia en terapias avanzadas—, Sánchez se volvió a reunir con los jefes de las grandes farmacéuticas. El sector le aseguró que espera cerrar el año y, por lo tanto, el trienio en el que estaba marcado el compromiso, con una inversión realizada de 9.000 millones, 1.000 millones más de lo prometido. El Gobierno tiene en marcha su plan estratégico, que elaboró para el periodo 2024-2028, y el sector espera ahora que las reformas y los cambios regulatorios prometidos se vayan plasmando y remen a favor de la industria.
España, recuerdan varias fuentes consultadas, está en una encrucijada. Cuenta con el esfuerzo inversor del extranjero; tiene una potente industria local y una red de centros de investigación y hospitales de primer nivel; es el país líder en Europa en ensayos clínicos, con 930 estudios autorizados el año pasado; es capaz de atraer profesionales altamente cualificados; y las firmas de inversión se fijan cada vez más en el mercado nacional. Lo tiene todo, en definitiva, para ser la punta de lanza de la autonomía estratégica europea en medicamentos, pero las mismas fuentes también identifican retos muy claros: la amenaza arancelaria de Estados Unidos, la competencia de China y unos cambios regulatorios que no terminan de plasmarse y pueden o bien dar el empujón final para el gran salto, o bien frenar esta carrera.
“La industria farmacéutica en España tiene bastantes particularidades”, señala Borja Sangrador, socio responsable del sector de la salud en la consultora EY. “Es una industria históricamente muy desarrollada: exportamos el 40% o más de todos los medicamentos que se producen en la Unión Europea, y producimos más del 35% de los ensayos clínicos que se hacen en la UE. Y es así gracias a que tenemos una ventaja de coste salarial, y a que siempre ha habido una regulación muy abierta a la innovación, y relativamente estable. Esto hace que España sea un país neto receptor de inversiones y de compañías que se establecen aquí”, añade el experto.
Quedan muy lejos los tiempos en los que España también estaba muy bien situada para ser relevante en Europa en el ámbito de la salud, y otro elemento externo impuso un freno temporal. En 2017, el sector salud en España estaba en un momento dulce y Barcelona lo tenía todo para acoger la Agencia Europea de Medicamentos, pero la incertidumbre que desató el procés dieron al traste con la candidatura para ser el centro neurálgico de las decisiones farmacéuticas europeas, y ganó Ámsterdam. El impacto que hubiese tenido acoger en España esta agencia es un misterio: no hay que anclarse en lo que pudo haber sido. Pero ocho años después, el sector farmacéutico ha afianzado una posición de liderazgo que se plasma en los datos principales de la industria, con los que espera aprovechar la nueva oportunidad.
Con 111 plantas de producción de medicamentos para uso humano (180 en total), España es el tercer país europeo en número de fábricas y el valor de los fármacos producidos es ahora de 23.000 millones de euros, un 53% más que hace ocho años, según los datos de la patronal del sector, Farmaindustria. El músculo exportador también ha crecido con fuerza, llegando a 16.600 millones de euros, un 60% más que en ese momento, situando al medicamento como el quinto bien más exportado desde España. La misma patronal apunta que el año pasado la producción de medicamentos supuso el 2% del PIB español, empleo directo para 56.000 personas (250.000 indirectos), y un esfuerzo inversor muy considerable: 1.500 millones de euros en investigación y desarrollo solo en 2024, lo que implica que uno de cada cinco euros que se invierte en investigación y desarrollo en España proviene de la industria farmacéutica.
“La autonomía estratégica es un objetivo fundamental desde la pandemia, y creemos que nos hace falta especialmente en los medicamentos innovadores. Europa ha quedado relegada en la investigación de terapias avanzadas”, dice Juan Yermo, director general de Farmaindustria. El desafío es darle a todo el ecosistema la misma dirección, algo que se complica cuando juegan tantos actores distintos. “En España tenemos un gran ecosistema, pero falta ligar la investigación básica con la industria farmacéutica innovadora para lograr escala y recorrido”, apunta. De las 111 plantas que hay en España, solo en 12 se fabrican medicamentos biológicos, los que necesitan más desarrollo porque son medicina especializada. Yermo indica que estos procesos de investigación son muy largos, en algunos casos de más de 10 años, y conllevan mucho riesgo, con lo que el marco regulatorio y la inversión deben ser muy estables. “Tenemos que ver qué hacer para que esta investigación y desarrollo se haga aquí”, señala.
El primero de los actores que tiene un papel en todo esto, por la magnitud de las cifras y su capacidad tractora, es la inversión extranjera. El ejemplo más claro de que España es interesante para el capital foráneo es AstraZeneca, la multinacional farmacéutica conocida sobre todo por la vacuna de la covid-19. La compañía, con sede en el Reino Unido, es un gigante de la industria: tiene una facturación de más de 43.000 millones de euros (equivalente al presupuesto de la Generalitat de Cataluña) y unos beneficios de más de 5.500 millones de euros. En marzo de 2023 anunció una importante inversión en España, que solo un año después decidió ampliar: en total, hasta 2027, invertirá 1.300 millones de euros y contratará a 2.000 empleados, que ya está ubicando en el emblemático edificio Estel de Barcelona (la antigua sede de Telefónica), cuya remodelación se inauguró el mes pasado.
Una bola de nieve
“Hay empresas que llevan mucho tiempo apostando fuerte, pero el gran salto de AstraZeneca ha generado una bola de nieve que atrae talento y hace que los demás quieran venir. Es lo que ocurrió cuando Novartis aterrizó en Boston”, recuerda Roger Fabregat, director general de Biocat, la fundación público-privada que promueve el ecosistema de la salud en Cataluña.
¿Por qué esta gran multinacional ha decidido apostar tan fuerte por España? “España es el primer país de la Unión Europea en ensayos clínicos, y la ambición de AstraZeneca es lanzar 20 nuevas moléculas en los próximos cinco años para alcanzar en global los 80.000 millones de euros de ingresos en 2030”, señala Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso de Mercado en AstraZeneca España. La compañía, explica, ve el mercado nacional como una plataforma desde donde llevar a cabo esta innovación. Moreno destaca que en 2024, de los 1.500 millones de inversión en investigación y desarrollo que aportó la industria, 600 millones los puso AstraZeneca. “España reúne las condiciones idóneas para consolidarse como uno de los grandes líderes europeos en salud. Es un lugar con un ecosistema científico excelente, buena cultura de la colaboración público-privada y es maravilloso para vivir, lo que permite captar talento altamente cualificado: profesionales en análisis de datos, desarrollo de negocio...”, enumera Moreno. Sin embargo, esta directiva también identifica carencias, las mismas que todo el sector espera que se corrijan con los cambios normativos que han de venir. “Necesitamos que se incentive la innovación, no podemos permitir que haya normativas obsoletas y que se penalice la llegada de nuevos productos. Tener en definitiva un marco predecible y que no tengamos sorpresas para la gestión de nuestros medicamentos”, dice.

Una de estas carencias a las que Moreno hace alusión es el tiempo de espera que pasa desde que un fármaco es aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos hasta que está disponible en el mercado. En España este tiempo de espera, en el que la Administración lleva a cabo todos los procesos de regulación, fue de 616 días en 2024. Son 50 días menos que el año anterior, pero todavía está muy lejos de los 301 de Estados Unidos, los 391 de China o los 128 días en Alemania, el valor más bajo en Europa.
La próxima Ley del Medicamento, que el Gobierno ha aprobado en forma de anteproyecto de ley —y ahora está en periodo de presentación de alegaciones—, prevé bajar este tiempo a 180 días. “Para todas estas compañías, es necesario que haya un marco mucho más atractivo para la inversión, y el tema de los días de espera para el acceso es crítico”, resalta Yerma, de Farmaindustria. La previsión es que la Ley del Medicamento se apruebe definitivamente en septiembre, y esto ha generado mucha expectación en el sector, porque incluye medidas que impactan directamente en las decisiones de producción e inversión, según la patronal. Entre muchas otras cosas, dibujaba una nueva regulación de los precios de los medicamentos fuera de patente en España, los llamados precios seleccionados, que se revisaban cada seis meses y que terminaban por dar prioridad a los precios más bajos.
El Ministerio de Sanidad se ha abierto a revisar este sistema, aunque está por ver cómo se concretará. La nueva ley también contempla ampliar las aportaciones que las compañías farmacéuticas hacen al Sistema Nacional de Salud a cambio de vender sus productos mediante receta médica, algo que las compañías quieren que se revise teniendo en cuenta las inversiones que ya están realizando. “La contribución obligatoria del 2% que se plantea nos parece que pone trabas a la inversión y se tiene que mejorar”, señala Yermo. Precisamente, el Plan Profarma que ha presentado esta semana el ministro de Industria, Jordi Hereu, prevé minoraciones en las aportaciones que las compañías deben hacer, con lo que se pretende compensar la inversión que estas hacen en investigación y desarrollo. El Plan Profarma, que llevaba tres años sin actualizarse, es una herramienta muy esperada en el sector porque también incluye incentivos a la inversión.
AstraZeneca no es la única gran multinacional que ha visto el filón en España. La suiza Novartis invierte cada año en su planta de producción de medicamentos en Zaragoza, y este año ha anunciado que pondrá 53 millones para ampliar la planta aragonesa y multiplicar por cinco su capacidad productiva. Por su parte, Sanofi, con sede en Francia y una facturación de más de 41.000 millones, es otro gigante que decidió instalar una sede en Barcelona ya en 2016, y que ha redoblado la apuesta en los últimos años, con una nueva sede para 800 empleados, 200 millones de euros invertidos en los últimos cinco años y la promesa de desembolsar 150 millones más hasta 2030.
Esta compañía actúa también como inversora en start-ups del mundo de la salud, y prueba de ello es que lideró en junio pasado una ronda de inversión de 119 millones de euros en SpliceBio, una empresa emergente que tiene en marcha un ensayo clínico para tratar un trastorno hereditario de la retina. En esta aventura inversora le acompañó la firma de capital riesgo Asabys. Gestiona dos fondos de 117 y 178 millones de euros cada uno, y con ellos invierte en una veintena de compañías emergentes.
Capital privado
El papel del private equity es una de las patas que tiene que reforzar el ecosistema de salud. “Observamos un creciente interés por parte del capital privado, institucional y de los family offices hacia el sector salud y las ciencias de la vida. Pero uno de los grandes desafíos es la necesidad de financiación suficiente para desarrollar compañías capaces de competir a escala global”, apunta Clara Campàs, socia fundadora y gestora de Asabys. En su opinión, es necesario que haya fondos que gestionen más de 200 millones de euros de inversión, un segmento que prácticamente no existe. “Necesitamos más músculo financiero”, resume.
Con todos estos ingredientes sobre la mesa, Sangrador, el experto de la consultora EY, cree que la carrera de España para ser punta de lanza en la industria farmacéutica no ha hecho más que empezar: “No parece que la industria farmacéutica vaya a dejar de crecer: cada vez hay mayor esperanza de vida y mayor preocupación por la salud, o por un envejecimiento saludable”.
Un tejido productivo cada vez más especializado
A la inversión extranjera y al ecosistema que forman fondos de inversión, start-ups, hospitales referentes en ensayos clínicos como El Gregorio Marañón o La Paz en Madrid, y el Clínic o el Vall d’Hebron en Barcelona, se le suma la industria farmacéutica local. Esta cuenta con compañías de muy largo recorrido, algunas de ellas más que centenarias, concentradas sobre todo en Cataluña y Madrid. En los últimos años se han ido especializando, buscando negocios más rentables, a la vez que profesionalizaban su gestión y dejaban a las familias propietarias como accionistas de largo recorrido.
Es el caso de Esteve, que dejó su negocio de genéricos y tras dar entrada a un inversor extranjero se ha especializado en terapias avanzadas, sin olvidar su negocio de producción para terceros. El consejero delegado de Esteve, Staffan Schüberg, explica que, para Lubea, el inversor alemán que se hizo con el 30% de la compañía en 2023 mediante una ampliación de capital, España no es solo una entrada estratégica en Europa, sino también un país con ambiciones globales. “Fue la oportunidad de asociarse con una compañía con raíces en la excelencia local, pero con una mentalidad global”. Uno de los negocios de Esteve es la innovación incremental, es decir, la mejora de un producto ya desarrollado del que la compañía compra la licencia. Reconocer el valor de estas mejoras es también una de las reivindicaciones del sector con vistas a la nueva regulación.
Otras empresas históricas también han emprendido el camino de la especialización: Almirall ha elegido centrarse en terapias para la piel, por ejemplo, mientras que Uriach decidió vender su división de genéricos y se concentró en productos sin receta, más en la órbita de la vida saludable. “Muchas compañías tradicionales están en pleno proceso de transformación ahora. Cuando ven agotada su vía, se transforman o van a buscar escala fuera”, dice Borja Sangrador, de EY. Uno que lo apostó todo a la internacionalización fue Grifols, con una presencia muy destacada en Estados Unidos, hasta el punto de que el Gobierno estadounidense lo definió como uno de los tres activos estratégicos de España, según revelaron los cables de WikiLeaks en 2010. Pese al acecho, en los últimos dos años, del fondo Gotham, Grifols continúa siendo referente en el ámbito de los hemoderivados, y esta semana ha anunciado que invertirá 160 millones en una nueva planta de Barcelona para fraccionar plasma.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma