Planes sin plan
‘TintaLibre’ reproduce las reflexiones de Leila Guerriero sobre la planificación y el futuro
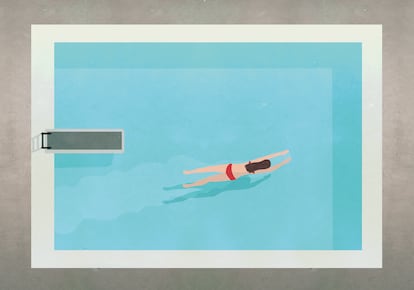
Este artículo forma parte de la revista TintaLibre de julio. Los lectores que deseen suscribirse a EL PAÍS conjuntamente con TintaLibre pueden hacerlo a través de este enlace. Los ya suscriptoras deben consultar la oferta en suscripciones@elpais.es o 914 400 135.
No tengo claro si hacer planes es un acto de fe o de arrogancia. En cualquier caso, la idea de hacer planes para el verano (o para el otoño, la primavera, el invierno, el año 2028 o la próxima década) no sólo no me resulta atractiva sino que me parece aplastante. La planificación es “el proceso de establecer objetivos y definir las acciones necesarias para alcanzarlos”. ¿De verdad eso puede sonar sexy, sensual, fascinante, deseable, codiciado, tentador, sugerente? ¿De verdad alguien puede tener ganas de hacer eso? ¿En verano, en invierno, en primavera, en otoño, en el año 2028 o en la década que viene?
Soy periodista, y por tanto he escuchado las más diversas historias —truculentas, felices, inverosímiles, hiperrealistas—, siempre intentando deponer mis prejuicios, tratando de ejercer una escucha que no sea moralista ni sentenciosa. Sin embargo, en mi vida “civil” todo eso falla y soy incapaz de no sentir prevención ante las personas que dicen que, después de reflexionar acerca de cómo quieren continuar con su “carrera”, o acerca de cuál va a ser el próximo paso en el desarrollo de su “obra”, van a tomar tales o cuales decisiones: mudarse a Zúrich, hacer un máster en la universidad equis, tomarse un año sabático, leer a todos los franceses del siglo XIX y XX en un lapso de seis meses para aplicar a una beca en París.
Una parte inflexible y sumamente rígida de mí escucha esos planes y se representa a una persona ante una plantilla de Excel asignando porcentajes, calculando ventajas y desventajas, sumando y restando factores de conveniencia y posibilidades. Esa planificación excesiva me parece, por un lado, hija de un optimismo desmesurado —todo plan puede desbaratarse en un segundo— y, por otro, pariente de un ansia de control que, a su vez, pertenece al árbol genealógico de las vidas burocráticas. Lo dicho: puro prejuicio. Como sea, yo no funciono así. Claro que decir que no funciono así cuando a la vez soy una persona que ahora, en el mes de junio, sabe exactamente en qué países, ciudades, hoteles, festivales o librerías estará la primera semana de julio, la última de septiembre, la segunda de noviembre, y todo el mes de abril del año que viene, es una contradicción.
Resulta difícil de explicar. Soy metódica y organizada porque para escribir necesito aislamiento y continuidad, una rutina ordenada, un ritmo que sea lo contrario del caos. Sé que cada jueves debo entregar una columna, que cada lunes y cada miércoles debo dar clases, cumplo con los deadlines a los que me comprometo, corro una hora por día excepto que esté en un avión o llueva mucho o me sienta mal. Sin embargo, así como sé con certeza que sólo puedo hacer lo que hago manteniendo una organización severa, no hago planes a largo plazo. Lo mío es la distancia corta, la planificación de tranco chico. El plan a larga distancia se me aparece como una lápida sobre ideas que me resultan más interesantes, que me llenan de gula y excitación: la posibilidad de lo inesperado, el encontronazo con el hallazgo, el riesgo de tomar esa bifurcación hasta hace un rato inexistente, el peligro gozoso de ir hacia sin saber demasiado bien hacia qué.
La idea de “plan” atrae palabras como disciplina, organización, rigor, método. Son palabras que están bien en el día a día, que ponen un borde al océano temible del espacio y del tiempo sin orillas. Pero planificar el porvenir, aunque eso signifique leer las obras completas de un autor, mirar todo el cine de Bergman o hacer una lista de propósitos para el verano —o el invierno o la primavera— es el equivalente de un futuro asfaltado, previsible y, para peor, autoimpuesto. Cuando era chica me preguntaba muy seriamente de dónde vienen y qué son las ganas. ¿Cómo sé, me preguntaba, que tengo ganas de comer fideos y no carne, cómo sé que tengo ganas de armar un puzle y no de jugar con los soldaditos? Era una pregunta profunda, una pregunta por el deseo. Supongo que mi reticencia ante los planes a largo plazo tiene que ver con el hecho de que se llevan a las patadas con el deseo. ¿Y si hago un plan y, llegado el momento, no tengo ganas de llevarlo a cabo? ¿Cómo sé lo que querrá mi yo del futuro? ¿Por qué atarme una soga al cuello que tironee de mí comprometiéndome a hacer algo que después, quizás, ya ni siquiera me interese?
Soy metódica y casi conventual con mi trabajo, pero no tengo estrategia. No pienso cosas como, por ejemplo, de qué va a ir mi próximo libro. Ni siquiera sé si habrá próximo libro. Mi vida es una incógnita para mí misma. Lo más parecido a un plan ha sido mi permanencia en el nomadismo, en la prescindencia y, últimamente, en la erradicación de la rumia mental para sostener sólo una pregunta –cómo sigue, cómo sigue- sin encontrar una respuesta y sin querer encontrarla.
De algún sitio proviene mi reticencia, mi profundo rechazo por el uso de los verbos en potencial: habría que, tendría que, debería. Ante la frase “Habría que cambiar los burletes de esta puerta”, yo corro a la ferretería para comprar burletes nuevos. Tiendo a la acción antes que al plan; al hacer, más que a decir “tendría que hacer”.
En el corto plazo parezco funcionar de manera rígida y planificada: si no he planeado una salida al cine desde el día anterior, si no he planeado desde el jueves que el sábado a la noche saldré a cenar o a tomar una copa, difícilmente lo haga. Pero el largo plazo es un continuo “veremos”, un “quién sabe”. Quizás porque sé que todos los planes pueden estropearse, y ahí está la pandemia de covid 19 que, entre otras cosas, se cargó mis vacaciones de 2020 cuando, en vez de estar viajando por la costa de Francia, estaba encerrada en mi departamento de Buenos Aires trabajando dieciséis horas por día.
Pero también porque sé que, en algún momento, el azar planta su flor.
A mis 14, 15, 16, 17 años yo escribía ficción, quería ser escritora y suponía que iba a escribir novelas o cuentos. Pero de un día para otro me hice periodista por obra de un editor que me dio trabajo en la redacción más interesante de Buenos Aires y, desde entonces, nunca quise escribir otra cosa que no fueran historias reales. No hubo un plan: sucedió.
En el invierno boreal de 1998 o 1999, mi pareja estaba en Nueva York, comprando equipo fotográfico. Íbamos a pasar el verano en Brasil y yo esperaba en Buenos Aires su regreso para concretar la compra de los pasajes. Se hospedaba en uno de esos albergues económicos de la YMCA, compartía el cuarto con un australiano trotamundos que no hablaba español y él, a su vez, casi no hablaba inglés pero de alguna manera le hizo entender que iría de vacaciones a Brasil. El australiano negó con la cabeza, señaló un mapamundi en la pared, puso un dedo sobre Indonesia, se besó la punta de los dedos para indicar que era un paraíso y dijo las palabras mágicas: “Very chip”. Mi pareja regresó a Buenos Aires con esa información: Indonesia, paraíso, very chip. Yo ni siquiera sabía dónde quedaba Indonesia, pero dos meses después estábamos en Yogyakarta con mil dólares cada uno y sólo los pasajes de regreso a la Argentina. Todo lo demás fue improvisación: si alguien nos hablaba de una playa de Bali, allá íbamos; si un desconocido en un bar decía Ubud, si otro en un hotel decía Lombok, si un tipo en un chiringuito decía “Tienen que conocer Manado”, allá íbamos. Seguir el rastro de las ganas, dejarse empujar por el deseo, ir desarbolados y sin ancla hacia donde lleva el flamante viento de la improvisación. Sin mapa, sin destino. Vida pura latiendo en el vacío de la ausencia de planes.
Hacer “planes para el verano” es arrojar sobre la delicada piel de una estación que vibra excitada de levedad y ligereza el ácido agresivo de un proyecto sujeto al éxito o el fracaso. Mi único plan para eso que llamamos el verano, y que para mí es cualquier lugar del mundo en el que la temperatura supere los 27 grados y no esté en plena temporada de lluvias, es un eterno retorno al único verano posible: el verano de la infancia que, más que una estación del año, era algo que se describía con una palabra: libertad. ¿Cuál era el plan del verano por entonces? Ninguno, o uno solo: no ir al colegio a lo largo de tres meses. ¿Con qué se llenaban esos meses? Siguiendo al galope la tropilla del deseo tumultuoso. ¿Patines o bicicleta, juegos en casa o en casa de las amigas o en casa de la abuela, piscina en el club o andar a caballo, salir a pescar o ir al cine, dormir en casa o en casa de las amigas, merendar en casa o ir a tomar un helado al centro, cenar en el comedor o en la mesa del patio, regar las plantas o hacer una pista de tierra para los autitos?
El único verano real, el que vive en mi corazón, es el verano que no se piensa ni se planifica. Un período al que me arrojo con la cabeza vacía dispuesta a estar fuera del mundo por el lapso que dure y como si no hubiera mañana. La fiesta de un tiempo que no cotiza en bolsa ni se vende en cuotas ni se compra con tarjeta de crédito. Ese es el único plan para el verano perfecto: el tiempo invencible de la libertad.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.





























































