Vanessa Springora, escritora: “Todos llevamos un pequeño fascista dentro”
La autora de ‘El consentimiento’ regresa con ‘El nombre del padre’, donde investiga los secretos de su familia: un abuelo nazi que se hizo pasar por refugiado checo, un padre homosexual reprimido y un apellido inventado para borrar todas las huellas


Pocos días después de publicar El consentimiento, el libro en el que relataba la relación que mantuvo de adolescente con el escritor Gabriel Matzneff —cuando ella tenía 14 años y él, 47—, Vanessa Springora (París, 1972) sufrió un revés demoledor: la muerte repentina de su padre, víctima de un infarto. “Me convencí de que era mi libro el que le había matado”, confiesa cinco años más tarde en su piso de París, una antigua confitería convertida en espaciosa planta baja, en una calle a medio gentrificar del barrio de Belleville.
La sospecha no era del todo descabellada. En el libro, todo un fenómeno social que vendió 300.000 copias en plena pandemia y fue traducido a 30 países, no había sido indulgente con su progenitor. Springora lo retrataba como un padre maniático y misántropo, un “tirano doméstico” que maltrató a sus tres esposas, hasta que desapareció y dejó en su vida “un vacío insondable”. Un narcisista enfermizo, obsesionado con su aspecto físico hasta lo indecible, mitómano en el sentido clínico del término y siempre proclive a la fabulación, que fue incapaz de protegerla ante los abusos padecidos. Responsable de comunicación y marketing para varias empresas, se presentó durante gran parte de su vida como agente secreto del Gobierno francés.
Springora llevaba años sin hablar con él. Pero, poco antes de morir, le envió un mensaje para felicitarla por el libro, duro testimonio de los abusos que padeció. Aunque añadió un reproche muy de padre: “Deberías haberme escuchado en su momento”. Ella nunca le respondió. “Dudo que lo leyera, pero sigo pensando que ese libro lo mató”, insiste hoy.
Su muerte no cerró la herida familiar, sino que la abrió de forma brutal. Al vaciar la vivienda donde había pasado sus últimos años, una guarida insalubre saturada de trastos, papeles y detritos, Springora se encontró con un museo de secretos inconfesables, laboriosamente ocultados durante media vida. Juguetes eróticos, dos consoladores —“uno de ellos imitaba la piel negra”—, varias revistas pornográficas, en su mayoría con modelos musculosos mostrando su generosa anatomía, y una carta enviada desde un centro de detención por un joven magrebí que agradecía a su padre “haberle hecho descubrir el amor entre hombres”.
Petrificada y sin aliento, la escritora hizo otro descubrimiento. En un par de viejas fotografías encontradas entre la basura de su padre aparecía su abuelo Josef, al que siempre había considerado un refugiado checoslovaco que huyó del nazismo y del estalinismo rumbo a la Francia liberada de 1944. Las imágenes contaban otra historia. En ellas, Josef Springora lucía el águila de la Wehrmacht, con una esvástica en el centro. Aquel abuelo cariñoso, de acento áspero pero entrañable, venerado como un héroe por la leyenda familiar, resultó ser un nazi.
Entre sus pertenencias, otros objetos descartaban que aquello fuera una simple casualidad histórica: un barómetro de madera con un retrato plastificado de Pétain, una foto de Hitler recortada y torpemente enmarcada, un estuche con una cruz de hierro estampada con la cruz gamada y una placa fotográfica que representaba nada menos que una escena de deportación. “Sentí que había entrado en una dimensión paralela, en un parque de atracciones lúgubre”, recuerda. El viaje en montaña rusa acababa de empezar.

Basta con arañar la historia impoluta de cualquier familia: cualquier apellido esconde su dosis de oscuridad. Vanessa Springora descubrió, a punto de cumplir los 50, que el suyo era una ficción cuidadosamente construida, un invento de su abuelo después de la Segunda Guerra Mundial. De ese cúmulo de revelaciones nació su segundo libro, El nombre del padre (Lumen), una investigación trepidante sobre un patronímico único en el mundo —un hápax, lo llaman los lingüistas— y los secretos familiares que este contenía. El apellido despertaba curiosidad en su entorno: ¿era portugués, italiano o español? Checo, contestaba ella con decisión. “Mis dudas sobre este apellido tan raro siempre existieron”, afirma Springora. “A los 19 años, tras una crisis, empecé un psicoanálisis y decidí preguntar de dónde venía mi familia. Choqué con el silencio de mi abuela, que por lo demás era muy habladora. Las versiones variaban en cada respuesta. Comprendí que había un secreto, pero durante años acepté ese misterio. Entre otras cosas, porque venía de parte de mi padre, con el que no tenía relación”.
Tras aquellos descubrimientos póstumos, decidió lanzarse a investigar. ¿Quiénes habían sido, en realidad, su padre y su abuelo? De esa pregunta nace un relato híbrido que entrelaza archivo histórico y memoria personal, un viaje a la Moravia de sus ancestros y una reflexión sobre la identidad y el peso de las herencias que no elegimos. Desde el principio, Springora demuestra una sed de verdad absoluta, hasta comprender, a medio camino, que nunca podrá alcanzarla.
El libro se construye entonces más sobre hipótesis y verbos en condicional que sobre certezas. “Nunca tendré acceso a la conciencia de mi abuelo ni de mi padre. Reconstruyo otra ficción, la más habitable para mí, la que más se aproxima a lo verdadero. Al ver la iglesia donde bautizaron a mi abuelo o su casa obrera, nacieron imágenes que me empujaron a reconstituir su vida y, por tanto, a ficcionalizar. Los humanos siempre necesitamos la ficción para alcanzar una forma de verdad”. Springora traza el recorrido vital de su abuelo y luego el de su padre mientras intenta entender su propia identidad. El resultado es un gesto literario más complejo y ambicioso que su debut, con el que confirma ser la gran escritora que ya intuimos en El consentimiento.
El comedor de esta escritora de elegancia serena y verbo elocuente está presidido por una gran biblioteca donde los autores se alinean por países y en riguroso orden alfabético. Frente a ella, una mesa alargada parece guardar la memoria de largas veladas regadas en vino. Aquí vive con su marido, médico en un hospital público, y hasta no hace mucho con su hijo de 20 años, que se fue de casa hace poco. Con la banda ominosa de una lavadora que centrifuga con violencia, Springora nos invita a sentarnos. Abre un álbum de fotografías que contiene las imágenes evocadas en su libro. Identificamos a su padre, impecable en traje y corbata, posando al teléfono con la rigidez de un modelo de catálogo. Y a su abuelo, con la insignia de la asociación de la policía de Berlín en la que trabajó antes de la guerra, en 1938, sin coacción alguna.
En el curso de su investigación salió a la luz el verdadero patronímico familiar: Springer, un apellido corriente en los Sudetes, la región checa donde la minoría germánica apoyó en masa a Hitler. Tras la derrota del nazismo y el estigma que se abatió sobre aquella comunidad, su abuelo comprendió que mantener ese nombre sería una condena perpetua. Al llegar a Francia lo transformó en Springora, un apellido inventado, de resonancias vagamente eslavas, ideado para disipar sospechas, presentarse como refugiado político y rehacer su vida junto a la que sería su familia. Patrick, el padre de Springora, nació en 1946.

El nombre del padre no tarda en trascender lo íntimo para adentrarse en lo histórico. Springora revela cómo los nombres propios son depósitos de memoria, cápsulas en las que late la historia europea del siglo XX, aunque a menudo prefiramos ignorar ese sustrato. “Ese es, en parte, el sentido del libro: mostrar cómo heredamos una historia que no hemos elegido, pero con la que estamos obligados a hacer algo”. Décadas después de sus páginas más oscuras, pese a la sentencia moral de Núremberg y los ejercicios de memoria, los tabúes persisten en todo el continente. “Los secretos los sostienen más los individuos que las instituciones, tal vez porque es duro descubrir que las manos de esos abuelos a los que tanto quisimos también apoyaron dictaduras de odio. Pero la única manera de que esa herencia radioactiva no se reproduzca es mirarla de frente”, defiende Springora, que ha predicado con el ejemplo. “Siempre digo que el silencio es el mejor aliado de las fuerzas del mal”.
Descubrir que su abuelo tuvo abiertas simpatías antisemitas provocó en Springora una crisis de identidad. “Te preguntas, inevitablemente, si llevas eso dentro de ti. Ahora me vigilo a mí misma sin descanso. En realidad, todos llevamos un pequeño fascista dentro”. Se calla entonces, con la voz quebrada por la emoción, y pide una pausa para encenderse un cigarrillo. No es casual que la autora empezara a escribir en los primeros días de la invasión de Ucrania. “Vi cómo regresaba un virilismo autoritario. Y comprendí que la dominación no es solo un fenómeno político, sino que se incuba en lo íntimo. El fascismo hunde sus raíces en el patriarcado”. Su libro funciona como advertencia: mirar de frente ese legado tóxico, incluso cuando nos toca de cerca, es la única forma de impedir que siga reproduciéndose. “De lo contrario, la tentación fascista siempre volverá, aunque sea con otro rostro, buscando nuevos chivos expiatorios o invirtiendo las categorías de víctima y verdugo, como sucede hoy”.
Retrocedamos cinco años atrás. Días antes de la muerte de su padre, y por tanto de la publicación de El consentimiento, Springora estaba convencida de que nadie leería su libro. Lo creyó por la omertà que reinaba en los círculos intelectuales en torno a Matzneff, que llevaba media vida defendiendo las relaciones con menores sin que nadie se inmutara, en una Francia heredera del 68 a la que, a ratos, se le fue la mano con el libertinaje. Springora era una mujer en la sombra: llevaba muchos años trabajando discretamente en la editorial Julliard, un sello de prestigio en el que releía textos ajenos sin atreverse a dar el paso. Asegura que no estaba preparada para lo que sucedió. “Es algo que sé que solo me pasará una vez en la vida. Recibí cartas, llamadas, a mi madre la insultaban por haber permitido esa relación…”, recuerda. “Me avergüenza decirlo, pero el confinamiento me salvó. Si no, no sé si lo habría resistido psicológicamente”.
Dice que le costó media vida escribir El consentimiento y que no fue por motivos de inseguridad literaria. “¿Cómo admitir que yo había sido víctima de abusos cuando había consentido aquella relación?”, explica. “Con el tiempo entendí que consentir a los 14 años no significa nada. Yo consentí y, sin embargo, fui víctima de abusos”. Reconoce la importancia de la noción del consentimiento en cualquier relación, y se alegra de que su libro contribuyera a popularizarla, pero subraya sus límites. “No basta con consentir si no hay igualdad ni libertad. En 2021, la ley francesa —que se apoyó, en parte, en mi libro— recordó que, por debajo de la mayoría sexual, no existe consentimiento posible”, opina Springora, que acaba de leer a Clara Serra, recién traducida al francés.
El primer esbozo de El consentimiento que ha encontrado en su ordenador está fechado en enero de 2014, poco después de que Matzneff recibiera el prestigioso premio Renaudot, que él mismo interpretó como una vuelta al ruedo tras unos años de capa caída. “Me llenó de rabia ver recompensado a quien me había dañado. Ver crecer en casa a una chica adolescente —mi hijastra, que hoy es chico, tras haber hecho su transición— me hizo tomar conciencia de la vulnerabilidad que yo tenía a su edad. Por entonces, leí en la prensa que un juez había desestimado un caso de abusos a una niña de 11 años, al considerar que hubo consentimiento por su parte. Ese fue mi MeToo particular”.

“A nadie le gustan los juguetes rotos”, escribe en El consentimiento al hablar a sus fracasos sentimentales tras su relación abusiva con Matzneff. Hoy parece recompuesta, aunque todavía asomen las fisuras. “Ya no me siento víctima. Me he adueñado de mi historia gracias a la escritura y al psicoanálisis. Si no lo hubiera hecho, Matzneff habría ganado”, asegura. “Pero sí, la herida original existe y sus huellas nunca desaparecen del todo. La diferencia es que ya no me invaden ni me dominan”.
Reconoce que El nombre del padre es un libro distinto al anterior, aunque tal vez tampoco tanto. “En realidad, hay una continuidad entre ambas historias. La ausencia de una figura paterna me convirtió en la presa ideal de Matzneff. Y existe una estructura común en ambos relatos: fascismo y pedocriminalidad comparten la misma capacidad de negar la existencia del otro, de buscar su aniquilación y su sometimiento total”, afirma. Springora también admite que estos últimos años ha evitado ejercer de portavoz oficiosa de las víctimas, pese a admirar a quienes lo hacen. Y apunta que quiso cambiar de tema para esquivar lo que todo el mundo esperaba de ella — “otro libro sobre abusos”—, aunque su escritura siga siendo feminista. “Pensar la masculinidad y su vínculo con el fascismo es una tarea importante. La asignatura pendiente del movimiento es que los hombres se asocien a él. No lo apoyaron lo suficiente en su momento y siguen sin hacerlo”.
La autora denuncia “ese virilismo defendido por líderes como Putin o Trump, que exaltan al hombre fuerte, al soldado, incluso al agresor sexual”. Y la vincula, en el tramo final, a la vida de su padre: “Su homosexualidad reprimida estaba ligada a ese modelo masculinista”, considera. “En una familia liderada por un padre nazi resultaba imposible afirmarse. Esa imposibilidad convirtió su vida en un fracaso”. Springora se adentra en la psique de ese padre intoxicado por sus secretos. “Intentó reprimir casi hasta el final su orientación sexual, porque representaba aquello que el nacionalsocialismo odiaba y perseguía. Hitler los deportaba y, en su casa, Josef los condenaba”. No ha perdonado a su abuelo, pero tras escribir el libro sí entiende mejor a su padre. “Aquí yace tu apellido, que es el mío”, reza la ultima frase del libro. Su patronímico desaparecerá con ella, porque es la última Springora del planeta. “Sí, y no me parece mal”, murmura mientras apaga el último cigarrillo. “Siento que la historia de ese apellido tiene que detenerse aquí”.
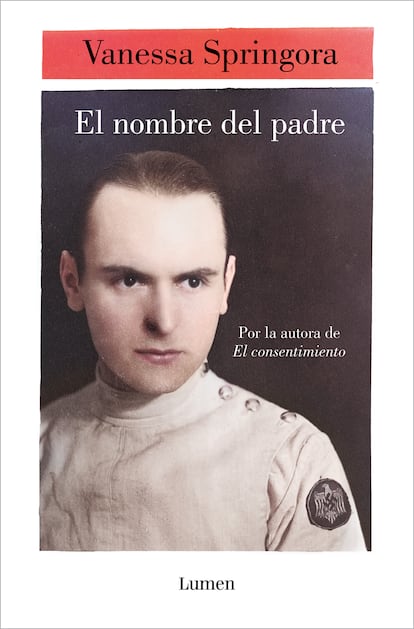
El nombre del padre
Traducción de Noemí Sobregués
Lumen, 2025
320 páginas. 21,90 euros.
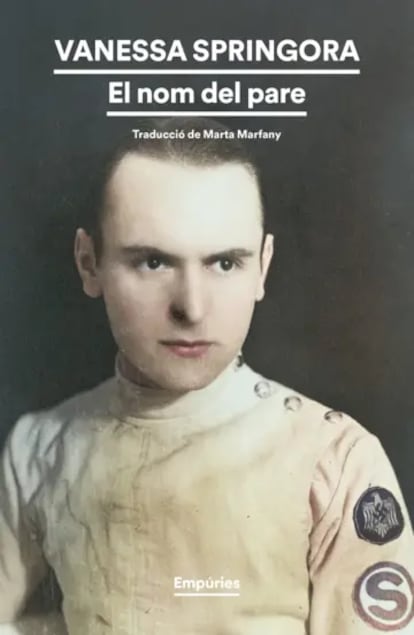
El nom del pare
Traducción de Marta Marfany
Empúries, 2025
304 páginas. 21,90 euros
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































