El mundo vive un ‘momento Weimar’, “ejemplo de manual de lo frágiles que son las democracias”
Nada es inevitable: esta es la lección de ‘El fracaso de la República de Weimar. Las horas fatídicas de una democracia’, de Volker Ullrich, y otras novedades editoriales en torno al derrumbe de la primera República liberal en Alemania


La lección, si es que la hay, es que nada está escrito. La República de Weimar no tuvo por qué fracasar como fracasó. Adolf Hitler podría no haber llegado al poder si algunas personas concretas hubieran tomado decisiones distintas. Existían otros caminos que habrían podido desembocar en otros finales que no fuesen la destrucción de Europa y el Holocausto. Valga esta lección ahora que proliferan los libros con la palabra Weimar o 1933 en la portadas, y que tanto se usa y abusa de la analogía de nuestros tiempos con el primer experimento de democracia en Alemania, un país que llegó tarde al estado nación, la revolución burguesa y al liberalismo. Nada está escrito de antemano y nada es inevitable: esta es la lección.
“La clave es que el fracaso de la República de Weimar no fue imparable, sino que siempre hubo oportunidades y posibilidades de ir en una dirección diferente y de cambiar de rumbo. También la pregunta acerca de por qué estas oportunidades se dejaron pasar”, resume Volker Ullrich, autor del recién publicado El fracaso de la República de Weimar. Las horas fatídicas de una democracia (Taurus, en castellano). El historiador y periodista, nacido en 1943, al año de Stalingrado, durante un bombardeo en un refugio antiaéreo en la ciudad alemana de Celle (“tengo la misma edad que Joe Biden”, explica al inicio de la conversación en el salón de su apartamento en Hamburgo), lleva toda la vida persiguiendo esta ballena blanca, este obsesivo por qué. “¿Cómo se explica esta insólita caída de Alemania en la barbarie? ¿Cómo fue posible la ruptura de la civilización entre 1933 y 1945?”, se pregunta. “Este fue, y es, el tema de mi vida, y el de mi mujer, que murió hace unos años. Fue el tema que siempre nos ocupó”.
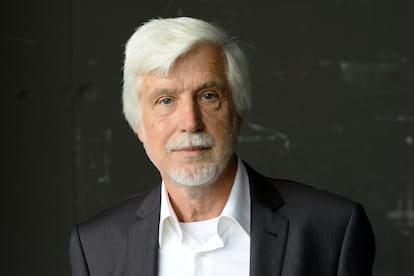
¿Y dónde empezar, en busca de la respuesta, si no en Weimar, aquellos años de crisis económicas y cúspides artísticas, de liberación de las costumbres y de pistoleros en la calle, de una democracia moderna que sin saberlo incubaba el huevo de la serpiente ? ¿Y cómo abordar su fracaso, si no es nombrando a aquellos cuyas decisiones, habiendo podido conducir a otro resultado de haber sido distintas, auparon a Hitler a la cancillería en enero de 1933, ni 15 años después de la caída de la monarquía y la fundación de la República, para siempre asociada a la ciudad de Goethe y Schiller y el clasicismo alemán?
Primer responsable, señala Ullrich: la Kamarilla, palabra de origen castellano que, como guerrilla, ha hecho fortuna en otras lenguas. Se denomina Kamarilla al reducido círculo que rodeaba al presidente Paul von Hindenburg. Fueron ellos, los Von Papen, Meissner o el hijo de Hindenburg, quienes manejaron los hilos para nombrar a Hitler como canciller sin estar obligados a ello y pese a que en las elecciones de noviembre de 1932 el futuro dictador había retrocedido en las urnas y, aun siendo la fuerza más votada, carecía de mayoría.

A la Kamarilla habría que añadir, de modo más general, a los conservadores, figuras como el magnate de la prensa Alfred Hugenberg, que creyeron poder domesticar al dirigente nazi llevándole al poder. Sucedió lo contrario: “A Hitler le bastaron solo unos pocos meses para desembarazarse de quienes le habían aupado”.
Hitler jugaba con ventaja: se le menospreciaba y esto le benefició. “A finales de 1932, la mayoría de los observadores contemporáneos, incluso los muy inteligentes, estaban convencidos de que el movimiento nazi estaba en retroceso y que Hitler ya era historia”, cuenta Ullrich. Es la historia que meticulosamente, y basándose en los testimonios de escritores y artistas (los Mann, Brecht, Döblin, Lasker-Schüler,...), que “no quisieron reconocer [el peligro], lo subestimaron, reaccionaron con demasiada lentitud”, relata otro historiador y periodista alemán, Uwe Wittstock, en Febrero de 1933. El invierno de la literatura.
Más responsables, según Ullrich: los grandes terratenientes prusianos del Este del río Elba, los llamados Junker, que disfrutaban de un acceso privilegiado a Hindenburg. Al cumplir 80 años, le había regalado la finca de Neudeck en Prusia Oriental. En enero de 1933 los Junker ejercieron una “enorme presión” sobre el presidente para que destituyese al canciller Schleicher y nombrase a Hitler.
Como responsable “indirecto” del fracaso de Weimar, Ullrich apunta también al KPD, el Partido Comunista Alemán. En las elecciones presidenciales de 1925, explica, en vez de apoyar al candidato republicano y moderado, presentaron a su propio candidato, Ernst Thälmann, y facilitaron la elección de Hindeburg. En los últimos años de la República, se dedicaron a combatir a los socialdemócratas como “socialfascistas”, “y así contribuyeron al debilitamiento del frente de defensa ante los nacionalsocialistas”.

¿Y la industria? “Esta fue siempre la tesis de la historiografía marxista, que Hitler habrían sido el agente del gran capital y que la gran industria le habría llevado al poder”, responde el historiador. “Pero esto no se sostiene”. Es cierto, argumenta, que antes de 1933 los nazis disfrutaban de apoyos en el gran capital, y el más prominente era Fritz Thyssen, el magnate de acero. Pero los capitanes del Rin y el Ruhr, añade, se mantenían a distancia de Hitler. El motivo es que el programa económico del NSDAP, el Partido Nacionasocialista Obrero Alemán, “todavía tenía rasgos anticapitalistas, por lo que no se sabía adonde llevaría aquel viaje”. Todo cambió en 1933, con Hitler ya en el poder. Entonces, sí: los industriales “rápidamente cambiaron de opinión”.
Otra idea común es que el fracaso de Weimar se explicaría por las condiciones leoninas que el Tratado de Versalles impuso a Alemania, condiciones que habría alimentado el resentimiento que propulsó a Hitler. Cuando se le pregunta si aprueba esta tesis, Ullrich responde: “No mucho”. Dice que, aunque Versalles fue una paz impuesta que exigió a Alemania renuncias territoriales y reparaciones, y que en su artículo 231 sentenciaba a Alemania como responsable de la Primera Guerra Mundial, no eran exigencias extraordinarias. Alemania quizá habría impuesto las mismas, o más estrictas, de haber ganado, como había hecho unos meses antes a la Rusia revolucionaria en la paz de Brest-Litovsk. Es más, ni las reparaciones de Versalles eran inasumibles: “Fue duro, pero ofrecía la oportunidad de una corrección”.
Nada estaba escrito de antemano y nada era —nada es— inevitable: este es el leitmotiv de varios nuevos ensayos que acreditan que hoy vivimos un momento Weimar. Pero, ¿hasta dónde puede llegar la analogía? “Todo el mundo es un gran Weimar ahora, suficientemente conectado de modo que una parte puede influir mortalmente en las otras partes, pero insuficientemente conectado para ser políticamente coherente”, dice Robert D. Kaplan en Tierra Baldía. Un mundo en crisis permanente. “No veo a un Hitler entre nosotros, ni tampoco un estado totalitario mundial, pero no den por hecho que la próxima fase de la historia será más tranquila que la actual”, escribe el viajero y geopolitólogo estadounidense, antes de añadir: “La democracia, cuando es débil e inestable, y cuando se desarrolla en un contexto de instituciones inestables, no es ninguna garantía contra la tiranía”.
Como Kaplan, el historiador Johann Chapoutot asume sin complejos la analogía presentista, y él, francés y de izquierdas, la lleva a su terreno: la Francia de Emmanuel Macron. Convencido de que “toda historia es contemporánea”, y deslumbrado por los paralelismos que adivina entre la Alemania de 1930-1933 y la actualidad de la política y la sociedad en su país, Chapoutot constata en Les irresponsables. Qui a porté Hitler au pouvoir? (Los irresponsables. ¿Quién llevó a Hitler al poder?, no traducido), que “Weimar es un significante inagotable”. Que en efecto es inagotable lo demuestra a lo largo del volumen, que es un ensayo sobre Weimar —bien escrito y documentado— pero en realidad trata de otra cosa: de Macron, Le Pen, Mélenchon y la Francia de hoy.
Chapoutot cuenta en el libro la historia de “cómo el extremo centro llevó a la extrema derecha al poder”. Lo resume así: “Es, de hecho, una pequeña oligarquía atrevida, egoísta y limitada la que hizo la elección, el cálculo y la apuesta del asesinato de una democracia; liberales autoritarios que, convencidos de su legitimidad supraelectoral, persuadidos de lo razonable de su política de reformas (la palabra ya estaba omnipresente en 1932), enamorados de su propio genio, su origen y sus redes, decidieron con frialdad que la única vía racional y razonable para mantenerse en el poder y evitar toda victoria de la izquierda era una alianza con los nazis”. El lector fácilmente puede acabar imaginando que, en este juego de espejos, Macron sería Von Papen (o Hindenburg); Hugenberg, el magnate conservador Vincent Bolloré; y Marine Le Pen...
Leyendo las novedades sobre Weimar, se produce un efecto de distancia: cuanto más alejados los autores de Alemania (Kaplan y Chapoutot), más libertades se toman en sus analogías y anacronismos. Cuando más cerca (Wittstock y Ullrich), mayor es el apego a los hechos tal como se vivieron y mayor la cautela a la hora de extrapolar, lo que no significa que renuncien a la visión contemporánea, a las posibles lecciones. “Para destruir la democracia”, escribe Wittstock, “los antidemócratas no necesitaron más tiempo del que duran unas buenas vacaciones anuales. Quien a finales de enero se fue de Alemania dejando un Estado de derecho, cuatro semanas después regresó a una dictadura”. Volker Ullrich dice algo similar en la entrevista en Hamburgo: “Weimar es un ejemplo de manual de lo frágiles que son las democracias”.

El autor de El fracaso de la República de Weimar no esquiva la respuesta sobre los parecido entre el NSDAP y Alternatica para Alemania (AfD), el partido de extrema derecha que en las elecciones de febrero se conviertió en la segunda fuerza parlamentaria. “La estrategia que sigue AfD se parece en cierto modo a la del NDSAP. Está diseñada a largo plazo, en vistas a una conquista lenta del poder. Quiere convertirse en el primer partido dentro del marco del sistema y respetando la Constitución. También Hitler quería llegar al poder legalmente. Después, sin embargo, se deshizo rápidamente de la Constitución de Weimar. Hoy AfD, a pesar de que no hay ninguna crisis económica grave ni un desempleo masivo, es más fuerte que el NSDAP en [las elecciones de] septiembre de 1930. Sería un gran error infravalorarla”.
También ideológicamente existen coincidencias, según el historidor. “Por ejemplo, en la agitación contra los extranjeros, en las proclamas de Alemania para los alemanes, en el nacionalismo mezclado con retórica völkisch”, dice usando la palabra alemana que designa la ideología étnica con raíces en el romanticismo decimononónico. “Lo que les diferencias es que [AfD] no promueve decididamente la abolición del sistema parlamentario, mientras que, para Hitler, este fue siempre el objetivo: debía suprimirse la democracia y debían abolirse todos los partidos, excepto el NSDAP. Esto no es lo que defiende AfD: su idea apunta más bien hacia una transformación de la democracia en dirección a la Hungría de Viktor Orbán. Es decir, una democracia iliberal con rasgos autoritarios, pero no una supresión completa de los partidos”.
La lección del fracaso Weimar para 2025 tiene sus límites, pero a Ullrich, desde sus años de estudiante, y después como periodista en Die Zeit y como autor, entre otros, de la última gran biografía de Hitler, nunca ha dejado de obsesionarle aquel “exceso de violencia sin precedentes que afecta a los fundamentos de la civilización humana, que la pone en tela de juicio”. “Es espantoso que algo así fuera posible. Y estoy convencido de que esto seguirá resonando mientras haya humanos en este planeta”, continúa con la emoción y la convicción de quien ha dedicado la vida entera al estudio de aquellos 12 años y lo que los precedió. “Este país y las generaciones venideras deberán vivir con esto”.
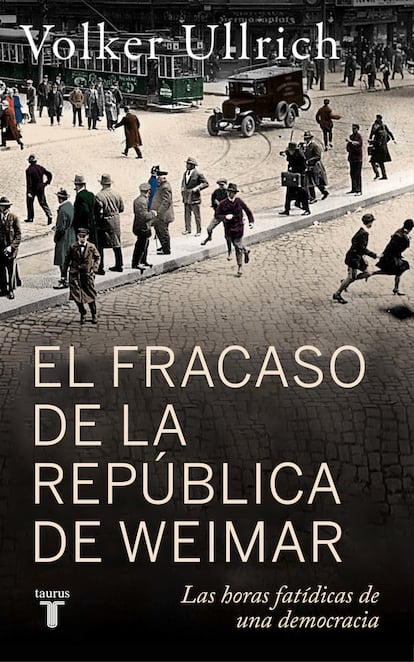
El fracaso de la república de Weimar
Traducción de Miguel Alberti
Taurus, 2025
496 páginas. 23,65 euros
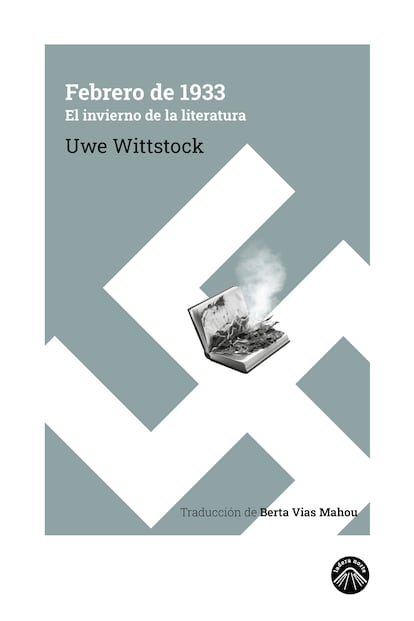
Febrero de 1933. El invierno de la literatura
Traducción de Berta Vias Mahou
Ladera Norte, 2025
304 páginas. 23,90 euros
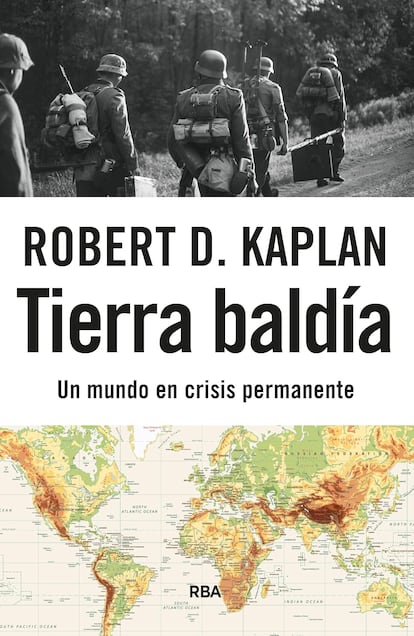
Tierra Baldía. Un mundo en crisis permanente
Traducción de María Dolores Crispín
RBA, 2025
304 páginas. 20,90 euros
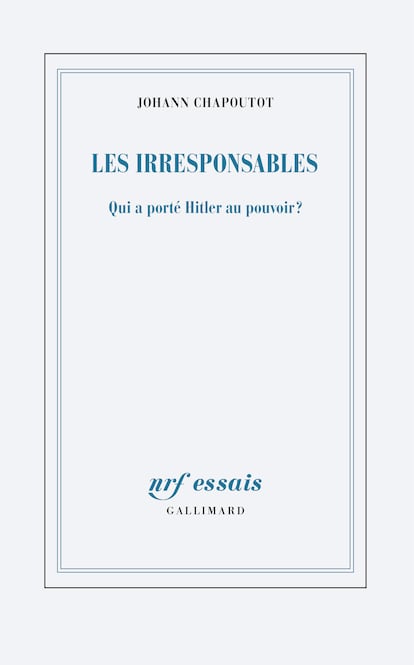
Les irresponsables. Qui a porté Hitler au pouvoir?
Gallimard, 2025 (en francés)
304 páginas. 21 euros
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































