Curso sobre Borges de Ricardo Piglia
El nuevo volumen de las clases de Piglia recoge las lecciones que impartió en la televisión pública argentina. El libro se suma a una producción incesante sobre Jorge Luis Borges

El estímulo y el problema, la riqueza y la responsabilidad que Borges representa para los escritores y críticos argentinos se viene manifestado en una extensa serie de libros: una “especie de compulsión hermenéutica”, como la denomina Julio Premat en su reciente Borges, la reinvención de la literatura (Paidós, 2022). Hace unos quince años, para burlarse del extremo control de la prosa borgeana, Pablo Katchadjian publicó El Aleph engordado, un librito donde entremezclaba párrafos propios a uno de los cuentos más celebrados del autor. La broma le valió un largo juicio de María Kodama, viuda y derechohabiente. Fue un gesto elocuente: para seguir adelante había que ahogar a Borges en la verborrea. Puede verse como la contracara a Las letras de Borges (1999), ensayo en el que Sylvia Molloy había examinado las fórmulas de la rigurosa composición borgeana. Otro muy interesante ensayo reciente, El método Borges, de Daniel Balderston (Ampersand, 2021), muestra la minuciosa elaboración de la prosa borgeana a partir del estudio de sus manuscritos.
Pero fueron sobre todo los escritores nacidos entre los años 30 y 40, como Beatriz Sarlo, Juan José Saer y Ricardo Piglia, quienes pensaron, localizaron, interpretaron a Borges como escritor universal y argentino. Saer, el novelista más importante que dio Argentina en las tres décadas finales del siglo XX, escribió un ensayo en el que concluía: “si Borges no ha escrito novelas, es porque piensa, y toda su obra lo demuestra, que la única manera para un escritor en el siglo XX de ser novelista, consiste en no escribir novelas”. Saer proclamaba que la novela se terminó con Flaubert, de modo que sus propias novelas no eran novelas sino un género sin nombre que lo mantenía a distancia y a la vez lo adscribía a la negativa de Borges a escribir textos que superaran las diez o doce páginas. A Sarlo se debe uno de los libros ineludibles, Borges, un escritor en las orillas, donde la posición periférica del autor de Ficciones, que casi no salió de Buenos Aires entre los años veinte y los sesenta, aparece como una de las claves de su elaboración de símbolos y filiaciones.
Piglia fue el más borgeano de todos: entremezcló ensayo y narrativa; dirigió la “Serie negra”, colección de novela policial que continuó el trabajo de Borges y Bioy Casares en “El Séptimo Círculo”; dio entidad teórica a las Formas breves, libro en que se encuentran sus celebradas “Tesis sobre el cuento”, cuya idea central, la de que todo relato narra dos historias que luchan entre sí, está prefigurada en un prólogo de Borges a una novela de María Ester Vázquez: “el cuento deberá constar de dos argumentos…”. Otro de los títulos de Piglia, Crítica y ficción, se compone de entrevistas, género que el Borges ciego a partir de los años cincuenta convirtió en deleitosa, divertida y astuta forma de hacer literatura. En Respiración artificial, su novela más perdurable, Piglia hizo decir a su alter ego, Renzi, que Borges fue “el mejor escritor argentino del siglo XIX”. Era un modo de ceñir su sombra, de acotar su espacio y su peso.
La editorial porteña Eterna Cadencia viene publicando la transcripción de cursos que Piglia dictó en la década final del siglo pasado: Teoría de la prosa, sobre Juan Carlos Onetti; Las tres vanguardias, sobre Juan José Saer, Manuel Puig y Rodolfo Walsh; y Escenas de la novela argentina. A diferencia de los anteriores, este último no recoge clases dadas en la Universidad de Buenos Aires sino en la televisión pública argentina, como Borges por Piglia.
El marco exigía una adecuación del tono: Piglia se adapta magistralmente al discurso divulgativo sin rebajar la exigencia. Cuenta, por ejemplo, algunos de sus encuentros con Borges, de hecho, el libro se cierra con una entrevista inédita a Borges encontrada entre los papeles de Piglia, depositados en la Universidad de Princeton, de la que fue profesor. Aprovechándose del modo casual y eximido de aparato académico que la ocasión le brinda, empieza por preguntarse qué es un buen escritor y por explicar por qué Borges lo es. Muestra algunos ejemplos de la literatura del siglo XX que derivan de “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, que se publicó en la revista Sur en 1940, luego en El jardín de los senderos que se bifurcan (1941) y finalmente en Ficciones (1944): dos importantes novelas de los años cincuenta, El hombre del castillo de Philip Dick, y Pálido fuego de Nabokov, y una anterior, La vida breve de Onetti, no existirían sin ese antecedente. No se trata de una influencia sino de la creación de un procedimiento que Piglia denomina “invención especulativa” y que encuentra cercano al arte conceptual tal como fue concebido por Duchamp.
Piglia ubica a Borges en el cruce de sus dos genealogías: la de su familia paterna, de la que deriva la vocación de saber (la biblioteca, emblema borgeano por excelencia) y su anglofilia, que lo apartó del tradicional afrancesamiento hispánico; y la materna, la de un “aristócrata empobrecido” descendiente de militares y padres de la patria, de donde le viene el culto al coraje y a la espada, “cuyo mejor lugar es el verso”, como el propio Borges escribió. “El sur”, el cuento que cierra Ficciones, en el que un bibliotecario, tras un accidente, sueña su muerte en un duelo a cuchillo, es uno de los más elocuentes en esa línea.
Son cuatro clases (“¿Qué es un buen escritor?”, “La memoria”, “La biblioteca” y “Política y literatura”), emitidas en septiembre de 2013, que no pretenden abarcar todo Borges sino que lo abordan desde una selección de cuentos y ensayos fundamentales. Piglia se detiene en la nada previsible atracción de un escritor tan exquisito por los géneros populares (la gauchesca, el tango, las películas de Hitchcock y no las de Dreyer o Bergman) y los escritores menores (H.G. Wells, Chesterton, Stevenson, Kipling) a pesar de su muy temprano reconocimiento de la importancia de Joyce, de cuyo Ulises tradujo algunas páginas en 1925.
El entusiasmo de Borges, su gran arte de seducción del lector, la felicidad de la literatura que está presente en toda su obra, inviste de alguna manera este trabajo didáctico de Piglia. Incluso para quien haya visto las clases en su emisión televisiva, el acercamiento a estas páginas representará una ocasión de regocijo borgeano.
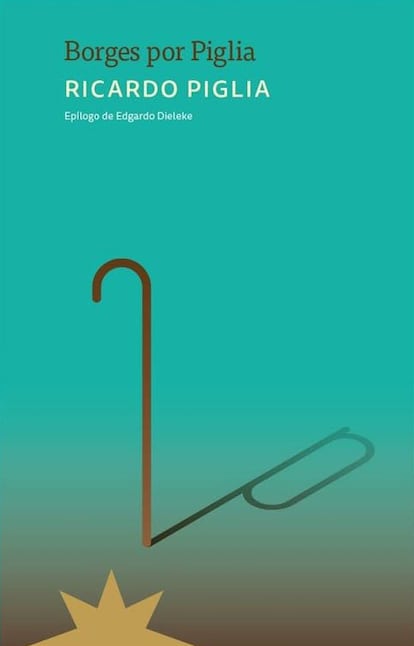
Borges por Piglia
Eterna Cadencia, 2025
224 páginas
19,50 euros
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































