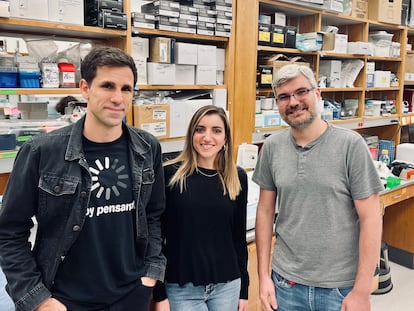La inteligencia artificial detecta antivíricos diez veces más rápido y a partir de datos limitados
La Universidad de Pensilvania desarrolla un modelo de aprendizaje automático que identifica un potencial tratamiento del síndrome mano-pie-boca y se puede aplicar a otras infecciones
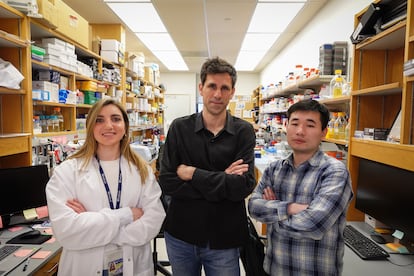

Desarrollar un nuevo antiviral puede suponer entre 10 y 15 años y una inversión superior a los 1.000 millones de euros. Sin embargo, la aplicación de las últimas tecnologías puede reducir estas cifras a una décima parte. Científicos de la Universidad de Pensilvania han desarrollado un nuevo proceso, fundamentado en inteligencia artificial (IA), capaz de identificar compuestos antivirales a partir de un grupo reducido de opciones y datos limitados. Lo han probado con el enterovirus conocido como EV-71, para el que no hay tratamiento y genera el síndrome mano-pie-boca (HFMD, por sus siglas en inglés), caracterizado por fiebre, llagas y sarpullidos, aunque puede ocasionar complicaciones neurológicas graves. El sistema se puede aplicar en otras infecciones.
El proceso, publicado en Cell Reports Physical Science, se fundamenta en el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático para un conjunto de solo 36 compuestos. De estos, los investigadores preseleccionaron ocho y predijeron de forma precisa cinco agentes antivirales, confirmados experimentalmente.
“Nuestro método, impulsado por IA, muestra que, incluso con datos limitados, el aprendizaje automático puede identificar eficazmente los compuestos antivíricos, acelerando el desarrollo de soluciones efectivas y garantizando una respuesta rápida a futuros brotes”, explica Angela Cesaro, coautora del trabajo surgido del laboratorio del español César de la Fuente en la Universidad de Pensilvania y con la colaboración de Cornell.
“Lo emocionante de este trabajo es cómo se fusiona la IA con la experimentación rigurosa. Al unir las simulaciones moleculares, el aprendizaje automático y la validación de laboratorio dirigida, estamos acortando los plazos de descubrimiento y abriendo una nueva era de medicina basada en datos”, añade De la Fuente.
La propuesta surgió hace cuatro años de la farmacéutica Procter & Gamble, que propuso la investigación a partir del enterovirus 71, para el que solo existen propuestas de vacunas experimentales. “Nuestras simulaciones de dinámica molecular proporcionan información crucial sobre cómo los compuestos antivirales interactúan con la cápside EV71 a nivel atómico”, explica Haoyuan Shi, de la Universidad de Cornell y coautor del estudio. La cápside es la envoltura proteica externa del virus y no solo protege su material genético, sino que es fundamental para la infección.
Uno de los elementos más novedosos de la investigación ha sido precisamente la limitación de datos. Los sistemas fundamentados en aprendizaje automático para el hallazgo de compuestos dependen de grandes y costosos conjuntos de información. Sin embargo, según explica Fangping Wan, también integrante del proyecto, el equipo fue capaz de modelar el efecto antiviral “incluso en un escenario con datos muy limitados”.
De la Fuente destaca que una de las ventajas más llamativas del nuevo proceso es la posibilidad de reducir a una décima parte el tiempo y la inversión precisa para desarrollar antivíricos desde cero: “Una de las claves es que, de un modelo con pocas moléculas, desarrollamos una base de datos con varios compuestos que muestran actividad contra el enterovirus 71. Luego hicimos muchas simulaciones computacionales para ver exactamente cómo la propuesta interactúa con el virus”.
Pero otra de las claves es que el modelo desarrollado por iniciativa de Procter & Gamble, que aportó las bases moleculares, se ha desarrollado con un código abierto y público al que puede acceder cualquier investigador para probar el sistema con otros patógenos.
“El modelo puede servir como base inicial para entrenarlo con otro tipo de datos, para ajustarlo a la singularidad de otras infecciones. La clave es desarrollar tecnologías, herramientas computacionales que luego podamos extrapolar”, explica De la Fuente.
Del mismo laboratorio de César de la Fuente, Cell Biomaterials publica un estudio sobre péptidos sintéticos que atacan a las bacterias resistentes a los antibióticos en dos frentes: perforan las membranas microbianas, que suponen su escudo ante posibles tratamientos convencionales, y activan un receptor celular inmune clave, lo que permite amplificar las defensas naturales del cuerpo.
“Las superbacterias están superando a nuestros mejores fármacos. Al combinar la eliminación directa de bacterias con la activación inmunitaria, estos péptidos nos ofrecen una estrategia completamente nueva”, explica César de la Fuente, autor principal del estudio a la Universidad de Pensilvania, donde es catedrático.
Los péptidos hallados actúan primero perforando las membranas bacterianas y eliminando rápidamente a los patógenos que logran evadir los antibióticos convencionales. Al mismo tiempo, activan el receptor acoplado a la proteína G MRGPRX2, previamente desconocido en los mastocitos, lo que provoca una liberación explosiva de mediadores antimicrobianos que refuerzan la eliminación de la infección. Por último, su diseño con configuración en imagen especular (utilizando aminoácidos D) confiere una alta resistencia a la degradación por proteasas, superando un obstáculo de la terapia con péptidos y preparándolos para su aplicación clínica en el entorno real. “Al activar MRGPRX2, transformamos el sistema inmunitario del huésped en un aliado”, explica Marcelo Torres, coinvestigador principal del estudio. “Esto produce un doble efecto que ningún antibiótico convencional puede igualar”.
Otro de los coautores del estudio, Aetas Amponnawarat, señala: «Frente al incremento de la resistencia a los antibióticos, las terapias que eliminan las bacterias y fortalecen la inmunidad constituyen una frontera crucial en la investigación». Este trabajo también lo firman Rakesh Krishnan y Hydar Ali, quien es el autor correspondiente del artículo.
Otra de las vías de luchar contra las infecciones es analizar los efectos de medicamentos existentes como preventivos. Una investigación de la Universidad de Granada y los hospitales andaluces ha determinado que los niños tratados con un determinado fármaco (Nirsevimab) contra el virus respiratorio sincitial (VRS) presentan un cuadro clínico menos grave que los que no lo reciben.
“Hasta la campaña pasada, las únicas medidas preventivas que se aplicaban a nivel poblacional eran vacunas. Entre ellas, no se utilizaba ninguna frente al VRS. Sin embargo, desde la campaña 2023-2024 se empleó por primera vez en el mundo una medida no vacunal basada en el uso de un anticuerpo monoclonal, el Nirsevimab, cuyo efecto es de larga duración (más de cinco meses) y se utiliza como inmunización pasiva en niños menores de seis meses”, detalla Mario Rivera, investigador del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UGR que participa en este trabajo.
Otra estrategia de investigación es detectar los vectores que favorecen las infecciones. Es la línea de un equipo científico, liderado por la Estación Biológica de Doñana-CSIC, en un trabajo publicado en Plos One con la primera caracterización de la microbiota bacteriana de la especie de mosquito Culex perexiguus, principal vector del virus del Nilo Occidental en España, y la potencial asociación de esta con la infección.
Según el estudio, las bacterias de esta microbiota pueden modular la respuesta inmunitaria del mosquito, competir con los microorganismos por recursos o incluso liberar compuestos que afectan el desarrollo de patógenos en estos insectos, por lo que los investigadores consideran que identificar la composición de la microbiota de los mosquitos en la naturaleza es esencial para comprender la epidemiología de transmisión y, potencialmente, diseñar estrategias innovadoras de control de enfermedades de transmisión vectorial.
“Las diferencias en la microbiota de los mosquitos podrían ayudarnos a comprender el papel principal de Culex perexiguus en la transmisión del virus del Nilo Occidental”, señala Marta Garrigós, autora principal del estudio e investigadora predoctoral de la Estación Biológica de Doñana-CSIC.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma