El precedente como coartada: cómo Estados Unidos normalizó la guerra presidencial antes de Trump
El ataque a Venezuela culmina una larga deriva institucional que ha ido dando cada vez más poderes de guerra a la Casa Blanca
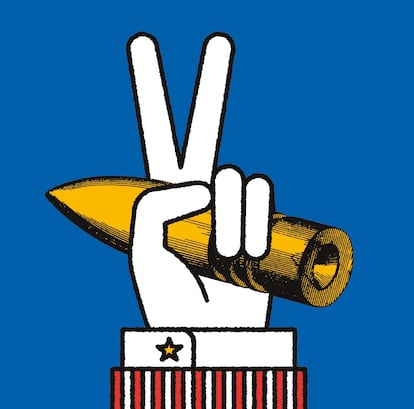
Desde sus primeros años, Estados Unidos ha ido construyendo un sistema en el que el presidente dispone de un margen extraordinariamente amplio para emplear la fuerza militar sin una declaración formal de guerra. En teoría, la Constitución establece una división clara de los poderes bélicos: el Congreso declara la guerra y financia a las fuerzas armadas, mientras que el artículo segundo designa al presidente como comandante en jefe y le atribuye amplias competencias en materia de seguridad nacional. En la práctica, sin embargo, esa frontera se ha erosionado hasta convertirse en una amplia zona gris, alimentada por interpretaciones expansivas del artículo segundo, por la delegación o aquiescencia del Congreso y por la renuencia sistemática de los tribunales a revisar el uso unilateral de la fuerza por parte del presidente. La operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro no constituye así una anomalía jurídica ni histórica, sino la culminación lógica de una larga deriva institucional que ha ido consolidando la guerra presidencial como práctica normalizada.
El patrón aparece muy pronto. En 1801, Thomas Jefferson respondió a los ataques de los estados bereberes del norte de África contra buques estadounidenses enviando un escuadrón naval sin solicitar una declaración formal de guerra al Congreso, que solo con posterioridad autorizó determinadas acciones sin cruzar el umbral, políticamente costoso, de declarar la guerra. El episodio sentó un precedente duradero: el presidente podía iniciar hostilidades y el Congreso decidir después si acompañaba, limitaba o aceptaba los hechos consumados.
A lo largo del siglo XIX, esta práctica se consolidó en paralelo a la ahora tan mencionada doctrina Monroe, y lo que comenzó en 1823 como una advertencia política contra la interferencia europea fue transformándose en un principio operativo respaldado por el uso de la fuerza. Bajo los presidentes James K. Polk, William McKinley y, de forma especialmente explícita, Theodore Roosevelt, la distancia entre doctrina y acción se redujo drásticamente. El llamado “Corolario de Roosevelt” legitimó la intervención en América Latina, convirtiendo el uso —o la amenaza— de la fuerza en una herramienta habitual para moldear el comportamiento soberano de otros Estados.
En el siglo XX, este mecanismo se fue perfeccionando. Harry Truman envió tropas a la guerra de Corea bajo mandato de Naciones Unidas sin solicitar una declaración formal de guerra ni una autorización específica del Congreso, presentando la intervención como una “acción policial”, pese a que una resolución de la ONU no sustituye la competencia constitucional del Legislativo. El Congreso financió la operación, pero evitó asumir la responsabilidad política. Más adelante, Lyndon Johnson utilizó la Resolución del golfo de Tonkín para escalar la guerra de Vietnam y extenderla de facto a Camboya sin autorización específica del Congreso. La ampliación abierta del conflicto bajo Nixon provocó finalmente la reacción legislativa a través del recorte de la financiación. Esto confirmó que el poder real del Congreso en materia bélica era presupuestario y reactivo.
Estas experiencias desembocaron en la Resolución sobre los Poderes Bélicos de 1973, concebida como un intento de reequilibrar la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo tras Vietnam. La ley exige al presidente notificar al Congreso en un plazo de 48 horas el despliegue de fuerzas en hostilidades y limita la duración de las operaciones a 60 días —con una posible extensión a 90— sin autorización expresa. Sobre el papel, parece un freno efectivo. En la práctica, ha funcionado más como un ritual que como un límite real. Los presidentes han cumplido formalmente con la notificación y han reinterpretado el concepto de “hostilidades”, mientras que el Congreso rara vez ha forzado un enfrentamiento directo. Lejos de cerrar el debate, dicha resolución institucionalizó la ambigüedad y proporcionó al Ejecutivo un marco adicional para seguir actuando.
Desde entonces, presidentes de ambos partidos han recurrido con frecuencia al uso limitado de la fuerza sin una autorización específica del Congreso. Ronald Reagan invadió Granada en 1983 para proteger a estudiantes estadounidenses y ordenó ataques contra Libia en 1986 con una consulta mínima y a posteriori al Congreso. En 1989, George Bush padre lanzó la Operación Causa Justa en Panamá sin una declaración de guerra. Y, en los noventa, Bill Clinton llevó a cabo extensas campañas aéreas en Bosnia y Kosovo bajo los auspicios de la OTAN sin la aprobación explícita del Congreso, que sí financió las operaciones.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 ampliaron de forma decisiva el margen del Ejecutivo para el uso de la fuerza. El Congreso aprobó autorizaciones amplias para el empleo de la fuerza militar en Afganistán y en Irak, que no solo permitieron las operaciones iniciales, sino que delegaron en el presidente una autoridad duradera para identificar enemigos y escenarios. Bajo su amparo, George W. Bush y Barack Obama autorizaron ataques contra Al Qaeda y grupos asociados en países como Yemen, Somalia o Pakistán, convirtiendo estas autorizaciones en una base legal casi permanente que redujo la necesidad de acudir al Congreso y reforzó la discrecionalidad presidencial.
Un caso paradigmático de ello fue Libia en 2011. Obama no solicitó la aprobación del Congreso para una campaña aérea de varios meses destinada inicialmente a proteger a civiles y que acabó contribuyendo al derrocamiento de Muamar el Gadafi. La Administración sostuvo que la operación era limitada en su naturaleza, alcance y duración, y la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia concluyó que no constituía una “guerra” en el sentido constitucional. Este razonamiento fijó un precedente clave en el que se apoyaron posteriormente los ataques ordenados por Donald Trump en Siria en 2017 y 2018, y los realizados por Biden en 2021 y 2023 contra milicias respaldadas por Irán, todos ellos justificados como acciones puntuales de autodefensa o disuasión y ejecutados sin autorización legislativa específica.
El patrón, pues, es claro. Con el tiempo, el concepto de “hacer la guerra” ha cambiado para incluir “acciones militares”, “acciones policiales”, etcétera, con el fin de dar al presidente cobertura para hacer un uso unilateral de la fuerza, apoyado en argumentos de autodefensa o protección de intereses nacionales. Sin olvidar que el pueblo estadounidense se ha acostumbrado a considerar este tipo de uso de la fuerza como algo normal dentro de la autoridad presidencial y que el grado en que dicho uso de la fuerza se considera “legítimo” depende de la afiliación política.
Aplicado a los acontecimientos recientes en Caracas, el razonamiento resulta casi automático: la operación se presenta como una actuación limitada de aplicación de la ley destinada a detener a fugitivos acusados por la justicia estadounidense; el Departamento de Defensa actúa en apoyo del Departamento de Justicia; y el presidente invoca su autoridad inherente como comandante en jefe para garantizar la ejecución de las leyes y promover la seguridad nacional. A ello hay que añadir el dictamen de junio de 1989 —seis meses antes de la invasión de Panamá— que sostuvo que las detenciones extraterritoriales podían justificarse por derecho interno incluso cuando violaban el derecho internacional, convirtiendo así las normas internacionales en restricciones externas, pero no en límites jurídicos internos para el presidente.
Venezuela no es el verdadero problema. El drama es que, tras décadas de precedentes, el sistema estadounidense ha llegado a un punto en el que el uso de la fuerza sin el Congreso ya no necesita ser presentado como excepcional, urgente o necesario. Trump no ha inventado el uso unilateral de la fuerza, pero lo ejerce sin pudor y sin disimulo, revelando hasta qué punto el equilibrio constitucional ha sido vaciado desde dentro. La incomodidad que genera su actuación no proviene tanto de su presunta ilegalidad, sino de su franqueza: al actuar como si el presidente fuera el único decisor legítimo en materia de guerra, Trump obliga a reconocer una realidad que durante años se prefirió ignorar. La verdadera incógnita ahora no es si el presidente puede volver a actuar así, sino hasta dónde puede llegar mañana sin que el sistema decida, finalmente, ponerle límites.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































