Cataluña, hacia un concierto federal
Un nuevo acuerdo de financiación autonómica no sería una extensión del concierto vasco sino parte del proceso de descentralización inciado en 1978
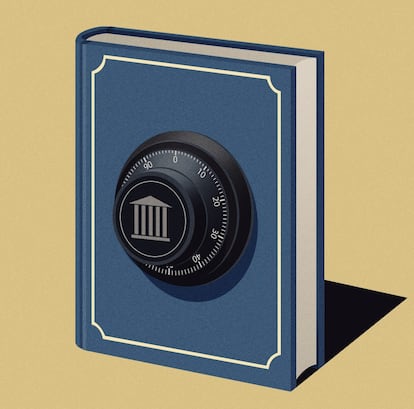
Hace casi 150 años un sagaz emprendedor y oportunista político, a la sazón jefe del Gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, vio clara la posibilidad de asegurar en el norte de España, bordeando con Francia, una integración de las elites locales en el Estado de la Restauración que estaba perfilando. Cánovas venía de aprovechar hábilmente el final de una guerra civil, la tercera guerra carlista (1872-1876) para imponer un gobierno dictatorial de facto. Con todo el poder a su disposición, el estadista conservador tomó dos decisiones que marcaron el próximo medio siglo. Primero, diseñar una constitución (1876) que permitiera a los notables de los partidos dinásticos, conservador y liberal, acceder al poder sin pronunciamientos militares, garantizando así la paz civil. Segundo, ofrecer a las elites vascas, a las que acababa de aplicar una Nueva Planta —una reducción de los privilegios territoriales contenidos en los Fueros— el mismo año, la posibilidad de gestionar haciendas autónomas en las tres provincias vascongadas y el antiguo reino de Navarra (1878). Cánovas fue, en ese sentido, un oportunista: con una guerra ganada y un poder dictatorial de hecho, supo ver la oportunidad de meterse en el bolsillo para la nueva monarquía constitucional restaurada en la persona del rey Alfonso XII a unas elites que —él entonces no podía saberlo— iban a ser decisivas para la segunda revolución industrial española.
Cánovas, hombre de su tiempo, creía firmemente que el Estado debía ser unitario y centralista, término este último que entonces comenzó a usarse con profusión, sobre todo por oposición a la república federal que se había ensayado con escasa fortuna en 1873. Ello no significaba que todo se decidiera e hiciera en Madrid, pero sí que en todo hubiera una intervención del gobierno central, aunque fuera decidido y hecho en otros ámbitos, en muchos casos también el privado, como fue el caso de algunos servicios públicos incipientes (energía, transporte, comunicación). El Estado funcionaba, respecto de las distintas esferas en los que actuaba, más como director de orquesta que como solista. Los Conciertos Económicos entraban en esa forma de entender el Estado y fueron, por tanto, una absoluta innovación, por más que entonces se empezase a usar el sintagma “derechos históricos” para legitimarlos.
Hace un par de años otro sagaz emprendedor y oportunista de la política, ahora en momentos muy bajos, Pedro Sánchez, vio la ocasión de rematar el tránsito del procés a la normalidad constitucional en Cataluña llevando a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. Para ello debía asegurarse el apoyo de al menos uno de los sostenes políticos fundamentales de la movilización independentista. Facilitar a Esquerra Republicana moverse a una nueva posición era una operación de muy alto riesgo: establecer una absoluta innovación en Cataluña consistente en una profunda autonomía fiscal y un incremento de la capacidad recaudatoria. La denominación que se empezó a manejar para ello (cupo catalán) no era ciertamente ni la más oportuna ni la más coherente con el federalismo al que el PSC había apelado en el pasado. Por el contrario, el término fue tomado de la experiencia vasconavarra.
Para solucionar los problemas de evidente infrafinanciación de Cataluña, muy ostensibles en las comunicaciones en torno a Barcelona y con el litoral mediterráneo, se propone un acuerdo fiscal, con alguna diferencia sustantiva respecto al vasco, como la referida a la supervisión por parte de la Agencia Tributaria y a la ausencia de cupo. Se abren aquí dos relevantes cuestiones políticas: si eso genera un privilegio catalán, creando un agravio comparativo, como defiende la derecha conservadora y también algunos barones del propio PSOE; y si la fórmula es generalizable al resto de las autonomías.
Respecto de lo primero, si se trata de un privilegio, convengamos en que llevamos consintiéndolo durante casi cincuenta años. Es un error creer que las provincias forales salen del franquismo con sus regímenes fiscales particulares. Al contrario, fue una decisión de los gobiernos de la UCD (parte de lo que hoy es el PP) que, según algunos testimonios, se ofreció también a la naciente autonomía catalana. Al parecer, Jordi Pujol, quien gobernaría por más de veinte años la autonomía por antonomasia (por histórica y reclamada con insistencia) no quiso entonces seguir aquella vía por razones de oportunidad: gestionar los recursos propios implica una responsabilidad política y, por ello, asumir decisiones difíciles renunciando al victimismo del maltrato centralista cuando las cosas no van bien. Otro error asociado al concierto vasco es asumir que fue el precio a pagar para que el PNV se decantase plenamente por la senda constitucional, y poder hacer mejor frente al terrorismo. La evidencia histórica desmiente ambos supuestos, pues el PNV jugó con la ambigüedad —tolerando la Constitución, pero no aceptándola, aunque sí el Estatuto de Gernika— cuanto quiso, en su particular péndulo patriótico; y el terrorismo de ETA se prolongó hasta 2011.
Si el caso vasco es percibido como un privilegio, es precisamente porque ha funcionado como en 1878 respecto de la excepcionalidad: solo allí se aplicaba. En el paso que puede darse ahora en Cataluña, sin embargo, se rompe ese principio, pues vendría a sumarse a otro ya existente, sin contar con el privilegio de capitalidad de la Comunidad de Madrid. Salvador Illa ha insistido mucho, como president de la Generalitat y como dirigente político, en que espera que Cataluña esté abriendo un camino que habrá de confluir en una federación fiscal y hacendística. No sería la primera vez, pues: tanto en la historia reciente como en 1917 y 1931-1936, Cataluña acostumbra a abrir brecha en cuestiones de autogobierno territorial, a veces por imitación, a veces por reacción: amor y odio.
Puede hacerlo ahora también, porque un sistema de conciertos generalizado en las autonomías que lo prefieran —y cabe suponer que, a la larga, lo harán todas—se llama así, federalismo, que es lo que realmente marcaría la diferencia más notable con el caso vasconavarro, tanto de 1878 como de 1978. Los defensores del federalismo (simétrico o asimétrico, plurinacional o unitario) a menudo han defendido que España debería dar ese paso para conformar una comunidad política verdaderamente democrática y plural, capaz de acomodar la diversidad territorial, con todas sus particularidades (lengua y cultura, insularidad; flujos migratorios) de forma flexible y satisfactoria para todos. Ninguna solución es posible sin debate y conflicto, lo propio de una sociedad democrática.
Para ello habría que reformar la Constitución, definir mecanismos de solidaridad horizontal y cooperativa, crear una Cámara de representación territorial que fuese un Bundesrat realmente eficaz (y no un Senado como el actual, más decorativo que otra cosa), y aceptar unas bases de funcionamiento cimentadas en la lealtad institucional. Los partidarios del Estado de las Autonomías en su versión actual defienden que, en el fondo, el reparto de la gestión de los fondos y los niveles de autogobierno y decisión son mayores que en muchos Estados federales, pues en la práctica hay tantos federalismos como Estados federales. Sostienen también que las reformas y parcheados constantes, a menudo estimulados por la presión catalana, sirven para que ese coche viejo y renqueante en el que todos cabemos por ahora siga funcionando, ya que ninguna alternativa parece capaz de sustituirlo con garantías. La duda razonable es si en la presente coyuntura de polarización política, no ya la primera opción, sino siquiera la segunda, tiene visos de salir adelante.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.






























































