Mala filosofía: el desafío
Aunque hagan chistes sobre ellos constantemente, los científicos necesitan de los filósofos para su trabajo
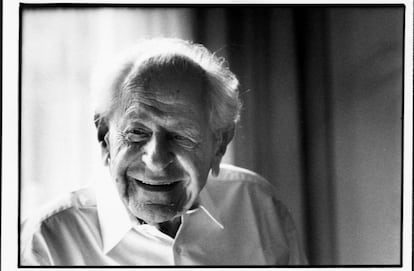

He conocido a más científicos de los que puedo recordar, y estoy habituado al sonsonete con que ese gremio, que fue el mío, se refiere a los filósofos. Un chiste clásico lo refleja bien: ¿en qué se distingue un filósofo de un físico teórico? Pues en que el filósofo trabaja con un lápiz y un papel, y el físico teórico lo hace con un lápiz, un papel y una papelera. Tampoco es que los físicos teóricos queden muy bien en ese chiste, pero el fondo de la cuestión es que los científicos han sido entrenados para desconfiar de sus propias ideas mientras no vengan avaladas por los hechos, y por tanto se sienten casi obligados a despreciar el trabajo de los filósofos. Me diréis que exagero, pero esa es mi experiencia.
Francis Crick, codescubridor de la doble hélice del ADN, decía que el único filósofo de la historia que había tenido éxito era Albert Einstein. Como investigador de la consciencia, Crick estaba en contacto permanente con filósofos como David Chalmers o Daniel Dennett, y disfrutaba provocándoles. Durante un debate sobre la consciencia en el Instituto Salk de California, alguien expuso un argumento sobre las neuronas de la corteza cerebral, y Dennett saltó: “Las neuronas no son mi departamento”. Para qué diría nada. A Crick le dio un ataque de risa y luego citó la frase en varios papers (artículos científicos revisados por pares). Le pregunté a Dennett por aquel episodio, y se lo tomó con filosofía: “Sí, le encantaba la frase”, reconoció con resignación, pero tampoco le dio mayor importancia.
Chalmers y su maestro, el también filósofo John Searle, lograron fama académica con una especie de parábola neurológica, la “habitación china”. Un tipo encerrado en una habitación recibe un ideograma chino por debajo de la puerta, lo traduce al inglés y devuelve el resultado por la misma vía. Él no sabe hablar ni chino ni inglés, pero sí puede traducir palabras sueltas. En palabras de Chalmers, “Searle afirmaba haber mostrado que, pese a los mejores esfuerzos de los investigadores en inteligencia artificial (IA), un ordenador no podría nunca recrear propiedades vitales de la mentalidad humana tales como la intencionalidad, la subjetividad y el entendimiento”.
“Lo que quiere decir la habitación china de Searle”, respondió Crick, “es que, si tienes un sistema que solo procesa información léxica, entonces no puede procesar también información sintáctica; dicho esto, dicho todo”. Así era el viejo.
El físico Carlo Rovelli añade ahora una línea de ataque contra los dos filósofos de la ciencia más conocidos del siglo XX, Karl Popper y Thomas Kuhn o, mejor dicho, contra la lectura que hacen de ellos muchos físicos contemporáneos. Kuhn, en particular, centró sus reflexiones en lo que llamó “cambios de paradigma”, unas revoluciones intelectuales que revelan, según él, que las nuevas teorías científicas no se basan en las anteriores, sino que las desbancan. Esta idea de Kuhn es errónea. La gravitación de Einstein no desbanca a la de Newton, sino que la contiene en las entrañas de sus ecuaciones, aunque estas abarcan situaciones más extremas.
Otro tanto cabe decir de los grandes descubrimientos de la física de este siglo. El hallazgo del bosón de Higgs (2012) no revolucionó el modelo estándar de la física de partículas, sino que le aportó su última pieza, que había sido predicha 50 años antes. Las ondas gravitacionales (2015) no derrocaron a Einstein, sino que confirmaron con 14 decimales su teoría de la relatividad general, que ese año cumplía justo un siglo. El entrelazamiento cuántico, que es la base de un nuevo y poderoso estilo de computación, confirmó hace poco las ideas radicales que Niels Bohr y sus colegas de la escuela de Copenhague habían desarrollado cien años antes. La mala filosofía, nos dice Rovelli, está confundiendo a los físicos actuales. He ahí el desafío.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































