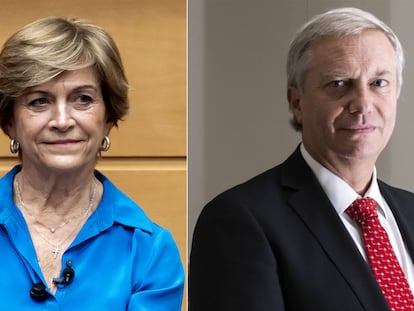Antiparasitario
El problema con los discursos purificadores es que siempre terminan reflejando lo que intentan negar. Los mismos dirigentes que denuncian la captura del Estado son, a menudo, sus beneficiarios más persistentes

Se puso de moda la biología política. No hablamos de evolución institucional ni de selección natural de liderazgos, sino de parasitología aplicada al debate electoral. En un arranque salubrista, un asesor del candidato Republicano decidió clasificar a los funcionarios públicos como “parásitos”. No fue un lapsus ni una metáfora inocente, tampoco algo demasiado nuevo o sorprendente para la temporada electoral; es una estrategia discursiva que ha sido cuidadosamente calibrada. Desde sectores de la derecha más recalcitrante se ha instalado la idea de que el Estado chileno es un cuerpo enfermo, casi agónico, inflamado de funcionarios inútiles, apernados, que viven a expensas de los impuestos ciudadanos. La promesa electoral es quirúrgica y aterradora: una “auditoría escritorio por escritorio” que recorra cada ministerio en busca de infecciones burocráticas; una especie de “noche de los cuchillos largos” disfrazada de tecnocracia.
La narrativa se repite cíclicamente en la historia electoral de las derechas latinoamericanas: un Estado descrito como un tumor moral, refugio de la ociosidad, de los amigos del poder y foco de corrupción que obstaculiza el libre funcionamiento de los mercados. El mensaje resulta eficaz porque apela a una emoción transversal —el resentimiento hacia la burocracia—, pero es también engañoso. Según estimaciones del Consejo Fiscal Autónomo y del Ministerio de Hacienda, la deuda pública bruta de Chile se sitúa en torno al 42% del PIB, por debajo del umbral prudente de 45% fijado por Hacienda y entre las más bajas de América Latina. En materia de empleo público, el Consejo para la Transparencia indica que, en 2024, el 22% del presupuesto del Gobierno Central y el 49% en el sector municipal se destinaron a gasto en personal, principalmente en educación y salud, donde se concentran docentes, personal sanitario y asistentes sociales. En tanto, en la comparación internacional, los datos muestran que para 2024 Chile empleaba alrededor del 9% de su fuerza laboral en el sector público, frente a un promedio de 20% en los países OCDE. Difícil sostener, por tanto, el diagnóstico de una sobredotación estatal. Los datos son claros, pero no suelen competir con la fuerza emocional del discurso. La evidencia genera poco entusiasmo; la indignación, en cambio, atrae como moscas a los partidarios del odio.
La política del miedo necesita un enemigo visible. Y los funcionarios públicos, desde la profesora hasta el analista de presupuesto, cumplen perfectamente ese papel. La idea del parásito no describe una función, sino un estigma: una manera de transformar la desigualdad económica en culpa moral. Los políticos que han hecho carrera a sueldo del Estado, desde ministerios o fundaciones, pueden acusar a otros de vivir del erario público porque el populismo moral no requiere coherencia, solo basta con la indignación. La amenaza matonesca de una “auditoría escritorio por escritorio” es todo lo contrario a una política pública razonada, es un ritual de sospecha inspirado en las peores prácticas de purgas ideológicas. Una forma de administración punitiva que asume que cada funcionario es culpable hasta demostrar lo contrario. En lugar de promover la innovación institucional, como la digitalización de procesos, la descentralización de permisos o la evaluación de desempeño, se ofrece una fantasía de limpieza moral. Es la destrucción creativa invertida: destruir para simular control, no para generar progreso.
Curiosamente, mientras en Chile se promueve la demolición simbólica del Estado, en Europa se celebra la obra de Philippe Aghion, recién galardonado con el Nobel de Economía por actualizar el pensamiento de Joseph Schumpeter. Su concepto de destrucción creativa describe cómo las economías avanzan cuando las innovaciones reemplazan a las tecnologías obsoletas, en un ciclo dinámico de competencia y renovación. Pero Aghion enfatiza algo que suele olvidarse: la innovación solo florece si existe un Estado inteligente, capaz de regular, financiar la investigación, y garantizar que los nuevos jugadores no destruyan más de lo que crean. Así, el liberalismo schumpeteriano no propone la aniquilación del Estado, sino su modernización estratégica. El progreso ocurre cuando se combina la energía emprendedora del mercado con la coordinación pública y el control social. En cambio, lo que hoy escuchamos en Chile es una parodia de ese paradigma: una destrucción sin creatividad, una pulsión nihilista que confunde eficiencia con demolición.
En la práctica, la austeridad se ha convertido en una performance electoral: el gesto de autoridad reemplaza al cálculo contable. “Vamos a revisar cada convenio, cada contrato”, promete el candidato. Lo que antes era política pública se transforma en catecismo de la sospecha. La administración del Estado deja de ser una tarea de gobierno y pasa a ser una cruzada moral contra la impureza institucional. Esta estética del control encaja perfectamente en la era de las emociones políticas. La auditoría total es la nueva épica del orden. No importa que el país tenga uno de los aparatos administrativos más pequeños de la región; lo que se busca es el espectáculo del castigo. Es, en el fondo, una teatralización de la eficiencia: el Excel como púlpito, la fiscalización como redención.
El problema con los discursos purificadores es que siempre terminan reflejando lo que intentan negar. Los mismos dirigentes que denuncian la captura del Estado son, a menudo, sus beneficiarios más persistentes. Así nos enteramos de que buena parte de quienes agitan la parodia de la infección parasitaria, son en su mayoría exasesores ministeriales, exjefes de gabinete, exfuncionarios de confianza, y se nota que están ansiosos de ser parte de esa burocracia que hoy condenan. La diferencia no es ontológica, sino tribal: los parásitos son los otros. En términos sociológicos, lo que observamos es una moralización del conflicto distributivo. En lugar de discutir cómo mejorar la calidad del gasto o fortalecer la función pública, se construye una narrativa de pureza y corrupción que divide al país entre los “sanos” y los “infectados”. Es la versión criolla del viejo dualismo weberiano entre el ethos del trabajo y el ethos del privilegio, reciclado para la era de Twitter.
El verdadero parásito no es el funcionario que tramita un permiso o enseña en una escuela pública. Es el discurso que se alimenta del desprecio hacia ellos. Vive de la desconfianza que genera, se reproduce en titulares, y deja tras de sí una sociedad más fragmentada y más ignorante. Si la economía moderna se sostiene sobre la destrucción creativa, la política del odio estatal solo ofrece su reverso: la destrucción reactiva, aquella que arrasa instituciones para producir aplausos. Y frente a eso, el único antiparasitario posible es la inteligencia pública: datos, rigor, memoria y cordura. Todo lo que el populismo, por definición, detesta.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.