Isabella Hammad, escritora: “Lo que sucede en Palestina demuestra que el humanismo es solo una ficción”
La autora anglopalestina publica ‘Entra el fantasma’, donde una compañía teatral intenta montar ‘Hamlet’ en los territorios ocupados, y el ensayo ‘Reconocer al extraño’, siempre con su tierra de origen en el visor


En tiempo récord, Isabella Hammad (Londres, 1991) se ha afianzado como una de las escritoras más destacadas de su generación, en diálogo constante con su herencia palestina, siempre atenta a las fracturas de su tierra de origen. Tras debutar con El parisino, inspirada en la historia de su bisabuelo, la escritora publica Entra el fantasma (Anagrama). La protagoniza Sonia, una actriz anglopalestina que viaja de Londres a Haifa, donde es reclutada por una compañía que trata de montar Hamlet en los territorios ocupados. Acabará interpretando a Gertrudis mientras los ensayos se estrellan contra controles militares, cortes de financiación y los espectros personales y políticos derivados de la ocupación. La novela llega apenas cuatro meses después del ensayo Reconocer al extraño, nacido de una conferencia en Columbia pronunciada nueve días antes del 7 de octubre de 2023: una mirada teórica a los “puntos de inflexión narrativos” que ordenan —y, a menudo, falsean— los relatos históricos, con Palestina siempre en el visor.
A Hammad, de padre palestino y madre británico-irlandesa, la vocación le nació en el rincón periférico de Londres donde creció. “Mis padres no eran intelectuales, pero en mi casa había muchos libros y una familia muy ruidosa. Creo que muchos escritores nacen como lectores que buscan escapar del ruido familiar”, sonríe. La cita es en la terraza de un pequeño restaurante de su barrio en Atenas, en un día que aún parece de verano, frente a una cerveza sin alcohol. “Esta ciudad es mi refugio para escribir, un escondite”, dice mientras señala las pendientes que unen Exarchia y Neápoli, barrios de pasado contestatario y presente en vías de gentrificación. Las calles están llenas de bares, librerías, teatros y una conversación política que no se ha retirado del todo de la calle: junto al restaurante, se encuentra la sede local del partido de extrema izquierda Syriza. La escritora participará este domingo en el festival Kosmopolis, en el CCCB (Barcelona).
P. Cerró el manuscrito de Entra el fantasma en 2021 y lo publicó en 2023, poco antes del 7 de octubre. ¿Cómo ha envejecido su novela?
R. Es innegable que responde a otra realidad. El contexto es totalmente distinto. Aun así, hay una continuidad entre lo que cuento y lo que vemos en la actualidad, solo que ahora todo es mucho más feroz. Cuando lo estaba escribiendo, los israelíes atacaban centros culturales, asaltaban militarmente escenarios de teatros y encarcelaban a actores. Todo lo que cuento tenía un reflejo verídico. Lo que sucedió después responde a la misma actitud, solo que ahora ya no hay líneas rojas. Bombardean hospitales, campos de refugiados, depósitos de agua y hasta el sistema de alcantarillado. Ya no hay límites en la destrucción de las vidas palestinas.
“Si miramos atrás, vemos que buena parte de la manera en que Israel ha tratado la vida palestina es genocida, incluso en sus formas más lentas”
P. Hoy su libro se puede leer como un prólogo de lo que estalló después: la brutalidad ya estaba ahí, aunque fuera en menor grado.
R. Absolutamente. Simplemente no teníamos derecho a utilizar la palabra “genocidio”. Ahora podemos mirar atrás y ver que buena parte de la manera en que Israel ha tratado la vida palestina es genocida, incluso en sus formas más lentas.
P. Hacer arte bajo la ocupación se convierte en una metáfora de vivir bajo la ocupación.
R. En tiempos como estos, creo que se vuelve más claro quién es quién, pero los palestinos e israelíes pueden parecerse mucho fenotípicamente. Los marcadores que señalan la diferencia son la lengua o la forma de vestir. Me interesaban las formas en que la realidad material de estar en este lugar se representa o se performa. Ahora bien, esa metáfora parece irrelevante cuando te encuentras delante de una campaña militar genocida. En ese sentido, hablar del libro hoy, a raíz de las traducciones que se publican, me incomoda un poco.
P. Sonia, pese a ser palestina, tiene pasaporte israelí y a menudo la toman por judía. Y, dentro de Palestina, Haifa y Cisjordania se miran una a otra en su relato como si fueran entidades distintas. ¿Quería oponerse al binarismo habitual en la representación de esa región en Occidente?
R. Sí. En ese sentido, mis dos novelas forman un díptico. La primera transcurre en la Palestina otomana, con fronteras más fluidas: entonces podías tomar un tren a El Cairo. Entra el fantasma piensa cómo un pueblo fragmentado vive con documentos, grados de libertad y exposiciones a la violencia distintos, y aun así logra relacionarse y encontrar un terreno común. El campo cultural es uno de los pocos lugares donde las distintas geografías palestinas se encuentran de verdad. El teatro crea una presencia compartida pese a todas esas fracturas.
P. El fantasma del viejo Hamlet exige a los vivos actuar. ¿Qué lectura política tiene la figura shakesperiana en su libro?
R. Creo que adquiere un matiz más colectivo. Su mensaje es: “Debéis seguir luchando, debéis vengarme”. Es un asunto generacional, una lucha que se prolonga más allá de una vida. La misión es liberar Palestina. Si no es en tu generación, será en la de tus hijos. Y si no en la suya, en la de tus nietos. Ese sentido de continuidad transgeneracional es muy importante en la lucha palestina. En ese sentido, el fantasma se convierte en una fuerza productiva. Al principio, barajé adaptar Macbeth, pero Hamlet tiene una resonancia peculiar en el mundo árabe. En Egipto, bajo Gamal Abdel Nasser, se tradujo “ser o no ser” como “¿seremos o no seremos?”. Se asoció la obra a lo colectivo, justo cuando en Occidente suele leerse como un drama sobre la conciencia individual. Además, en las cárceles israelíes se prohibió la obra por entenderse como una llamada a la acción. Todo eso me ofrecía un material lúdico y político, y un subtexto sobre la opresión y la ilegitimidad del poder.

P. Hay otros espectros más íntimos: los fracasos sentimentales de Sonia, su ansiedad, sus duelos y su desorientación. ¿El trauma colectivo explica su infelicidad?
R. Esa lectura me gusta mucho y está en el texto, pero soy cauta con las analogías que van de lo individual a lo colectivo, porque el riesgo suele ser minimizar lo relativo a la comunidad para centrarse en la persona. Lo que quería era liberar la angustia de Sonia disolviéndola en lo colectivo.
P. Sonia vive un despertar político. ¿Cuándo lo tuvo usted?
R. Mi punto de inflexión llegó con el inicio del genocidio: entendí cómo se comete algo así. En esa época estaba en Nueva York y vi cómo silenciaban voces palestinas y musulmanas, mientras los grandes medios se alineaban con Israel. Ese clima duró dos años y cambió muchas vidas, también la mía. Siempre me ha interesado cómo la gente cambia de posición: tengo amigos judíos antisionistas y me intriga qué les permitió ir más allá de su adoctrinamiento, como quien sale de una secta. No fue mi caso, porque crecí en un hogar bastante politizado, pero con la edad también interrogas lo heredado. No basta con lucir una chapa de “Free Palestine”, como hacían mis padres: hay que preguntarse qué significaría hacer algo así.
P. En Occidente se ha producido un giro de opinión y varios países han reconocido a Palestina cuando hace solo unos meses parecía ciencia ficción.
R. Sí, desde luego. Pero es una contradicción trágica que, mientras los palestinos están siendo absolutamente destruidos, al mismo tiempo exista el mayor apoyo a la lucha palestina en toda la historia, en todas partes, en todas las geografías. El sur global ya estaba de parte de la causa, porque sabe muy bien de qué va todo esto, pero en las capitales occidentales la gente ha salido a la calle por miles, y eso me resulta impresionante. Creo, no obstante, que debemos ser muy cautos ante los llamamientos a un Estado palestino y lo que eso significa exactamente, en qué condiciones de soberanía se haría. Pero, por supuesto, me alegra que las bombas hayan dejado de caer, aunque todavía caigan algunas…
P. ¿Cómo valora los acuerdos sobre Palestina impulsados por Trump? ¿Comparte el escepticismo que predomina en el país?
R. Sí, siento mucho escepticismo. Cuando no hay palestinos sentados en la mesa, razón de más para desconfiar. En los acuerdos no hay ninguna mención a la libertad o a la liberación palestina. Nada. Ni siquiera se hace mención al genocidio ni a la posterior rendición de cuentas. Ahí tienes a Trump felicitando a Netanyahu por ser “un gran tipo”. Netanyahu es un criminal de guerra buscado por La Haya y por los propios tribunales israelíes. Todo es una farsa.
“No puedo decir que sienta alegría por los acuerdos de Trump. Debemos ser muy escépticos. Desde luego, este no es el final de la lucha”
P. ¿Queda espacio para el optimismo?
R. Ahora mismo no me siento muy optimista, lo cual no equivale a desesperarse, porque obviamente tenemos que seguir. El temor es que todo vuelva a como estaba, pero peor. Ahora bien, me parece muy importante que se libere a estos presos. Hay miles más que siguen en detención, en campos de prisioneros, torturados y sometidos a abusos horribles. Que los liberen a todos, que se gestione la hambruna y que los niños puedan dormir por la noche sin ser bombardeados. Estamos ante una generación de niños que van a quedar física y mentalmente dañados, y eso no se deshace tan fácilmente. Llevará décadas reconstruirlo. Así que no puedo decir que sienta alegría. Debemos ser muy escépticos. Desde luego, este no es el final de la lucha.
P. El libro juega con la idea de catarsis y sanación a través del arte. Empieza casi como una parodia, hasta que esa posibilidad se vuelve real.
R. El arte es crucial para la lucha política, ya sea la literatura, la música, el teatro o la danza, porque crea identidad y comunidad. El teatro te reúne físicamente en un mismo lugar. Y la lectura, aun siendo solitaria, también activa un sentido de la pertenencia a algo colectivo. Dicho esto, creo que en el Occidente industrializado se tiende bastante a sobredimensionar el papel de los artistas. Hay un énfasis excesivo, fruto en parte de los intereses capitalistas. Prima el discurso de que la representación de ciertos colectivos lo arregla todo, y así se acaban ignorando las realidades materiales más básicas. Por ejemplo, soy bastante escéptica ante los grandes alegatos sobre la representación de las políticas de identidad. Tener un sitio en la mesa de Hollywood no equivale a obtener reparaciones o justicia para tu pueblo. A veces es sinónimo de mera tokenización, de una diversidad de escaparate.
P. ¿Por qué la historia es un marco tan central en su obra?
R. Soy un poco rata de biblioteca. Me gusta usar la novela para pensar, utilizarla para responder a mi curiosidad. Todos mis libros han sido excusas para ampliar el campo y pensar desde otros lugares. Básicamente, quería aprender. Ahora escribo una novela sobre la Conferencia Afroasiática de Bandung, que se celebró en Indonesia en 1955, porque quería saber más sobre el internacionalismo de aquellos momentos de descolonización y situar también la nakba en su contexto histórico. Se trataba de preguntarme qué más estaba ocurriendo en el resto del sur global y también de ir más allá de Palestina. Intento responder a otras preguntas: ¿cómo puede Palestina convertirse en una ética? ¿Cómo puede ser un punto de vista, incluso cuando no estás escribiendo sobre lo que sucede allí? ¿Qué te permite ver Palestina?
“Las actitudes coloniales siguen impregnándolo todo: el extractivismo, las estructuras de impunidad, el derecho a tener armas nucleares o no. Toda la arquitectura de la ONU es imperial”
P. Y a usted, ¿qué le ha permitido ver Palestina?
R. Te permite ver muchas cosas que suceden en el mundo. En ese periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la emergencia del nuevo orden liberal, Palestina aparece desde el principio como la excepción a ese momento en que la liberación se equipara al Estado-nación, a esa forma europea que destrozó por completo al mundo árabe. Y todo eso estaba entreverado con el sionismo y con el imperialismo. En esencia, te permite ver con claridad la continuación del imperialismo occidental con otro disfraz.
P. Es decir, que destapa la ficción que asegura que el colonialismo terminó.
R. Eso seguro. Las actitudes coloniales siguen impregnándolo todo: el extractivismo, las estructuras de impunidad, el derecho a tener armas nucleares o no. Toda la arquitectura de la ONU, de su Consejo de Seguridad y el poder del veto son profundamente imperiales. Palestina permite destapar todas esas ficciones, e incluso la ficción del humanismo. Lo que sucede allí demuestra que es pura ficción. Si no vale en Palestina, no vale en ninguna parte.
P. En Reconocer al extraño escribe sobre la arbitrariedad de los puntos de inflexión en el relato histórico. ¿Qué convierte un hecho en giro decisivo?
R. El sentido de esa conferencia era precisamente que nunca sabes si algo es un punto de inflexión o no. Solo al mirarlo retrospectivamente entiendes que algo ha cambiado. Es un marco muy fluido que aplicamos constantemente para dar sentido a nuestras vidas y a la historia. No tengo una definición fija: depende de dónde se coloque el cursor, de cuándo y dónde se ponga en marcha el reloj.
P. Su tesis es que suele reconocerse a posteriori. Pero hay excepciones como octubre de 2023, que fue un punto de inflexión en tiempo real.
R. Tiene razón, fue un momento revelador en la historia de este siglo. Diría que, de repente, cayeron todas las máscaras. Es un poco deprimente, pero no queda otro remedio que reconocerlo.
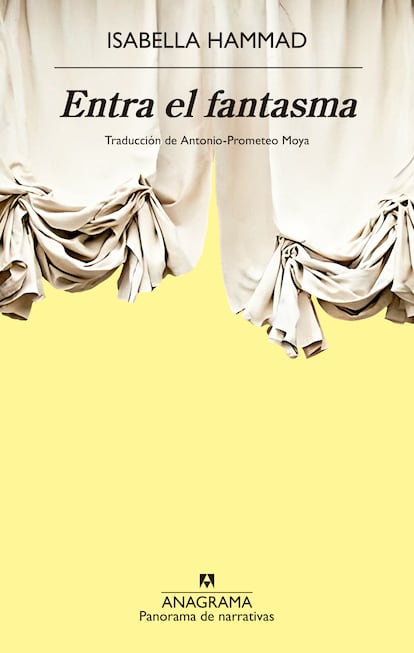
Entra el fantasma
Traducción de Antonio-Prometeo Moya
Anagrama, 2025
400 páginas. 21,90 euros
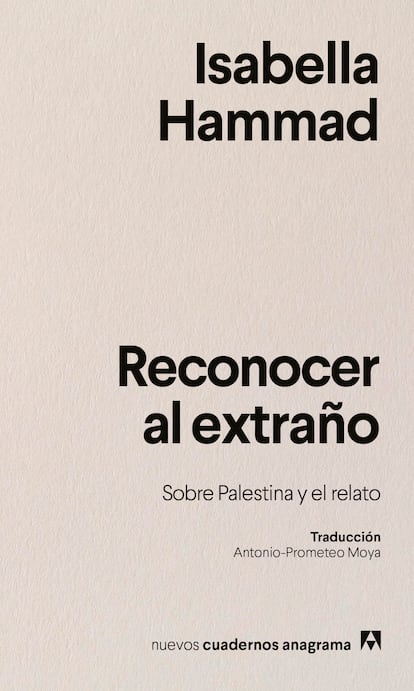
Reconocer al extraño
Traducción de Antonio-Prometeo Moya
Anagrama, 2025
88 páginas, 11,90 euros
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































