Tomás González, escritor: “El ego siempre es un peligro porque no te deja mirar para afuera”
El clásico escondido de las letras latinoamericanas publica en Colombia un nuevo libro de cuentos, ‘Vista del abismo’, y a España llega ‘La historia de Horacio’, su obra más querida. Repasamos la trayectoria de un autor inclasificable, en su casa, frente al embalse de Guatapé en Antioquia


En las últimas dos décadas, cada cierto tiempo, regresa un titular que describe a Tomás González como una joya guardada en el fondo del mar. “Un tesoro hasta ahora escondido de las letras hispanoamericanas”, afirmó en agosto el jurado internacional que le otorgó el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, de Chile. “El secreto mejor guardado de la literatura colombiana”, lo presentó una revista del país. “Alguien con el potencial de convertirse en un clásico de la literatura latinoamericana”, pronosticó en 2004 la premio Nobel Elfriede Jelinek. Se trata de un público que lleva ya lo que va del siglo asombrado por su habilidad para mezclar poesía, humor y filosofía, y promueve sus libros como aquel tesoro escondido que debe desenterrarse. A sus 75 años, a Tomás González no le preocupa que digan que es un secreto. Tampoco está contando los minutos para la fama.
“Si la fama llega sola, pues está bien. Qué se le va a hacer. Pero si hay que buscarla, mejor no. Mejor paso”, escribe a EL PAÍS por correo electrónico, días antes de una entrevista en su casa, ubicada en una zona rural del montañoso departamento de Antioquia, la región que ha sido el universo de casi todos sus protagonistas. Vive solo, dejó de asistir a ferias del libro y rara vez da entrevistas presenciales. “Cuido mi tiempo más que cuidarme a mí mismo. En una feria del libro se le pasan a uno dos semanas, luego se va una semana pasando el ‘guayabo’ [la resaca], y ahí se pierde el hilo de lo que está escribiendo”, cuenta. Tampoco busca ser un intelectual público, como sus paisanos Héctor Abad Faciolince, Ricardo Silva o Juan Gabriel Vásquez.
―¿Quisiera salir del secreto y tener su propia columna?
―No, eso es como un arte aparte. Hay que saberse manejar como intelectual público, que tiene sus reglas y sus maneras. Alguien como Juan Gabriel Vásquez, que es hábil, puede hacer las dos cosas, pero las columnas y ser figura pública no tienen nada que ver con el arte de escribir narrativa. Más bien quitan tiempo, y el tiempo es muy importante para mí. Ellos lo saben hacer, pueden escribir a pesar de estar publicando columnas. Yo no lo aprendí. El arte de ser un intelectual público es uno, el arte de escribir es otro.
El arte de ser un intelectual público es uno, el arte de escribir es otro.
El anuncio sobre el tesoro escondido ha regresado porque, además del premio, González publica este mes en Colombia un nuevo libro de cuentos, Vista del abismo (Alfaguara), sobre la vida de un pueblo inundado para formar una deslumbrante represa. Y en España publica por primera vez una de sus obras cumbre, La historia de Horacio, novela sobre un hombre que va a morir pero tiene un enorme apego a la vida. “Es tal vez el libro, de los míos, al que le tengo más cariño. El que más me gusta”.
Todo escritor es un artesano, pero González es más parecido a Jorge Luis Borges en el sentido que dedica su tiempo a pensar las palabras precisas para describir, sin redundancia, cómo la luz se refleja en la espuma del mar. Pero le suma el humor negro de Juan Rulfo, cuando describe a un borracho que logra mantener el equilibrio al regresar a su casa en caballo. Su fijación en la precisión no abandona, sin embargo, el enorme catálogo de insultos. “Qué marica tan malhablado yo, ¿cierto? No seamos tan redoblehijueputas”, dice un personaje de La historia de Horacio. A González le preocupa incluso el exceso de palabras en sus entrevistas, con temor de que un autor hable demasiado de sí mismo.
―El ego siempre es un peligro porque no te deja mirar para afuera, y lo interesante no es uno, lo interesante son los personajes, la naturaleza, lo de afuera.
― ¿De dónde viene esa preocupación por decir más con menos?
― Quizás de haber sido traductor del inglés, cuando uno traduce del inglés al español tiene que recortar el español tanto como pueda o no le cabe a uno el texto en las revistas científicas donde hay un límite de palabras, que era lo que yo traducía. Se desarrolla un sexto sentido para recortar, y para decir lo esencial con la mayor fuerza posible. El inglés tiene unidades muy cargadas de sentido, el español es muy articulado, tiene una retórica linda, musical, pero se expande, las ideas se crecen. Yo quiero decir lo preciso.
González suma diez novelas, cinco libros de cuentos, uno de ensayos y un poemario, Manglares, al que añade nuevos poemas en cada edición. Si es un secreto no es porque la industria no lo haya mirado. Ha pasado de Planeta a Alfaguara, tras la censura de la primera editorial a una periodista que escribió sobre la corrupción de un poderoso clan político. También ha sido traducido al inglés, francés, alemán, italiano, holandés, turco y coreano. Parte de su misterio, por lo que académicos, escritores y editores lo admiran, es que no es fácil definirlo.
“No ha hecho ninguna concesión, ha escrito como le da la gana, y con un cuento pequeño de alguna forma logra contarnos a todos”, es como lo explica la escritora caleña Pilar Quintana, quien fue jurado en el premio chileno. “No es clasificable porque lo que hace es una novela universal: sobre la vida, la muerte, el humor, el drama. Diría que es existencialista porque le importa la existencia, o psicológico por la profundidad y tensión que hay entre sus personajes, o ecológico porque la naturaleza es protagonista en sus libros”, dice la académica Claudia Montilla, quien ha estudiado su obra en el libro El Manglar de la Memoria. La verdad, prefiere definirlo como un manglar, “porque es un árbol donde se encuentran el agua dulce y salada, la tierra firme y el mar”.
Cuando se le pregunta a González con qué corriente se identifica, el escritor se queda sin palabras. Reflexiona unos días hasta que envía un mensaje de texto:
―Me gustaría pertenecer a una que sea parecida a la escuela holandesa de Fútbol Total. En literatura sería la escuela (¿Totalismo literario, Literatura total?) en la cual los elementos más importantes de la narración, el drama, la poesía, el humor, el asombro, lo mágico, etc, se usen, alternándose o de forma simultánea, para lograr que cada página tenga la misma intensidad que la primera o la última, y que en cada frase esté el peso total de la narración. No habría relleno ni convenciones formales. La intensidad permanente sería la única regla. Pedro Páramo pertenecería a esta escuela.

El abismo y la muerte de Horacio
Vista del abismo está inspirado en el lugar que González habita desde hace diez años, una casa frente al embalse de Guatapé, ahora un destino para los norteamericanos que tienen hambre de bailar reguetón en una lancha y hacen fiestas flotando sobre las ruinas del pueblo inundado. “Es un libro sobre el desarraigo y rearraigo, cuando algo se acaba, se suelta, y luego se arraiga de otra forma esa misma energía”, explica. “Es la idea de que lo único eterno, lo único real, es el cambio mismo, todo lo demás no tiene realidad propia”, añade, parafraseando a Heráclito.
En un cuento, una pareja pierde la pasión después de la inundación del pueblo; un muerto reclama desde el inframundo que sus cenizas se lancen al lago; un hombre llamado Mario, alter ego de González, guarda “la idea de alejarme como me sea posible de la especie humana” y decide vivir en un bote. Las historias son universales e hiperlocales, siempre con personajes antioqueños, con un lenguaje muy paisa, y en zonas rurales o selváticas dibujando la abundante naturaleza colombiana. Pero realmente es sobre la muerte, la memoria de nuestra existencia, y el olvido.
―Como escritor, para mí lo más importante es siempre recordar, por mi oficio. Como persona, por decirlo así, hay cosas que prefiero olvidar. Para mis personajes a veces es importante recordar, a veces es olvidar. Por ejemplo, la señora [en uno de los cuentos] que piensa que el cadáver que encontraron en el lecho de la represa es el de su hija desaparecida hacía ya años, siente mucho alivio cuando se entera de que no lo es. En cambio, la pareja que flota en su lancha sobre el sitio aproximado donde alguna vez estuvo su casa, no quiere olvidar.
―Sus personajes reivindican entonces el derecho al olvido
―Es importantísimo, si no olvidamos nos enloquecemos.
― ¿Qué implica esa reflexión en un país que está trabajando, con comisiones de la verdad y tribunales de paz, por reconstruir la memoria de su larga guerra?
― Me parece que [esas instituciones] buscan sanar heridas abiertas para lograr por fin el misericordioso olvido. Recordar para sanar y luego olvidar. Ya sabemos lo difícil que es sanar heridas abiertas; de sólo mencionarlas se remueven y podrían abrirse aún más. En España, en Alemania, en Chile, en Argentina, en Brasil y en Colombia se ha avanzado, pero no se termina de lograr. En Europa parece que se estuvieran abriendo otra vez.
―¿Qué tanto sigue las noticias sobre el auge de la ultraderecha y Donald Trump?
―Todos los días consulto Substack porque ahí publica el economista Paul Krugman, que me gusta mucho. Veo MSNBC y leo The New York Times, aunque ya me parece que ese y el Washington Post son como hipócritas.
―¿Por qué lo dice?
―Dicen las cosas endulzadas con el lenguaje que usan. La noticia la dan, sí, pero está la manera de presentarla, como tratando de no crear conflicto, cuando lo que hay que decir es que a esto se lo tragó el fascismo. Deberían decirlo así, fascismo, con esa palabra.
―En uno de los cuentos escribe: “Todo el mundo le tiene afición a ciertas palabras, por la forma, por el sonido”. ¿Cuáles son las suyas?
―Las que tienen que ver con la luz, como ‘atardecer’ y ‘centella’, o con el sonido, como ‘cataclismo’. ‘Torbellino’ es una palabra muy bonita que tiene luz y sonido.
Ya sabemos lo difícil que es sanar heridas abiertas; de sólo mencionarlas se remueven y podrían abrirse aún más. En Europa parece que se estuvieran abriendo otra vez
Buscando palabras en su soledad, algunos admiradores de González creen que se trata de un hombre huraño, quizás malgeniado, neurótico. En realidad, en espacios sociales, no le falta el buen humor: le gusta compartir un café y no le teme a la multitud. Salió de Medellín muy joven a estudiar filosofía en Bogotá y trabajó en un bar de salsa que le publicó su novela inicial, Primero estaba el mar. Vivió con su esposa y su hijo dos décadas en Estados Unidos, donde no solo fue traductor sino encargado de inventarios en tiendas y mecánico de bicicletas. Antes de volver a Antioquia, vivió varios años en Cachipay, un pequeño pueblo al occidente de Bogotá, cerca a un centro de meditación (la filosofía zen también se escurre entre su obra).
“En las ciudades es muy fácil estar solo, si uno quiere, por aquello del anonimato”, cuenta sobre haber vivido en Nueva York. “Más difícil es estar solo en el campo, donde se establecen relaciones relativamente estrechas y personales e inevitables y a veces incluso agradables con los vecinos. Y a esos no los escoges”.
Su primera esposa, Dora, falleció en 2014 tras un largo sufrimiento con esclerosis múltiple, lo que inspiró en parte en sus reflexiones sobre la eutanasia, asunto que toca en su bestseller, La luz difícil, en el que un padre acompaña a su hijo a morir. Desde hace un tiempo su pareja es Marta Inés, con quien han encontrado una armonía viviendo en casas separadas. Inés tiene su alter ego en Vista del abismo, en el que ella y el otro protagonista deciden partir su casa en dos, con metro y tiza, y con ello logran vivir una pasión inesperada. “Como le temían a la soledad, los reconfortaba saber que el otro, en un espacio casi idéntico, aunque opuesto, se mantendría siempre cerca”, dice el narrador.
Pero la obra que mejor ha retratado los grandes temas que le preocupan a González, y que hace referencias importantes a su familia, es La historia de Horacio. Allí está un hombre que es mal negociante y está obsesionado con la belleza: la de las antigüedades que le compra a curas con déficit económicos en sus parroquias; la de los naranjos en su jardín; la de los terneros que evolucionan en el vientre de sus vacas.
―Esta es una novela que escribí en Nueva York. Mi impulso venía de la necesidad de tener otra vez mi país, y el país que yo más conocía era el de mi infancia. Fue mi manera de volver. Me veo como niño allí, en la novela que me permitió recordar cosas como al campesino que nunca había usado zapatos y al que vi una vez, maravillado, pisar con sus gruesos callos una colilla encendida que alguien había lanzado y ni siquiera darse cuenta.

―La historia de Horacio es sobre el enorme miedo a morirse, mientras que en Vista del Abismo tiene una mujer despidiéndose de la vida con una sonrisa. ¿Es la muerte que espera tener?
―Me gustaría, pero uno no sabe cómo va a ser el final. Ojalá pueda sonreír.
―¿Le teme a la muerte?
―Me sobrecoge. No es temor, pero tengo conciencia de que es un evento inmenso, que es la reintegración a la eternidad. Es el paso más grande que vivimos, junto con el nacimiento y el amor. Me es difícil encontrar las palabras para eso. ¿Es solemne? Pues no. ¿Importante? Sin duda. ¿Aterrador? Puede que sí pero puede que no. Más aterrados habríamos estado, tal vez, si nos hubiéramos dado cuenta de que estábamos a punto de nacer.
González está en proceso de mudanza. Empaca sus cosas para mudarse a una cabaña escondida entre un bosque en el municipio de El Retiro. Espera más silencio allí para trabajar en un nuevo libro sobre un personaje que se muda a unas montañas altísimas y solo se conecta al resto del mundo a través de un hostal cercano. Un libro que será, seguramente, sobre algo más que una expedición al monte. “La vida es para vivirla y también la muerte, no para entenderlas. El que quiera entenderlas se mete en un berenjenal”, dice un narrador en Vista del Abismo. En ese berenjenal está el tesoro del que escribe Tomás González.
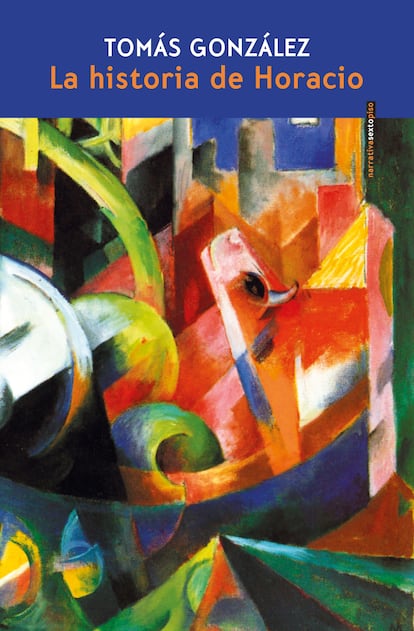
La historia de Horacio
Sexto Piso, 2025
176 páginas, 18,90 euros
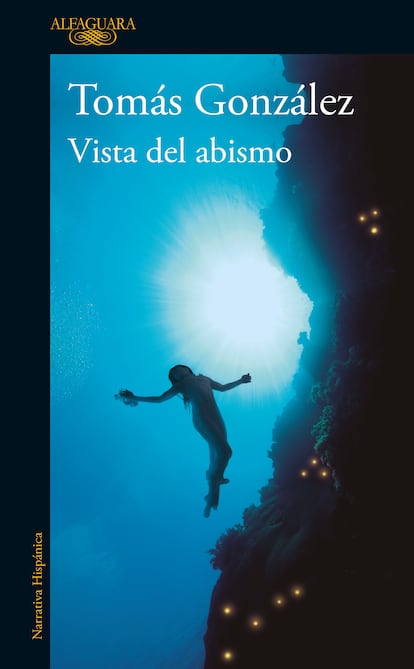
Vista del abismo
Alfaguara, 2025
216 páginas. 18,91 euros
Ya a la venta en Colombia
Disponible en España a partir del 29 de enero de 2026
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































