‘El Kremlin de azúcar’: colas para el pan, niños que aprenden chino en Moscú y otras formas de subversión literaria
El escritor ruso y exiliado Vladímir Sorokin se vale de la exageración para dar forma a una novela sobre la deriva posible de su país en un futuro cercano


Hay cigarrillos Patria y mecheros, aunque son de láser, tabernas en las que se bebe vodka y cerveza Zhigulevskoe y una plaza Roja; hay campos de trabajos forzados, grafitis contra el Gobierno en los pasillos y oficinistas que arrancan delaciones a los detenidos. Todo lo demás es distinto, pero solo ligeramente. En la Rusia de El Kremlin de azúcar el año es 2028, hay robots que sirven bebidas y proyectan hologramas, hay algo parecido a internet y muchas telenovelas, hay largas colas para comprar pan y alcohol, y los niños aprenden chino en los colegios. El Kremlin fue pintado de blanco hace algún tiempo y en él habita un Soberano que restituyó el orden feudal y construye una “Gran Muralla Rusa”; incidentalmente, también habita en él la Soberana, quien, según dicen, se unta todas las noches una pomada azul que la transforma en zorra y luego corre a la perrera del Kremlin para entregarse a los perros. Una o dos cosas terribles le sucedieron al país, en el pasado. Una “Disidencia Roja” que dio paso a una “Disidencia Blanca” cuyas causas y protagonistas nadie recuerda con precisión; ahora, los enemigos de Rusia son “los hipócritas católicos, los desvergonzados protestantes, los delirantes budistas, los rabiosos musulmanes y hasta los pobres ateos y los satánicos que se contonean en las plazas al ritmo de su maldita música, los drogatas pasmados, los insaciables sodomitas, que se soban los culos en la oscuridad, los monstruosos transformistas, que cambian su apariencia, la que Dios les dio”.
Hay beatos elevados con cuerdas para que vean el futuro, juglares que interpretan canciones y prisioneros castigados con varas empapadas en salmuera
Vladímir Sorokin nació en Moscú en 1955 y vive exiliado en Berlín desde la invasión rusa a Ucrania de febrero de 2022. Es narrador, artista visual y dramaturgo —algo que salta a la vista: buena parte de los relatos de El Kremlin de azúcar consiste en escenas y en diálogos— y ha publicado 17 novelas, dos de ellas traducidas al español: El día del oprichnik (2008) y El hielo (2011). Sorokin suele ser presentado como uno de los autores más importantes del así llamado “conceptualismo moscovita” y de la literatura posmoderna rusa, pero él prefiere desmarcarse de ambas etiquetas; también de la que atribuye a su obra el carácter de una “denuncia de los abusos de poder en la Rusia contemporánea”. Hace unas semanas, en The Paris Review, declaró: “Cuando escribía El día del oprichnik, y luego El Kremlin de azúcar, en lo que menos pensaba era en el beneficio o el perjuicio que esos textos podían hacerle a la maldad del Estado, o en una posible victoria sobre ella”. “Cuando empiezo a escribir un libro, sólo quiero una cosa: que salga bien, es decir, que sea una obra literaria autosuficiente, ajena a los problemas actuales de la gente o del Estado, aunque su tema sea la vileza del poder”.
Sorokin se mueve en el territorio delimitado por los que considera sus tres maestros, François Rabelais, Jonathan Swift y Jaroslav Hašek: al margen de lo que diga, los tres fueron autores políticos, en el sentido de que percibieron el carácter ideológico y socialmente construido de la sociedad en la que vivían, ridiculizaron la obediencia a sus normas —pensemos en Gargantúa y Pantagruel, pensemos en Una modesta proposición y en Las aventuras del buen soldado Svejk— y las subvirtieron para que su profunda inhumanidad fuese percibida más claramente. No es necesario afirmarlo: Sorokin también es un autor político; en su literatura, exagerar las cosas es una forma de ser más fiel a ellas, un modo de realismo social. En El Kremlin de azúcar hay beatos que son elevados con cuerdas para que vean el futuro, cómicos y juglares que interpretan canciones tradicionales para los poderosos y los pobres, prisioneros políticos a los que se castiga con varas empapadas en salmuera, niños que juegan en el patio, torturadores y verdugos, estudiantes, policías secretos, artesanos y obreras, y disidentes que solo perpetran magnicidios en sus alucinaciones: todos ellos besan y lamen y roen y echan en el té las figuras de azúcar —“¡Una réplica exacta del Kremlin de piedra blanca! ¡Con sus torres, sus catedrales y el campanario de Iván el Grande!”— que reciben los niños en Navidad. No hay progresión en sus vidas, y las causas de la tragedia rusa se les hacen incognoscibles; aunque esté hecho de azúcar, el Kremlin sólo puede dejar en ellos un gusto amargo, y la promesa de que “quien fue verdugo ahora víctima será” sólo se cumple en las canciones populares que cantan los escribanos de la Cámara del Tesoro cuando están borrachos.
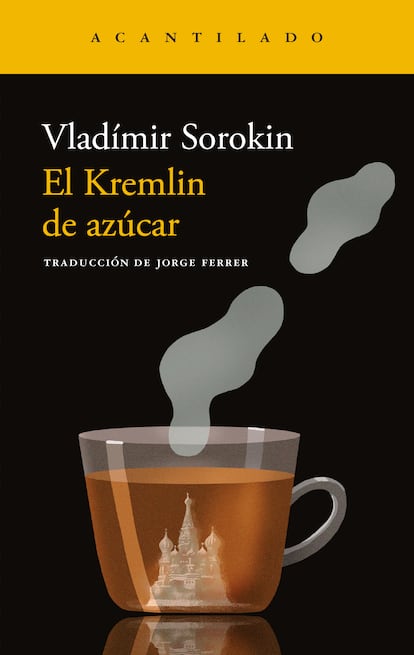
El Kremlin de azúcar
Traducción de Jorge Ferrer Díaz
Acantilado, 2025.
240 páginas. 20 euros
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































