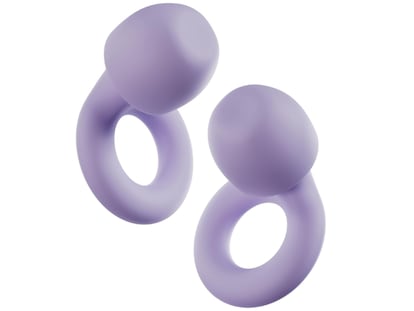Los ocho días que cambiaron la historia de Estados Unidos (y el rumbo del mundo)
Las consecuencias de la semana que pasó entre el intento de asesinato de Trump y la renuncia de Biden siguen muy presentes un año después en la sociedad estadounidense

El día en el que cambió la historia de Estados Unidos, Vince Fusca estaba allí. Es todo un personaje del movimiento MAGA en Pensilvania (Make America Great Again), así que el 13 de julio de 2024 no podía perderse el mitin de Donald Trump en el recinto al aire libre de Butler en el que se celebra la feria del condado. Llegó a eso de las 8.00 con su famosa camioneta llena de mensajes en apoyo de Trump, a quien, como recordó este viernes en una entrevista telefonica, apoyó “desde el principio”, cuando, “a diferencia de ahora”, la mayoría de sus simpatizantes “vivían en la clandestinidad”.
El candidato republicano no apareció en escena hasta las 18.03. Ocho minutos después, Fusca, que consiguió un sitio en la grada a espaldas de Trump, bien situado a la izquierda de la retransmisión televisiva del mitin, escuchó durante seis segundos el ruido seco de ocho disparos y vio cómo Trump se desvanecía. Como tantos otros de los allí presentes, dio por hecho que estaba muerto.
Un año después, a las 18.03 del pasado domingo, Fusca estrenó en Rumble, una especie de YouTube MAGA, un documental amateur titulado El día en que América pudo morir. En él, se pregunta qué habría sucedido si el aspirante a magnicida, un muchacho de 20 años más bien apolítico y con poca vida social llamado Thomas Matthew Crooks, hubiera acertado en su objetivo. Y lo hace a través de los testimonios de un puñado de los decenas de miles de asistentes al mitin.
La película es también una reconstrucción de aquellas horas decisivas: ahí están el calor sofocante o la bandera de Estados Unidos que en un momento dado el viento arrugó sobre sí misma hasta imitar, para maravilla de algunos de los presentes, “la silueta de un ángel”. También, la enorme suerte del candidato, que giró la cabeza hacia un gráfico sobre inmigración en el momento justo y eso le salvó la vida; la muerte de un bombero voluntario llamado Corey Comperatore; y los fallos de seguridad, que permitieron a Crooks apostarse en una azotea a 150 metros del escenario y apuntar a la cabeza de Trump con la mira telescópica del fusil de asalto de sus padres antes de que los fancotiradores lo mataran.
Lo que sucedió después es una de las demostraciones de instinto político más asombrosas que se recuerdan. Trump emergió con la mejilla ensangrentada de entre cuerpos de los agentes del servicio secreto, alzó el puño y gritó: “¡Luchad! ¡Luchad! ¡Luchad!”. “En ese preciso instante”, contó esta semana alguien que trabajó en su campaña, “nos dimos cuenta de que estábamos listos para ganar las elecciones”.
Aquel gesto también marcó el inicio de ocho días frenéticos, en los que la contienda dio un monumental vuelco. Fue una semana trascendental, que a ratos pareció durar un siglo, y que terminó exactamente a las 14.13 del domingo siguiente, 21 de julio, cuando su contrincante, el demócrata Joe Biden, abandonado por los suyos tras un debate desastroso y después de semanas de presiones para que desistiera en su empeño de ser reelegido, publicó un mensaje en X anunciando que lo dejaba. Seis minutos después, confirmó su apoyo a la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris.

“Desde el momento en el que decidió su renuncia, nunca hubo otra opción en su cabeza”, escriben los periodistas de Washington Josh Dawsey, Tyler Page e Isaac Arnsdorf en un libro recién publicado, titulado a secas 2024 (cuyo subtítulo es: “Cómo Trump reconquistó la Casa Blanca y los demócratas perdieron Estados Unidos”). Para alguien tan testarudo como Biden, no señalar a su segunda habría supuesto reconocer que se equivocó cuando la puso de vicepresidenta. A Harris, la llamada del jefe la pilló aquel domingo de julio en su residencia oficial de Washington, haciendo tortitas con sus sobrinas-nietas.
Ahí empezó una carrera contra el reloj para convencerse a sí misma y al mundo de que estaba lista para convertirse en la primera mujer en el Despacho Oval. Había que asegurarse los apoyos suficientes y vencer la resistencia de los pesos pesados del partido que, como Nancy Pelosi o Barack Obama, fantasearon con unas mini primarias para elegir al sucesor de Biden.
Kamala, “la única”
“Desde dentro vivimos el cambio con cierta resignación. Estábamos convencidos de que no era la candidata perfecta, pero también que era la única que en ese momento podía tomar las riendas. Para empezar, porque podía disponer legalmente de la hucha de los 300 o 400 millones de dólares recaudados por Biden. Faltaban 107 días para las elecciones, construir de cero un nuevo candidato era casi imposible”, recuerda Juan Verde, estratega que ha trabajado en todas las campañas presidenciales demócratas desde Bill Clinton y lo hizo también en la de Harris.
La candidata también heredó algo peor, según explica un alto cargo de la campaña demócrata, que prefiere no dar su nombre: “Por más que lo intentamos, nunca logramos que el votante dejara de verla como alguien asociada a una presidencia impopular”.
Verde está de acuerdo en que el intento de asesinato de Trump le dio un “aura de mártir, casi mesiánica” que convenció a muchos indecisos y, lo más importante, a “los popes de Silicon Valley”, que “dejaron de jugar a dos bandas en ese mismo momento”. La noche en la que sobrevivió a las balas, Trump recibió decenas de mensajes y llamadas de, entre muchos otros, Jeff Bezos (Amazon) o Mark Zuckerberg (Meta). Ambos magnates tecnológicos se sentían “maravillados” por el “coraje” del candidato. También fue el día en el que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, hizo público que apoyaba una campaña a la que donaría más de 260 millones de dólares.
Ese lunes, Fusca −que se presentó sin éxito a unas elecciones al Senado en 2022 y antes de eso estuvo en el centro de una conspiranoia de QAnon que afirma que, atentos, en realidad se trata de John John Kennedy, fallecido en 1999 en un accidente en avioneta− condujo durante cuatro horas para asistir a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee (Wisconsin). La tercera entronización de Trump −tras las más complicadas de 2016 (cuando el partido no estaba convencido de sus posibilidades) y 2020 (en plena pandemia)− también era algo que, sencillamente, no se “podía perder”.
El candidato llegaba a la cita sin rivales, pero lo sucedido en Butler lo elevó a los altares para los cerca de 2.500 delegados del partido. En los pasillos del estadio en el que se celebró el cónclave las conversaciones desembocaban a menudo esos días en un solo tema: Dios. Trump, según el libro 2024, dijo en las horas siguientes al intento de asesinato que “si alguien dudaba de su existencia, [su buena suerte] la probó definitivamente”. En su toma de posesión, dijo en enero: “Dios me salvó aquel día para devolver su grandeza a Estados Unidos”. Y esta semana, el presidente ha vuelto a recurrir a la retórica divina al conmemorar el aniversario del atentado.
Trump se paseó aquellos días por la convención con el aire de un hombre cambiado tras una experiencia traumática, mientras en la campaña demócrata, dice uno de sus trabajadores, tuvieron que cambiar la estrategia de ataque para ahuyentar cualquier sospecha de instigación de la violencia política.
El plato fuerte de la primera jornada de la convención llegó con la elección del candidato a vicepresidente, J. D. Vance, un converso a la fe trumpista al que tuvo en vilo, como al resto del partido, hasta el final. Parte de la explicación de por qué todos los ojos estaban puestos en el mitin de Butler ―uno de tantos de un candidato encantado de escucharse, todos tan parecidos― fue por la sospecha de que Trump comunicaría ahí su decisión. Entonces, no trascendió lo que dijo entre bambalinas: “No pienso anunciar mi vicepresidente en una granja un sábado por la noche”.

Cuando Trump llamó finalmente a Vance, este no cogió el teléfono y aquel le dejó un mensaje: “Esta era una llamada importante. Ahora tendré que escoger a otro”. Más o menos a la misma hora en la que se hizo público el anuncio, saltó la noticia de que la jueza que procesaba a Trump por llevarse sin permiso papeles de la Casa Blanca a su residencia en Mar-a-Lago desestimaba el caso.
Cabía recurso ante esa decisión, pero algo quedó claro con ella: se esfumaba la posibilidad de ver sentarse en el banquillo de nuevo antes de las elecciones al candidato, que había sido condenado por 34 delitos graves en un caso relacionado con el pago en negro a la actriz porno Stormy Daniels. Un fallo del Supremo de principios de julio había hecho el resto al ampliar la inmunidad presidencial y con ella, las opciones de Trump de librarse en sus otros dos juicios pendientes, relacionados con el asalto al Capitolio.
Esa noche, Trump apareció en público por primera vez desde el atentado con un llamativo apósito en la oreja que tardaron poco en imitar algunos de sus seguidores durante la convención.
El nuevo Trump no duró demasiado. Bastaron 20 minutos del discurso con el que aceptó su designación el jueves por la noche para certificar que el de toda la vida estaba de vuelta, con su verborrea, sus insultos, sus mentiras, sus medias verdades y sus exageraciones. Cuando terminó de hablar y los delegados empezaron a explotar los globos rojos, blancos y azules que cayeron del techo de la cancha de baloncesto, un escalofrío recorrió a quienes unos días antes habían estado en Butler: los estallidos sonaban siniestramente parecidos a los disparos del rifle tipo AR-15 de Crooks.

Mientras Trump se consagraba ante los suyos, Biden estaba en su casa de la playa en Rehoboth (Delaware), metido en la cama, tiritando. El presidente había pasado la semana tratando de contrarrestar el subidón de su rival, pero al menos gozó de un respiro de un par de días tras el atentado. De pronto, durante ese breve lapso, el mundo dejó de hablar del único tema posible: la urgencia de su renuncia. Biden viajó a Las Vegas, donde, según cuentan los autores de 2024, mantuvo una reunión con el poderoso donante de Hollywood Jeffrey Katzenberg, que lo animó a seguir en la contienda, mientras su guardia pretoriana le limitaba el acceso a las malas noticias de los encuestadores.
Tras verse con Katzenberg, empezó a sentirse mal. Los médicos confirmaron después las sospechas: había contraído coronavirus.
Pasado lo peor de la enfermedad, Biden emitió un comunicado el viernes 19 de julio en el que se decía listo para volver a la campaña la semana siguiente. Fue un espejismo. El sábado, mantuvo una reunión de varias horas con tres de sus más estrechos colaboradores, que repasaron los nombres de los 16 congresistas que se habían sumado en las últimas horas al coro de quienes pedían su renuncia. También le dijeron que, pese a eso y pese a las encuestas, aún creían que podía ganar. Al encuentro asistió a ratos su esposa, Jill Biden.
Al teléfono estaba su hijo, Hunter, cuyos líos con la justicia tanto daño hicieron a un padre siempre dispuesto a defenderlo, hasta el punto de indultarlo. “Él pensaba que el hecho de haber contraído covid creó un espacio para que su padre pudiera reflexionar por primera vez”, escriben Pager, Arnsey y Arnsdorf en su libro. “Tal vez la enfermedad era un mensaje de Dios”. Al final de ese encuentro, la decisión de poner fin a su larga carrera política estaba tomada.
Este domingo hace justo un año de aquella reunión, ―que desembocó, al día siguiente, en la renuncia de Biden―, y Estados Unidos aún no ha pasado página de la discusión sobre las capacidades mentales y físicas del expresidente. Otro libro, titulado El pecado original, denunció en primavera un complot de su círculo más cercano, “el politburó“, en la definición de sus autores, por “encubrir” el deterioro de Biden. También reavivó el debate sobre si el partido y los medios hicieron lo suficiente por destaparlo.
El asunto ha llegado al Congreso, donde la mayoría republicana ha abierto una investigación para esclarecer qué pasó durante el mandato del presidente más longevo de la historia (hoy, de 82 años). Dos testigos, el médico de la Casa Blanca y un colaborador de la primera dama, se han acogido a la quinta enmienda para no declarar esta semana, que arrancó con la publicación de una entrevista de Biden a The New York Times, medio al que, como a casi todos los demás, evitó mientras era presidente.
En ella, terciaba en la polémica por el uso (o abuso) en sus últimos meses al frente de la primera potencia mundial del autopen, un rotulador automático empleado por los presidentes de Estados Unidos, no solo por él, para firmar documentos. Biden admitió al Times que recurrió a esa máquina para dar curso a los miles de indultos que decretó en sus últimos días en el cargo. “Tomé cada decisión”, añadió, “pero era demasiada gente [como para poder firmar personalmente cada documento]”.
Este domingo también se cumplen seis meses desde que Trump, cuya obsesión con el autopen de Biden ―lo llama “el mayor escándalo de la historia”― tampoco afloja, tomó posesión por segunda vez.
Han sido seis meses vertiginosos, en los que los contornos que separan el espectáculo de la política se han difuminado en la Casa Blanca. Medio año en el que, en su regreso al poder, ha gobernado con deje autoritario a golpe de centenares de decretos, ha puesto en riesgo la separación de poderes, ha acosado a los inmigrantes y las minorías, ha aprobado una ambiciosa ley fiscal, ha impuesto su estilo avasallador en la escena internacional y ha hecho avanzar, con la complicidad del Supremo, una revolución conservadora con la que aspira a influir en la sociedad americana durante décadas.
A veces es difícil el ejercicio de la memoria en el Washington de Trump, tan obsesionado con su próxima ocurrencia, pero el epicentro del terremoto que se siente cada día la ciudad y en lo que esta representa hay que buscarlo en aquel “sábado por la noche en una granja de Pensilvania” en la que el entonces candidato estuvo a punto de morir. Ese día en el que cambió la historia de Estados Unidos y el rumbo del mundo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma