El gran amor de Chester Ludlow
La novela de John Griesemer narra las tentativas de unos ingenieros visionarios que pretenden comunicar Europa y América a través de un cable telegráfico a mediados del siglo XIX.
Jamás existió un barco semejante. Desde las marismas donde está atracado en paralelo al río, el casco se alza como un risco negro de hierro por encima de la gente que avanza. Forma una escarpa que bloquea la visión que la gente pueda tener del Támesis desde lo que parecen kilómetros. Los mástiles todavía no se han construido, lo que confiere a la nave una apariencia más larga a todos aquellos que durante ese día húmedo y gris acuden a contemplarla. Cuando se bote, el barco triplicará la eslora de cualquier otra cosa que flote. Sin embargo, se ha hablado mucho de que semejante locura náutica jamás flotará, que se hundirá en su primera travesía por el Atlántico cuando estalle el mal tiempo o quizás, y esta idea resulta más emocionante para la multitud que se dirige hacia los astilleros, el monstruo se partirá en dos el mismo día de su botadura.
Una lluvia sesgada cae sobre el Támesis y es posible que pronto se convierta en aguanieve; es lo suficientemente fría. El ingeniero norteamericano Chester Ludlow, atrapado en una berlina, se resigna frente a la insistencia del cochero de que no pueden acercarse más por culpa del gentío, de modo que Chester se apea y pone los pies en un camino barroso, preso de la algarabía, con transeúntes emocionados que, al unísono, ponen rumbo a la nave bajo un dosel bamboleante de paraguas. El aire zumba con anticipación y con lluvia helada. Hombres, mujeres y niños charlan, ríen y caminan con paso ligero a través del lodo como si fueran de excursión en el mes de junio.
La multitud se extiende desde la zona de la City, pasa por los West India Docks, luego cruza el puente sobre el canal para congelarse a través del West Ferry Road, con las humildes terracitas de sus cabañas y tabernas que se levantan entre las marismas y la orilla. Las sendas y los caminos están llenos de gente. Los cocheros y los transportistas intentan virar los caballos y los vehículos, pero la multitud lo hace imposible; algunos conductores se limitan a abandonar carros y cabriolés en el punto donde se han detenido, atan a los animales que chorrean agua a cualquier álamo enano, empalizada o escalera, pasan por encima de la cerca que puedan encontrar y, luego, se unen a los grupos que se dirigen hacia los astilleros. Entre todo ese río de gente que no deja de moverse Chester, observa un pequeño montículo —acaso un muladar cubierto de hierbas— que hay detrás de una taberna. Quizá, piensa Chester, desde allí pueda librarse de la aglomeración y logre mejores vistas. Desde ayer no se ha sentido bien. Pese a ser un yanqui de Nueva Inglaterra, lo cierto es que no está acostumbrado a la humedad sin igual del tiempo londinense. Le duele todo el cuerpo y, en el hormigueo que siente en lacabeza, nota el principio de un ataque de fiebre.
Gira en dirección al pub, una cabaña que se inclina sobre la tierra blanda de las marismas como si —y eso es algo en lo que no debería pensar, hoy no— se tratara de un barco que empezara a hundirse. Chester chapotea a través del lodo, pasa junto a una banda de instrumentos de cobre que gime y grazna y, seguidamente, avanza deprisa por el edificio y sube por la pequeña elevación del terreno, desde donde divisa el inmenso casco negro en toda su grandeza y los miles de personas que, a través de las marismas, se dirigen hacia el barco como si éste fuera un arca a la espera de que los curiosos entren a bordo.
En el interior del pub ladeado y atestado de gente, un artista que hace bocetos para un periódico pide otra pinta —la segunda de la mañana—, localiza una página seca en una libreta, llena ya de dibujos ágiles y apresurados que representan el gentío y la escena de afuera, escribe en la página «3 de noviembre de 1857» y redacta: «Hombres y mujeres de todas las clases sociales se reúnen en amistosa romería hacia el este, pues en este día, a una hora que aún se desconoce, se botará el Gr East'n (o L'vi'thn o como se llame) en Millwall, en la isla de Dogs Durante dos años, Londres, e incluso podríamos decir la gente de Inglaterra, ha vivido a la expectativa, y su emoción y decisión frente a la idea de acudir costara lo que costase no debería sorprender a nadie al tomar en consideración la espléndida oportunidad que se nos frece de asistir a una catástrofe terrible».
En todo el pub no hay ni una sola mesa vacía, de suerte que, con un golpe seco, el tabernero deja la pinta en el alféizar inclinado de la ventana al lado del artista de esbozos y, mientras recibe el dinero de la consumición, desliza los ojos hacia la libreta.
—¿Escribiendo los recuerdos del gran día para sus nietos? —le pregunta.
—Sí —le responde el artista—. Eso es.
—Se le ve muy joven para ser abuelo.
—En ese caso supongo que no hago más que prepararme para el futuro.
—Dos chelines más y podrá ver el futuro desde una habitación del piso de arriba. Ahórrese el remojón con el que acabará si permanece aquí abajo —asiente en dirección a la ventana, cuyos cristales ondulados están empañados por la multitud de cuerpos, el humo del tabaco y las prendas de ropa empapadas que bañan la habitación en una atmósfera tan espesa y húmeda que se podría engullir como si se tratara de un estofado. Incluso con el alboroto de la cervecería, el artista de esbozos es capaz de oír los golpes y los cantos en voz alta del piso de arriba, donde debe de haber un grupo apiñado alrededor de cada una de las ventanas que dan al río.
El hombre sonríe para decir que no a la oferta del tabernero, pero éste ya ha desaparecido, después de considerar que, por el aspecto raído de los puños, el artista de esbozos es incapaz de pagar más que una pinta. El artista nota cómo sus tripas se estremecen entre el estrépito de las risotadas de hombres y mujeres; la verdad es que no es demasiado joven para ser abuelo —o con sólo cincuenta años, casi no lo es—, pero nunca se ha casado, vive solo, no ha logrado ser más que un profesor de dibujo en la academia de la señorita Orford, un periodista de exclusivas y un artista para alguno de los periódicos para los que ha trabajado de vez en cuando durante los últimos treinta años. De pronto, se siente triste y desanimado en medio de la alegre multitud que se agolpa a su alrededor, que pasa como un borrón resbaladizo al otro lado del cristal, charla y resbala en el lodo y pega un alarido bajo los paraguas que llevan los caballeros, con las damas apoyadas en sus brazos y chiquillos que llevan a cuestas en los senderos y los caminos que cruzan la península marismeña, todos ellos sin dejar de circular, avanzando arrebujados hacia el acontecimiento de sus vidas, un suceso que el artista de esbozos, que responde al nombre de Jack Trace, ha cubierto de forma intermitente durante los tres últimos años desde el día en que se tendió la quilla: la botadura del mayor barco jamás construido.
En los astilleros, el Pequeño Gigante está furioso. No es sólo que hayan ignorado su carta, sino que se han mofado de su escrito y a él, Isambard Kingdom Brunel, le han traicionado. ¡La junta directiva ha vendido entradas!
Había escrito al señor Yates: «El día de la botadura sólo yo debo tener acceso a todas las instalaciones; ningún hombre, incluso de nuestro equipo, y menos aún un extraño, podrá estar en los astilleros salvo aquellos a quienes se haya asignado sus obligaciones respectivas; todo el mundo debe estar bajo mi supervisión». Había escrito todo aquello y, sin embargo, la junta había abierto las puertas a cuantos clientes quisieran entrar y abonaran el pago. Y ahora, hordas de espectadores inquisitivos, perniciosos y ruidosos se extienden por todos lados e incluso trepan por las horquillas de lanzamiento bajo el casco. Hay bandas de música tocando.
Los vendedores ambulantes pregonan sus mercancías: cervezas, empanadas, banderas del Reino Unido, patatas asadas y pedazos de hule para protegerse de la lluvia, retales que se le antojan sospechosos a Brunel, que, pálido, avanza por el fango, como si hubieran sido hurtados de un cobertizo de su propio astillero, donde guarda la maquinaria de trabajo. Brunel busca al señor Yates, el secretario de la junta y responsable de su traición. Brunel quiere encontrar al malnacido de Yates él mismo. Isambard Kingdom Brunel ha construido el ferrocarril más rápido del mundo, el túnel más largo del mundo, los mejores puentes del mundo y ahora, en el momento de su mayor logro —la botadura del mayor barco del mundo—, está tan furioso que le cuesta ver nada. Mientras avanza pesadamente por el fango y pasa cerca de uno de los bidones de retención, abriéndose paso entre hombres, mujeres y niños, repara en que se está mirando las botas como si se fijara en ellas a través de dos estrechos tubos. Con el fin de recuperar el equilibrio, inclina la cabeza hacia atrás para mirar su creación, su «Gran Infante», como le llama. Incluso hoy, ante la inminente botadura, ni él ni la junta han decidido un nombre para el barco. Se han tenido que preparar muchas otras cosas.
Desde la posición de Brunel, de pie en el suelo en el punto medio del buque, distingue cómo el casco se prolonga casi ciento veinte metros por ambos lados. Se encuentra lo suficientemente cerca para que la estructura se alce por encima de él. Observar el casco desde una situación tan baja y tan cercana siempre le produce una sensación de vértigo. Le provoca un hormigueo en sus partes nobles, como si el miedo y el regocijo hubieran cobrado cuerpo y colgaran como un plomo entre sus piernas. Tiene la misma sensación cuando, desde uno de sus grandes puentes, mira hacia abajo, pero aquí mira hacia arriba y nota un remolino en las entrañas, el tirón en el escroto, el deseo de saltar al espacio y, luego, el asombro y el temor simultáneos de pensar en ello. Oh, cuánto ama ese barco.
Brunel había soñado con una nave capaz de cargar suficiente carbón para partir rumbo a los yacimientos de oro de Australia y regresar sin que tuviera necesidad de repostar, y había sido el primero en calcular que, cuanto mayor fuera la eslora de un barco,más eficaz resultaría a la hora de llevar un gran cargamento por el agua. Los barcos convencionales hechos de madera no pueden superar los sesenta metros de eslora, mientras que el Gran Oriental, el nombre con el que más a menudo la gente se refiere al gigante, será tres veces más largo. Para trabajar en el casco,Brunel se ha servido de los principios para construir el armazón de un puente. El barco cuenta con dos gigantescas ruedas de zaguales de diecisiete metros y medio situadas en medio del buque y una hélice de siete metros que a Brunel le gusta afirmar que podría abastecer de energía a todas las fábricas de algodón de Manchester. Cada una de las planchas de hierro del casco pesa trescientos veinte kilos.A bordo de la nave habrá cinco hoteles con una capacidad para alojar a cuatro mil pasajeros.
Se trata de la visión más ambiciosa de Brunel y ahora todo ese gentío de rapiña amenaza con echarlo todo a perder. Mientras observa sin cesar el casco nota cómo las masas le empujan. No soporta mirar a toda aquella gente. Con los ojos hacia arriba, endereza los hombros. No se moverá. Por encima de Brunel, desde la regala del barco, se balancea una cuerda solitaria, sin duda abandonada por algún trabajador en mitad de la confusión y las prisas ante la inminente botadura. La cuerda cuelga libre y en la imaginación de Brunel se convierte en una imagen de tranquilidad: no pesa; no jala carga alguna. Se limita a oscilar, bailando en lentas ondulaciones con la llovizna mientras la brisa del río hace que la cuerda y la lluvia se mezan juntas, y las elipsis que describen calman los ojos de Brunel, ensanchan su visión, le relajan.
—¿Señor?
Brunel se vuelve. Se topa con los botones del chaleco de uno de sus ayudantes. Brunel tan sólo mide un metro sesenta de estatura. Retrocede y levanta la cabeza hacia el chico que le habla.
—Señor, ¿el sindicato me ha pedido que le entregue esta lista de nombres para que pueda examinarla?
El hombre habla con el deje dubitativo del centro de Inglaterra que hace que cada comentario se pronuncie como si se tratara de una pregunta, lo que irrita a Brunel, londinense. Debería despedir a ese hombre. Lo despedirá. Después de la botadura.
—¿La lista, señor? ¿No les gusta el nombre, Gran Oriental?
—¿Y por qué no?
—¿Dos adjetivos? ¿Gran? ¿Oriental? ¿No lo consideran adecuado para un barco?
—Yo les daré dos puñeteros adjetivos de mierda. ¿Dónde está Yates? —Brunel empieza a caminar en círculos, las manos en la cintura, los faldones del abrigo acampanados. Su visión vuelve a estrecharse.
—¿El secretario Yates?
—Sí, maldita sea. ¿Dónde está?
—¿No lo sé?
Brunel se vuelve hacia la derecha y se pone a andar entre chapoteos en dirección a la proa del barco. La junta había mandado construir una tribuna privada en la orilla de aquel extremo de los astilleros para uso de los amigos y los dignatarios que los visitaran. Quizá Yates esté entre ellos.
—Señor, ¿es que ni siquiera va a leer la lista de nombres?
—¡No!
—Pero entonces, ¿cómo deben bautizar al barco?
—¡Dígales que pueden bautizarle con el nombre de Pulgarcito si les place!
—¿Señor?
—¡Y está despedido! —exclama Brunel, casi a voz en grito, quizá con la esperanza de practicar por la fuerza una fractura en la estrecha rendija de visión que tiene. Pero fracasa.
Casi pierde la parte superior de la cabeza cuando se da con un cable que se encuentra tensado en su camino a metro y medio del suelo. Recoge la chistera —que lleva con el fin de añadir algo de altura a su diminuta estatura— del barro. Con un golpe seco se vuelve a colocar el sombrero en la cabeza, ahora manchado de lodo. La multitud se lo traga. Cerca del bidón de control, el ayudante suspira, levanta la vista hacia la cuerda oscilante e imagina al Pequeño Gigante colgado de ella por el cuello hasta que muera.
Todavía en el montículo, Chester Ludlow observa a la gente que agita los pañuelos desde las ventanas del piso superior de la cabaña. Desde esa distancia, bajo la lluvia, el edificio aún guarda mayor parecido con un barco que naufraga, sus pasajeros haciendo señales de socorro desde la cubierta superior de la nave. Chester ve más allá de los edificios oscuros hechos de ladrillos de una refinería que hay al otro lado del camino. Distingue el río. Más allá, sin embargo, no ve nada. Los andamios y los mástiles del puerto de Surrey que cruza el Támesis y la orilla de Londres, que de otra manera podría localizar en un día despejado al final de la cuenca de Limehouse, ahora se pierden tras la bruma. Parece como si el río surgiera de debajo de una pared fría y gris y, más abajo, se deslizara bajo un nuevo muro. Sin embargo, justo en mitad del río, ve quizás un centenar de barcas que se arraciman alrededor de las barcazas de chigre ancladas con más oficio, que sueltan vapor, reman y bogan hasta emerger de la niebla en dirección al inmenso y oscuro casco fondeado en la orilla cercana.
El camino que se abre más allá de la cabaña está más lleno de gente ahora que cuando Chester salió del coche. Se pregunta lo cerca que logrará estar de la botadura e incluso si debería intentar bajar hasta donde se realizará el lanzamiento. Se le ha dicho que como ingeniero que ha tomado parte en el proyecto de cableado por el Atlántico se le permitiría asistir al acontecimiento desde el estrado de los dignatarios.Tiene una carta, pero la invitación dice de forma expresa que la botadura estará cerrada al público. El Pequeño Gigante ha dejado claro que todo debe realizarse en absoluto silencio para que las órdenes de los ingenieros pueden ser oídas por los operadores del chigre, los hombres de las hélices hidráulicas y el conjunto de trabajadores. El barco pesa casi doce mil toneladas. La botadura será una proeza de ingeniería casi tan asombrosa como la propia construcción de la nave.
Chester no puede creer que haya acudido tal gentío. Algo debe de haber cambiado desde que recibió la invitación. Aquello es cualquier cosa salvo un acontecimiento cerrado al público. Había oído comentar a su cochero que, durante los últimos tres días, los propietarios del barco habían vendido miles de entradas para la botadura. La masa de espectadores se agolpa cerca de las puertas de los astilleros. La gente empuja contra la cerca de tablones como lo haría la marea contra un rompeolas.
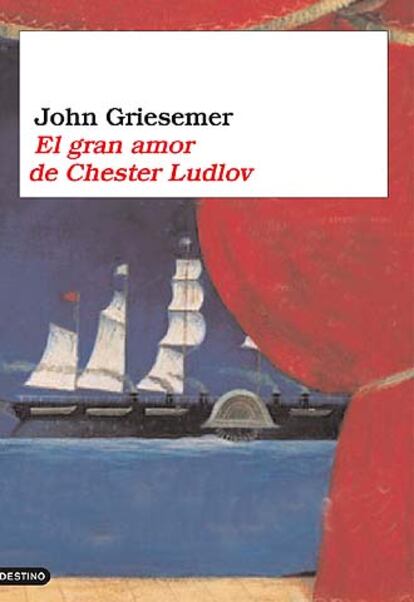
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































