‘La sociedad de la desconfianza’, de Victoria Camps: un diagnóstico incómodo para tiempos líquidos
En su nuevo ensayo, la filósofa desarma meticulosamente el edificio ideológico del neoliberalismo que nos ha vendido la independencia como virtud suprema


Victoria Camps regresa con un libro que duele en los lugares precisos. La sociedad de la desconfianza es un bisturí filosófico aplicado sobre el cuerpo social enfermo, donde cada página confirma lo que intuíamos pero preferíamos no nombrar: hemos construido una civilización de soledades conectadas, de individuos que confunden la autonomía con el aislamiento y la libertad con la irresponsabilidad.
El diagnóstico de Camps es certero y demoledor. La libertad reducida a puro egoísmo no es libertad, sentencia, y desde esta premisa desarma meticulosamente el edificio ideológico del neoliberalismo que nos ha vendido la independencia como virtud suprema. La filósofa catalana identifica en el individualismo extremo la raíz de nuestra incapacidad para confiar: en las instituciones, en los otros, en nosotros mismos. No es casualidad que vivamos la época de los fact-checkers y los departamentos de verificación; cuando la confianza se evapora, todo requiere demostración.
El recorrido intelectual es ambicioso: desde la bioética hasta la educación, del envejecimiento a la comunicación política. Camps construye su argumento apoyándose en un amplio espectro de referencias —de Aristóteles a Byung-Chul Han, de Kant a Michael Sandel— sin perderse en el academicismo. Su prosa mantiene esa claridad que tanto reclama a políticos y tecnócratas, esa “cortesía del filósofo” que Ortega exigía y que hoy brilla por su ausencia en el discurso público.
Particularmente sugerente resulta su análisis del “libertarismo” contemporáneo, esa perversión de la tradición liberal que reduce la libertad positiva —la capacidad de construir una vida con sentido— a mera libertad negativa: hacer lo que me da la gana mientras no me pillen. Es aquí donde su crítica alcanza dimensiones políticas concretas, señalando cómo el abandono de las políticas redistributivas por parte de la izquierda ha dejado el campo libre a populismos que prometen comunidad a cambio de exclusión.
Sin embargo, su argumento —que las políticas de reconocimiento han desplazado las de redistribución— resulta más familiar de lo que reconoce, y su crítica adolece de cierta rigidez binaria. Para Camps no es que ambas luchas sean incompatibles, sino que cuestiona el orden de prioridades. Como sostiene la autora, “la igualdad material es el requisito más importante para que, una vez conseguida, desaparezcan las diferencias discriminatorias de todo tipo”. Sin embargo, esta secuencialidad puede ser problemática: presupone que se puede alcanzar igualdad material sin abordar simultáneamente las estructuras culturales que producen y legitiman esa desigualdad. Su propuesta de “identidades inclusivas enmarcadas en la identidad humana común” corre el riesgo de reproducir una falsa universalidad que históricamente ha servido para invisibilizar diferencias que requieren atención específica. Una trabajadora doméstica racializada no experimenta primero discriminación económica y después cultural: ambas formas de opresión operan simultáneamente y se constituyen mutuamente. Sus bajos salarios están directamente conectados con estereotipos sobre mujeres, inmigrantes y trabajo de cuidados, haciendo artificial cualquier intento de jerarquizar estas dimensiones. La discriminación no funciona por capas secuenciales sino como una estructura integrada donde lo material y lo cultural se refuerzan constantemente entre sí.
Esta tensión se hace más evidente cuando Camps defiende la necesidad de “acercarse a las personas” mientras critica las identidades que precisamente visibilizan a quienes han estado más lejos del centro. Hay algo paradójico en pedir reconocimiento de la interdependencia humana mientras se cuestiona el reconocimiento de ciertas formas de dependencia y vulnerabilidad específicas.
No obstante, estos matices no invalidan la potencia del proyecto intelectual. El libro funciona como un espejo incómodo que refleja nuestras contradicciones: queremos comunidad pero practicamos el individualismo, exigimos transparencia pero huimos del escrutinio, pedimos liderazgo pero despreciamos la autoridad. Camps no ofrece recetas fáciles —lo cual se agradece en tiempos de gurús y coaches— sino que nos devuelve la responsabilidad de hacernos “la pregunta moral por antonomasia: ¿qué debo hacer?”
La sociedad de la desconfianza es, en última instancia, un libro necesario. No porque resuelva nuestros dilemas, sino porque los formula con la precisión suficiente para que dejemos de evitarlos. En una época que confunde el ruido con la comunicación y la opinión con el pensamiento, Camps nos recuerda que filosofar sigue siendo un acto de resistencia. O como dice Prometeo en las páginas finales: tal vez el problema no fue dar la libertad a los humanos, sino que estos no han aprendido a ejercerla como autonomía moral responsable.
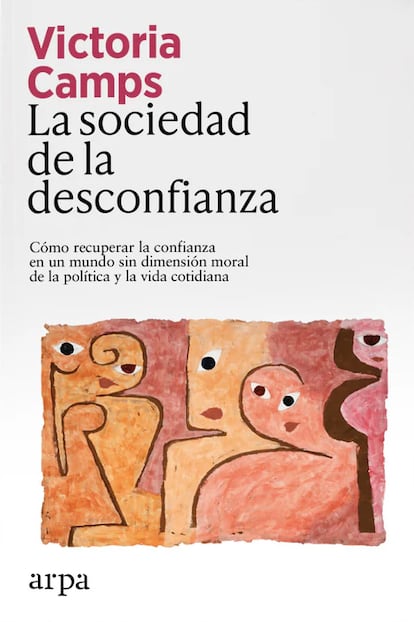
La sociedad de la desconfianza
Arpa, 2025
216 páginas, 19,90 euros
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
























































