Novedades en el frente de la II Guerra Mundial
Dejando atrás la vieja historia militar, el 80º aniversario del gran conflicto armado del siglo XX reaviva nuevas lecturas de un acontecimiento ampliamente estudiado del que aún quedan hechos desconocidos, ocultados o deformados por desvelar

¿Se puede decir algo nuevo sobre la II Guerra Mundial? La respuesta es que sí. Con motivo del 80º aniversario del final de la contienda, han aparecido este 2025 una serie de libros que revelan hechos desconocidos, ocultados o deformados, que dejan definitivamente atrás la vieja historia militar. Se abre paso una mirada divulgativa, cercana al documental, pero también al análisis y la reflexión, tanto para el público general como el especializado. El episodio histórico sobre el que más se ha escrito hasta hoy se ha convertido en un campo en constante renovación. Hace tiempo que la guerra se estudia desde las relaciones internacionales, la economía o la superioridad tecnológica. Un enfoque múltiple marcado, a pesar de todo, por las circunstancias del presente. De poner el foco en la propaganda y la división ideológica de la Guerra Fría se ha pasado, por ejemplo, al extremismo como factor determinante en nuestros días. Una guerra larga que se conoce mucho más y mejor desde que se abrieron los archivos soviéticos, pero que, sobre todo, la invasión de Ucrania ha puesto nuevamente de relieve. La importancia de la Unión Soviética ha cambiado la visión del conflicto, pero, a pesar de la evolución y de los avances, no hay una explicación consensuada para un acontecimiento global que se sigue contando en clave nacional. Réplica o continuación de la primera, la II Guerra Mundial es todavía un gran relato fundacional. Merece la pena destacar, por lo tanto, aquellos estudios que no responden a lectura interesada del mundo actual, fomentando la distorsión y la conspiración en lugar de la propia historia. Aquellos que, a través del manejo de fuentes de archivos, de la actualización bibliográfica y temática, son capaces de realizar un análisis global del acontecimiento por excelencia del siglo XX. Obras de conjunto como la de Olivier Wieviorka, Historia total de la Segunda Guerra Mundial (Crítica), que recogen años de cambios interpretativos que han terminado por pulverizar muchos mitos particulares, como el de la neutralidad española que tanto tiempo ha servido para nadar y guardar la ropa.
Se abre paso una mirada divulgativa, cercana al documental, pero también al análisis y la reflexión
La escritura de todas las guerras comienza por su final. Un lugar ocupado en el imaginario occidental por el desembarco de Normandía. Max Hastings nos devuelve allí en Overlord, el Día D y la batalla de Normandía (La Esfera de los Libros); un clásico traducido recientemente, con datos y formato renovados, como el número de efectivos desplegados sobre un terreno reproducido digitalmente. Una historia narrativa, muy visual, que se anticipó a su tiempo no solo en los aspectos formales. Fue de los primeros en reconocer que el desembarco nacía de la necesidad de responder al avance soviético. El 22 de junio de 1944 comenzó Bagratión, su operación homóloga en el este, que, sin embargo, ha ocupado muchas menos páginas de agradecimientos en la derrota del Eje. Hastings fue pionero en interpretar muchos de los silencios de los oficiales norteamericanos, como las bajas, el miedo y la desconexión de sus distintos ejércitos ante la enorme resistencia mostrada por los alemanes.
La aviación, el arma que decantó el conflicto en el oeste, mostró serias dudas sobre la viabilidad del desembarco, como demuestra Donald Miller en Los amos del aire (Desperta Ferro). Una historia de la Octava Fuerza Aérea norteamericana en la que explica cómo su gran logro fue golpear el corazón logístico e industrial de la Alemania nazi, al mismo tiempo que su capacidad para sostener el conflicto en distintos escenarios fuera de Europa. Una minuciosa reconstrucción basada en la documentación de los grandes archivos y museos de la guerra que no paran de adquirir y restaurar material de todo tipo, desde las claves y operaciones secretas del alto mando hasta el álbum de fotos y la correspondencia de miles de soldados de a pie. Un libro que indaga en muchos aspectos insólitos de la única guerra de bombarderos que se ha librado hasta hoy pero también se adentra en muchos vacíos incómodos, como la primera y última vez que se proyectó bombardear Auschwitz. A pesar de su extensión sobre la retaguardia y las ciudades enemigas, este tipo de operaciones sobre los campos nunca se aprobaron y fueron condenadas al olvido. Un auténtico despliegue de fuentes cotejadas con los archivos alemanes, donde también se ha podido seguir el rastro de sus protagonistas.

Porque, a medida que se configuraba este escenario de guerra total, la vieja Europa desaparecía como potencia militar. La táctica alemana de la guerra relámpago, blitzkrieg, se activó, desde el principio, mucho más allá de la ocupación de Francia y del desfile triunfal en París. El primer enfrentamiento, verdadero, tras la invasión de Polonia y la declaración de guerra, se produjo en el mar del Norte. Antonio Muñoz Lorente, en Noruega, 1940 (Salamina), disecciona una batalla que no se redujo a la interrupción de la ruta de suministros británicos, particularmente del hierro, sino que fue un auténtico “trampolín estratégico” para la guerra aeronaval que quería librar Alemania en el Atlántico. Una gran apuesta en la que la Kriegsmarine se mostraría mucho más preparada para la guerra moderna que sus competidores, infligiendo un serio revés a los británicos, derrotados también en Dunkerque. Un desequilibrio en la concepción de la guerra que fue determinante en la marcha de la política británica y, sobre todo, en la alemana, que, como explica este trabajo de detalle y de síntesis, adquirió una enorme ventaja al ocupar 1.000 kilómetros de litoral noruego con tan solo una operación.
Aquello era solo el principio. Mucho antes de su estallido, el Estado Mayor británico sabía que iban a una guerra larga, devastadora, de más de cuatro años en los que los dos primeros tendrían que estar a la defensiva. Una guerra que pondría en jaque todo su imperio colonial y en la que, muy probablemente, necesitarían no solo a Estados Unidos, sino también a los soviéticos. Tim Bouverie, en Allies at War. The Politics of Defeating Hitler (The Bodley Head), parte de esa complejidad, estratégica y militar, para explicar cómo se forjaron las tensas relaciones entre los aliados. Un profundo estudio de historia internacional, apoyado en fuentes militares y, sobre todo, diplomáticas, que revela por qué la guerra sigue siendo fundamental para comprender nuestro mundo. Uno de esos puntos ciegos, no resueltos por los aliados, fue, precisamente, España. La obra se inserta en la renovación historiográfica que amplía el foco de la participación española en la guerra, desde sus propios planes de entrada a las posibles respuestas de los dos bandos a corto y medio plazo. Por un lado, mantiene la profunda vinculación de Franco con el Eje, desde su apoyo inicial en el golpe hasta su inmersión definitiva en la órbita alemana, concluida ya la Guerra Civil; una influencia que, por otro lado, no solo fue contrarrestada por los británicos. La novedad en su explicación sobre por qué España no entró finalmente en la guerra mundial, fruto del impresionante material de distintos archivos que ha consultado, va mucho más allá de la versión fijada por la Embajada inglesa o el Foreign Office. Nos lleva a las disputas entre norteamericanos, británicos y soviéticos en la conducción del conflicto, sobre todo pensando en el día después de la guerra. Y en concreto, al estatus que debía ocupar Francia y sus colonias en el norte de África, junto al Marruecos y el Tánger español. Una problemática cambiante que, como ya mostrara Richard Evans, comienza a vislumbrarse a tenor del giro en las relaciones germano-soviéticas antes de que termine la Guerra Civil y que acelera los planes de los británicos y franceses para que la contienda termine cuanto antes; una prisa que, pese a lo que comúnmente se cree, actuaría en contra de cualquier posibilidad de resistencia republicana.
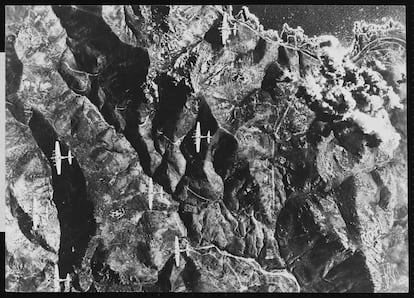
La España espiada. Redes de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial (Cátedra), coordinada por Emilio Grandío y Carlos Píriz, muestra cómo confluyeron en nuestro país todas las redes de espionaje mundiales, así como sus planes económicos de inserción en sus distintas áreas de influencia. Una obra que desgrana las “operaciones silenciosas” que las potencias en liza, como también las neutrales o no beligerantes, desarrollaron por toda la península Ibérica durante el conflicto. Proceso en el que España jugó un destacado papel que condicionó la propia supervivencia de la dictadura. Al término de la contienda, España fue condenada por Naciones Unidas, como otros tantos países que colaboraron con el Eje. Un aspecto que todavía encierra varias dimensiones sin resolver. Los españoles fueron deportados a los campos del Tercer Reich y los judíos con nacionalidad española, los sefarditas de Francia, Grecia y Países Bajos sufrieron el Holocausto. Los republicanos españoles, por su parte, fueron víctimas de la persecución dentro y fuera de España, pero también fueron combatientes de la II Guerra Mundial. Sobre esta última faceta hay cada vez más y mejores estudios. El más destacado es el de Séan Scullion, Españoles contra el nazismo. Republicanos en el Ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial (Espasa). Publicado originalmente como Churchill’s Spaniards (los españoles de Churchill), saca del olvido a los más de 1.000 soldados que cruzaron los Pirineos en la retirada de Cataluña y terminaron “al servicio de Su Majestad”. Un libro que combina a la perfección el manejo de los archivos y la estructura de las distintas unidades militares en las que se dispersaron los españoles; de Malta al Pacífico, de la campaña de África a la siempre aplazada batalla por la liberación de España. Y se nutre de aspectos personales muy valiosos, como la correspondencia o el material fotográfico que guardaron las familias en el exilio durante décadas. A diferencia de otros muchos trabajos que los recogen a modo de anexo, sirven aquí para retomar el hilo invisible entre la historia y la memoria familiar.
El libro de Laurence Rees recoge la inquietante normalidad con la que se planificaron y ejecutaron todo tipo de daños, violaciones y crímenes masivos contra la población civil
La participación española en la resistencia y liberación de Francia, mucho más conocida, aparece bajo distintos formatos, como muestra otro fenómeno que está detrás del auge y del interés por el tema: las recreaciones históricas. En De un infierno a otro (Atticus), Liz Cowley y Donough O’Brien narran la conocida como “batalla de La Madeleine”, en la que una unidad de maquis, compuesta por españoles y franceses, es capaz de retener a toda una columna de élite alemana destinada a frenar el desembarco de Normandía. Momento al que vuelve Fernando Castillo para dar forma a un ensayo sobre las imágenes finales de las dos guerras, la civil y la mundial, en El último vuelo. Fugitivos de la República y la colaboración (1939-1945) (Renacimiento). Un libro de llamadas, de vasos comunicantes entre las icónicas huidas que marcaron un desigual y fatal desenlace. De los aeródromos de Alicante en los que salió el Gobierno de Negrín y los miembros del Partido Comunista en abril de 1939, a la llegada a España, justo seis años después, de algunos de los principales líderes y criminales de guerra más destacados de la Europa nazi. En el otro extremo estaba la suerte de los marinos mercantes republicanos. Tras sortear el bloqueo de la no intervención, mediada la Guerra Civil, consiguieron llegaron al mar Negro para transportar armamento. José Vicente García Santamaria y Juan Carlos Sánchez Illán narran en Marinos republicanos en los campos de concentración soviéticos (Catarata) cómo, meses antes de que esta concluyera, fueron despojados de sus buques y retenidos en los puertos soviéticos. Solo unos pocos pasaron a trabajar en la industria pesada. La mayoría fue deportada al Gulag, sin ningún tipo de proceso ni condena alguna. Vivieron y murieron en Odesa, donde coincidieron con los prisioneros de la División Azul, y regresaron a España a mediados de los años cincuenta. En torno a las responsabilidades después de la guerra, el libro de Laurence Rees Los verdugos y las victimas (Crítica) recoge la inquietante normalidad con la que se planificaron y ejecutaron, en áreas muy alejadas y distintas del conflicto, todo tipo de daños, violaciones y crímenes masivos contra la población civil. El legado de una guerra que, por terrible que parezca, no ha dejado de perfeccionarse.
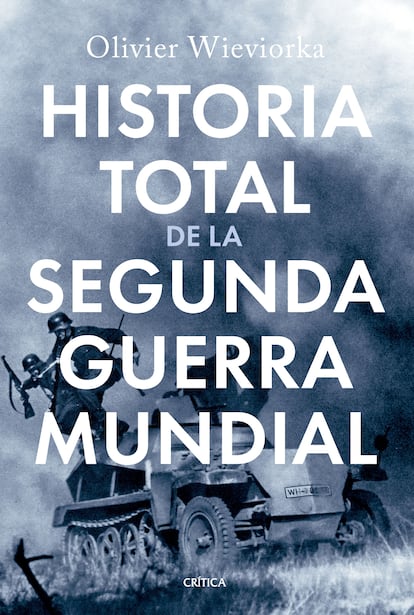
Historia total de la segunda guerra mundial
Traducción de David León
Crítica, 2025
1.104 páginas. 37,90 euros
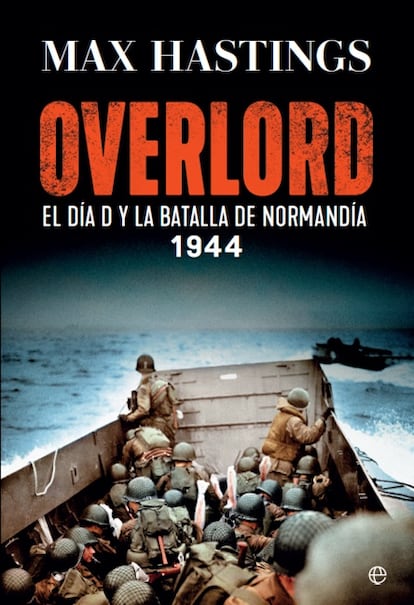
Overlord. El Día D y la batalla de Normandía. 1944
Traducción de Hugo A. Cañete
La Esfera de los Libros, 2021
560 páginas. 27,90 euros
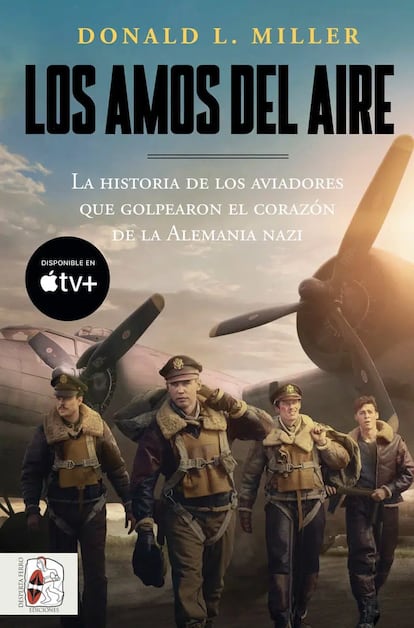
Los amos del aire
Traducción de Javier Romero Muñoz
Desperta Ferro, 2024
776 páginas. 29,95 euros
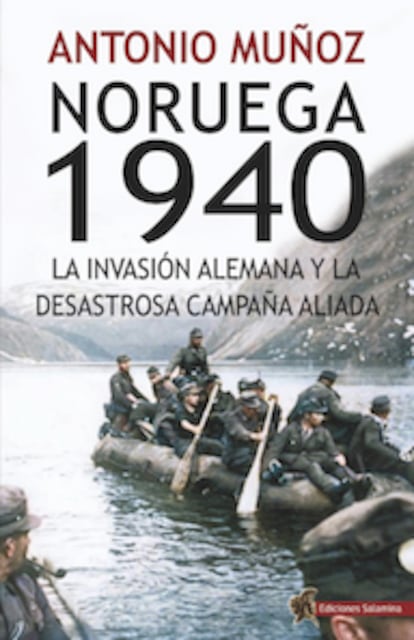
Noruega 1940
Ediciones Salamina, 2025
474 páginas. 26,90 euros
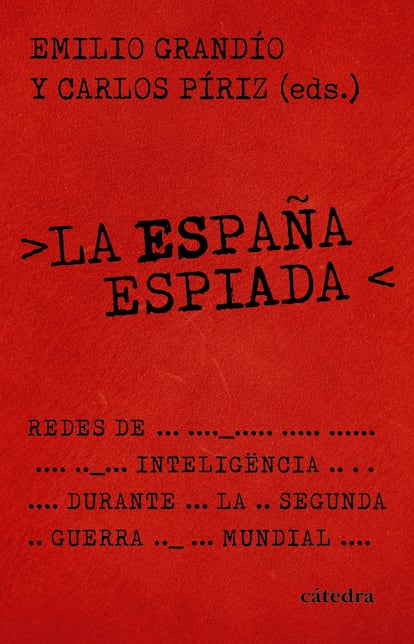
La España espiada
Cátedra, 2025
376 páginas. 21,95 euros
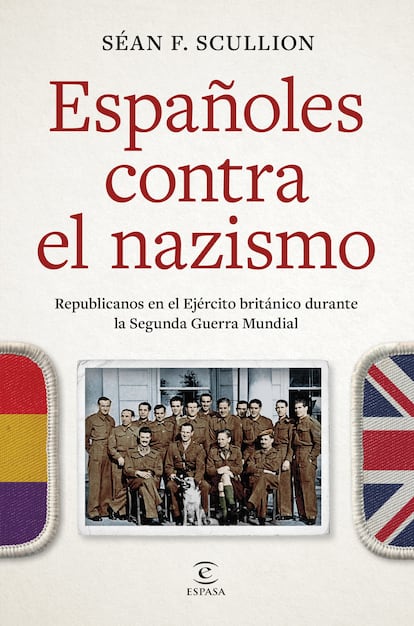
Españoles contra el nazismo
Traducción de Alejandra Devoto
Espasa, 2025
592 páginas. 24,90 euros
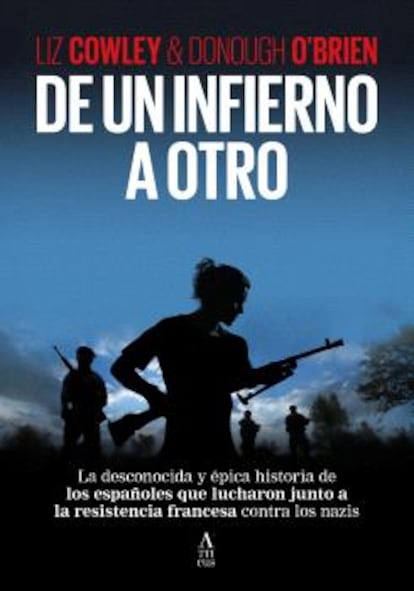
De un infierno a otro
Atticus, 2025
316 páginas. 24,90 euros
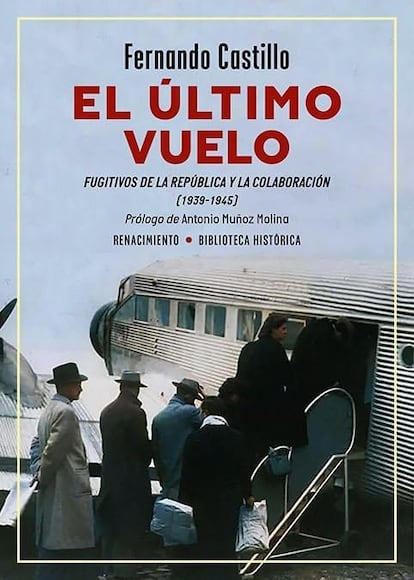
El último vuelo. Fugitivos de la República y la colaboración (1939-1945)
Renacimiento, 2025
492 páginas. 23,66 euros
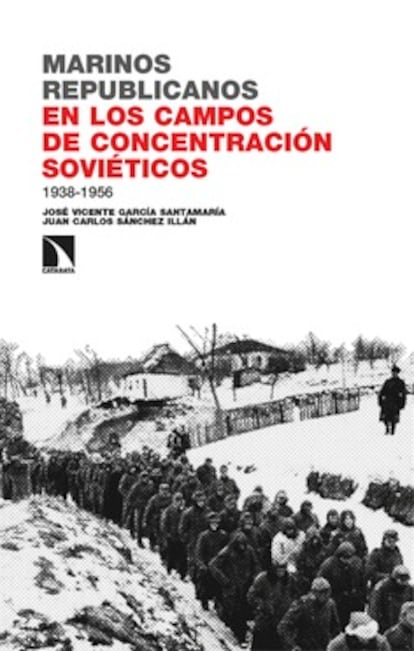
Marinos republicanos en los campos de concentración soviéticos 1938-1956
Catarata, 2025
192 páginas. 17,50 euros
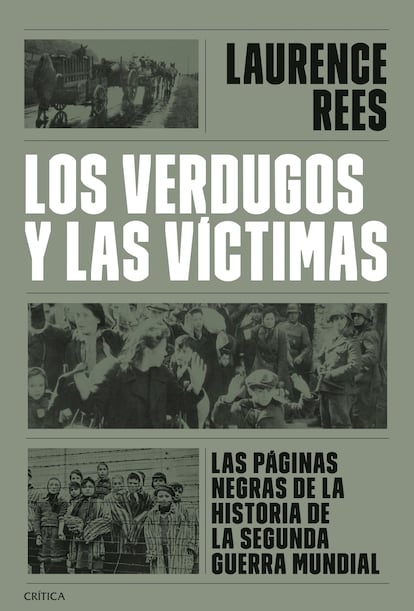
Los verdugos y las víctimas
Traducción de Antonio-Prometeo Moya
Crítica, 2025
320 páginas, 20,90 euros
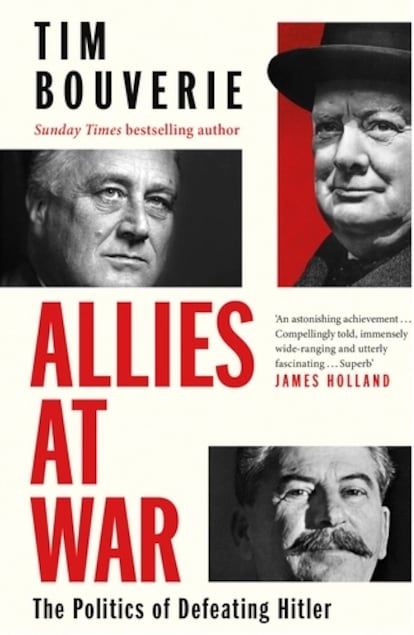
Allies at War. The Politics of Defeating Hitler
Bodley Head, 2025 (en inglés)
688 páginas. 28 euros
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































